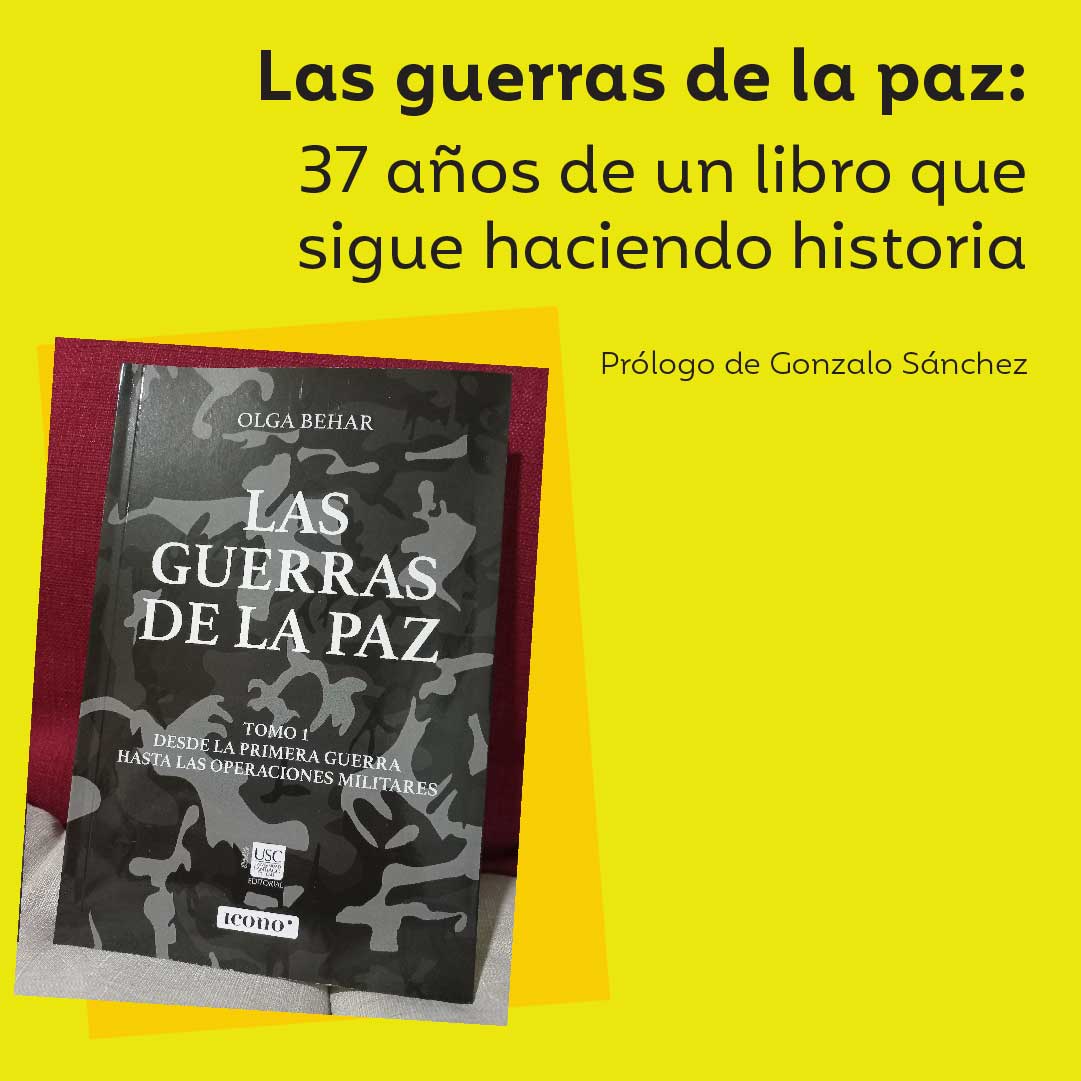Este es uno de los libros más relevantes del periodismo colombiano. A pocos días de cumplir sus 37 años de vigencia, Revista RAYA publica el prólogo de la nueva edición de ‘Las guerras de la paz’ escrito por Gonzalo Sánchez, primer director del Centro Nacional de Memoria Histórica. La obra de Olga Behar fue reeditada por Icono Editorial y ya está en todas las librerías del país.
‘Las guerras de la paz’ se publicó el 8 de noviembre de 1985. Un día después de que la retoma en contra del Palacio de Justicia, ejecutada por los militares del Ejército colombiano, terminara. Varias de las voces que hablaron con Olga Behar, autora de esta obra que hoy sigue trascendiendo de generación en generación, terminaron incineradas, desaparecidas, ensombrecidas y acribilladas por los hechos que ocurrieron entre el 6 y el 7 de noviembre al interior del Palacio. “Cancelé la parranda vallenata, pero la presentación del libro se tenía que hacer como un homenaje a la verdad”, dice hoy Behar en el lanzamiento de la nueva edición de su ópera prima, que está por cumplir 37 años.
El libro es el retrato del país que se descuadernó el 9 de abril de 1948 con el asesinato del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán. Es la ilusión de los románticos que dieron su vida por el país que soñaron, pero que no conocieron. Es la historia de guerrilleros que se convirtieron en leyendas. Es la voz de las mujeres que nadie escuchaba. Es la furia de los militares. El fracaso de una paz. El camino de un país que, desde aquellos años en los que Belisario Betancur (1982-1986) fue presidente de Colombia, sigue andando para que el sueño de la paz no se rinda. Es el coro de muchas voces que cuenta la historia de ese país profundo al que pocos llegaron y que hoy se puede observar a través de sus páginas. Voces como las de Vera Grabe, Jacobo Arenas, Álvaro Fayad y Luis Otero hacen parte de este libro, que es la bitácora de una periodista que se recorrió el país de cabo a rabo en una de las épocas más difíciles de Colombia.
También, es la manera que ella encontró para seguir creyendo en la verdad como la razón de su oficio. Behar relanza hoy su libro con Icono Editorial, una edición dividida en 2 tomos. Este año publicó el primer volumen. El segundo, cuenta ella, estará en librerías en el año 2023. La vigencia de su libro durante casi cuatro décadas es la demostración de que el periodismo sí puede hacer historia narrando la vida de este país, al que pocos miran tan a fondo, y de que, en Colombia, el oficio de ser reportero es también el de ser testigo y escribano de este país que todavía anhela que la paz le gane la partida a la guerra.
Prólogo a la nueva edición
Por Gonzalo Sánchez G.
Este es un libro sobre la actualidad del pasado. Aprender sobre guerras, negociaciones, frustraciones y esperanzas pretéritas es aprender sobre las que nos atraviesan hoy.
¿Cuántos años hemos vivido en guerra y cuántos en paz?, se preguntan a menudo los historiadores colombianos. Pero tal vez haya algo más inquietante. Después de tantas negociaciones y tantos pactos de fin de la guerra firmados, ¿hasta qué punto nuestras variadas experiencia de paz se han convertido reiteradamente en variaciones de la trama de la guerra? Porque la cruda realidad es que hay los muertos de la guerra y hay los muertos de la paz, que van generando una sucesión, casi una tradición, de desconfianzas en la palabra estatal.
Traigamos a cuento el relato, no de un guerrillero sino de un importante dirigente liberal, Germán Zea Hernández, que acompañó a los rebeldes liberales en los años cincuenta. Zea le manifestó a Olga Behar, refiriéndose a la segunda pacificación, la del Frente Nacional, tras el asesinato de Guadalupe Salcedo, lo siguiente:
“Después de estos acontecimientos, el Llano se pacificó. Los guerrilleros volvieron a la vida ordinaria. Un día, como a los dos meses del pacto de Granada, Álvaro Parra entró a un café en Villavicencio, en donde estaba «Remache», un «pájaro» del Valle. El tipo se paró y lo asesinó. Y luego fueron asesinando, uno por uno, a todos los guerrilleros del Llano. Uno de los pocos que se salvaron fue Fonseca, quien después actuó en el Congreso, y el «Tuerto» Galindo, que recibió una tierrita y se quedó en el Llano cultivando. // Pero a los demás los mataron. Ese es uno de los grandes remordimientos de mi vida. Aunque se salvó el Frente Nacional, se cumplieron las predicciones de los llaneros y la paz significó la pérdida de sus vidas”.
Se pasa de la añoranza al idealismo, pero también a la frustración a lo largo de las páginas de este libro que, dicho sea de paso, para nada niega las bondades de la paz, o los esfuerzos por concretarla, pero sí da cuenta de su complejidad. Ese movimiento pendular va de principio a fin de estas páginas: la paz como promesa, como realidad y como recomienzo.
En contraste con lo que a menudo se dice, tengo la certeza de que sobre todas estas guerras y violencias de Colombia hay muchas memorias, mucha antropología, mucha sociología, muchas expresiones artísticas, incluso mucha trova. La pregunta es ¿cómo, a pesar de esa montaña bibliográfica, y a pesar de tanto muerto, tanto desaparecido, tanto desplazado, tanta mujer violentada, se puede poner en duda la verdad y la existencia misma de la guerra? ¿Por qué una parte del país se empeña en desconocerla y ocultarla?
Esa es gran parte de nuestra tragedia: no asumir la realidad de la guerra y sus múltiples formas de violencia, para no tener que afrontar las transformaciones de sociedad que la verdad impone. La realidad brutal parece no caber en ninguna narrativa. Es más fácil negar que resolver, pareciera ser la constante de una cierta pereza histórica con nuestro futuro.
De las cenizas de La Violencia emergieron casi de modo imperceptible primero, y luego ruidosamente, las diversas variantes de las guerrillas de los años sesenta, herederas de los personalismos, sectarismos y mesianismos que proporcionaban los grandes modelos revolucionarios de entonces: el ruso, el chino, el cubano, y más tarde el modelo albano que lideraba Enver Hoxha. La idea de modelo las hizo rígidas, intransigentes, y pugnaces entre ellas, a tal punto que gran parte de la energía de sus militancias se gastaba, más que contra el adversario común, contra sus propias «desviaciones».
No obstante su diversidad, estas vertientes armadas le hacían guiños a la vez al foquismo guevarista (cubano) y al movimiento de masas (chino). En sus momentos seminales no parecían proyectos de transformación, sino pequeñas empresas familiares de protección. De allí que tardaran en perturbar la vida nacional. Gradualmente, fueron encontrando discurso, aparato organizativo, armas y un lugar en la política. El mrl de López Michelsen jugó un papel central en esos comienzos: operó como bisagra entre el radicalismo liberal agrario y los nuevos radicalismos revolucionarios, más urbanos, atizados por un cierto redentorismo cristiano, del cual Camilo Torres sería el máximo exponente.
Este texto recoge testimonios de algunos de los protagonistas de los momentos fundadores de cada guerrilla. En ese sentido es un libro archivo/documento que todo analista de la historia del conflicto armado leerá con provecho.
El lector se encontrará aquí con una verdadera polifonía sobre la guerra y la paz: se escuchan las voces de guerrilleros de todos los niveles jerárquicos, desde los rasos hasta los más altos mandos; de dirigentes políticos que incidieron en las dinámicas guerrilleras; de exsecuestrados; de desertores de la guerrilla; de exconsejeros y negociadores de paz; de expresidentes; de oficiales del ejército que las combatieron, como el General Matallana —que registra aquí su visión de la lucha contra el bandolerismo, aunque en la realidad caben lecturas muy diferentes—; y de otros altos mandos que expresan diversas visiones acerca del manejo del desafío insurgente y el descontento social.
Algunas páginas discurren sobre acciones temerarias narradas por algunos de sus protagonistas: en los años setenta el relato del desvío de un avión a Cuba por un comando del eln; la sustracción, en enero de 1974, de la espada de la Quinta de Bolívar en Bogotá por parte del M19; el robo de las 5.000 armas del Cantón Norte de Bogotá, en diciembre de 1978 —hecho que generó una oleada de torturas en 1979, por parte de un ejército humillado y herido con la operación—; se evoca la audaz toma de la Embajada dominicana durante dos meses, contados a partir del 27 de febrero de 1980 —operación concebida como escenario de denuncia de las violaciones a los derechos humanos y demandas de liberación de presos políticos—; se detallan las tomas de Corinto y de Miranda por parte del M19 —tomas que fueron impulsadas por las farc como una ruidosa modalidad de combate—, que serían muy costosas para la población y afectarían profundamente la imagen pública de la propia insurgencia. Se abunda en los pormenores del encuentro del presidente Belisario Betancur con el M19 en Madrid, España. En fin, tantos sueños, tantas audacias, tantas locuras que, con todo, no hicieron perder el horizonte de la salida negociada.
Junto a estas memorias de intrepidez, el lector encuentra el relato de momentos funestos que llenan decenas de páginas: la muerte de camilo Torres en combate; el casi exterminio de una columna del eln en la Operación Anorí, en el nordeste antioqueño, en octubre de 1973; las torturas en el Cantón Norte; y muchos otros, hasta llegar al evento más expresivo de aquellos años: la toma del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de 1985, como una combinación de audacia militar —cobijada bajo la consigna de «Antonio Nariño por los Derechos del Hombre»— y una desgracia política y humana para la justicia —que perdió a una Corte admirable— y un descalabro para los propios guerrilleros, muertos, torturados y desparecidos. Las heridas de aquel episodio funesto siguen abiertas. El relato corre aquí por cuenta del magistrado sobreviviente Humberto Murcia Ballén.
El libro compone una verdadera polifonía, reitero, pero pone en evidencia un vacío estructural en nuestros análisis del conflicto y en general de las dinámicas sociales: tenemos los testimonios de las guerrilla, de los bandoleros, de los ideólogos de la rebelión. Pero sabemos y escuchamos menos los argumentos del poder. Le rehuimos a la historia de las ideas y justificaciones conservadoras, o fascistas, de la represión, que son la otra cara de esta historia. Una omisión que nos lleva a construir realidades incompletas, que acentúan los sesgos o las distorsiones. El desconocimiento de esas mentalidades arcaicas o retrógradas dificulta enormemente los procesos negociadores. Por eso fue tan importante en su momento la figura de un Álvaro Gómez Hurtado.
En todo caso, más allá de estos recuentos, que son registros únicos para la posteridad, quisiera compartirle al lector unas cuantas reflexiones que me sugiere esta notable masa documental. Voy a intentar formular algunas consideraciones que podríamos llamar los invariantes de nuestras guerras:
La primera consideración responde al por qué de estas guerras. Al examinar las razones invocadas por los protagonistas de este libro, sorprende constatar que se trata de agendas muy elementales. Todo se reduce en ellas a reclamos que fácilmente hubieran podido ser tramitados por simple activación de mecanismos institucionales. Pero no. Hay en el país un déficit de democracia, que convierte en inalcanzables y subversivas las aspiraciones de un pliego sindical. Porque eso eran en últimas las plataformas de estas insurgencias mesiánicas: pliegos sindicales armados, que se configuraban más que como subversión del orden como expresiones de una radicalización de la política. Lo que dejaban al descubierto era un déficit de democracia que tenía que ver con partidos débiles, organizaciones sociales débiles y reformismos derrotados.
“Siempre pensaba en un cambio revolucionario, pero no soy un hombre en armas, vacilo para matar un animalito y creo que la guerra es una desgracia. Pero la guerra se volvió una necesidad, algo a lo cual nos empujaron los gobiernos”. (en este libro, p. 12)
Esa lógica no cambiaría entrado el siglo XXI. En últimas, la agenda de La Habana, como la plataforma de cualquier grupo guerrillero, podría haberse titulado simplemente: “programa democrático mínimo para Colombia”.
Hay un fantasma detrás de toda esta historia de guerras por la paz: la recurrencia. Así puede ser enunciada la segunda consideración acerca de estos relatos. Cuando emprendemos unas negociaciones por la paz, ya nos estamos preparando para la próxima guerra. Nos agobia la mentalidad cíclica que desconfía de la posibilidad de que haya futuros transformadores. Nos agobia la imagen de esos Cien años de soledad y esas 32 guerras perdidas de Aureliano Buendía. Fragmentación y circularidad de la guerra son, en el campo de las representaciones, dos caras de la misma moneda.
La tercera consideración que no se puede omitir al pensar nuestras guerras contemporáneas es el efecto disolvente del narcotráfico. El narcotráfico cambió la dinámica y la narrativa de la guerra en Colombia. La llenó de recursos; la llenó de protagonistas turbios; permeó en diferentes grados las instituciones, incluidas las encargadas de combatir las insurgencias. De ahí la peculiar constatación de que cuanto más opulenta es la guerra, más degradada y menos legítima es frente a la población que alega representar. Tampoco las fuerzas contestatarias se pusieron al abrigo de sus efectos perversos. El narcotráfico transversalizó la guerra. Como consecuencia, el rebelde político resultó inexorablemente contaminado con sus efectos criminalizantes y deslegitimadores. Las fronteras entre el alzamiento en armas y la delincuencia se hicieron tendencialmente evanescentes. La guerra se fue quedando sin futuro.
La cuarta consideración es que esta larga guerra nuestra es una guerra fragmentada en el tiempo, en las agendas, en las partes de la confrontación. Todo lo cual hace que las negociaciones sean parciales, y que la conformación de disidencias se haya vuelto parte consustancial de las reincorporaciones. Y que cada proceso sea un recomienzo, una nueva guerra por la paz.
La quinta consideración está relacionada con la seguridad: si ya es precaria para los ciudadanos en el día a día, es aún más limitada para los excombatientes, sometidos a venganzas de personas o comunidades que sufrieron sus acciones; a vendettas de antiguos compañeros en armas que no las dejaron y los juzgan como más peligrosos para su sobrevivencia en rebelión que las mismas fuerzas estatales. Y lo que es más preocupante, esa limitada seguridad de los excombatientes se vuelve extremadamente frágil cuando son sometidos a la bala justiciera de los aparatos de seguridad del Estado que se niegan a reconocer la legitimad de las soluciones negociadas. Tal ha sido de manera reiterada el flanco del desangre de los procesos de paz en Colombia. Así lo recuerda el asesinato en Bogotá del máximo líder de la resistencia de La Violencia de los años 50, Guadalupe Salcedo, y el final violento de aquellos que, desde entonces, líderes y excombatientes rasos, han caído a la sombra de la paz.
La sexta consideración subraya las tensiones de la guerra contada. La guerra contada en presente es heroica. Es una animada mezcla de combates; de disfrute de la eficacia superior en inferioridad de condiciones; de celebración de los artilugios para desorientar al enemigo; un álbum de acciones memorables, como tomas de puestos militares, o la del cuartel de la policía de Puerto López en el Meta por parte de la guerrilla de Eliseo Velásquez, o las proezas en los Llanos del entonces oficial del ejército, el teniente José Joaquín Matallana; o el evento más grave de todos, heroico para la guerrilla y trágico para el ejército, con la muerte de 96 soldados en la emboscada de El Turpial, el 12 de julio de 1952. Y no podía faltar desde luego la santificación del mártir, como lo muestra esta oración a Guadalupe Salcedo:
“Padre nuestro, general Guadalupe Salcedo, que estás en los cielos, en Colombia glorificado es tu nombre, vénganos el reino de la paz que tú deseabas, hágase en Colombia tu voluntad de paz y justicia, luchada en la tierra y que ahora imploras en los cielos, amén”.
El final de Guadalupe quedó marcado en la historia insurgente de este país como el símbolo del coraje frente al poder, pero también de la traición, un fantasma que atormentaba al “Capitán Venganza”, a “Chispas” y a tantos otros, y que asedia aún en 2022 a los firmantes farianos de la paz.
La guerra narrada en pasado es, por el contrario, dolorosa. En efecto, con un horizonte más amplio, el viejo mosaico de heroísmos se va convirtiendo en un balance de daños y extravíos. Ese es el tono de las comparecencias de hoy ante la Jurisdiccional para la Paz (JEP) o la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEV). Incluso en estos escenarios el relato heroico es expresamente considerado como revictimizante.
La séptima consideración apunta a cuánto de improvisación hay en la guerra y la paz en Colombia. Así lo demuestra el recorrido que hace Olga Behar en este texto. Contra lo que uno esperaría, la larga experiencia en el ejercicio de una y otra no madura sino trivializa. O, dicho más provocadoramente, hasta las negociaciones de La Habana, la guerra y la paz nos parecen en Colombia un juego permanente de ensayo y error, atravesado por históricas desconfianzas. Lo dijo con nitidez John Agudelo Ríos, el negociador del Presidente Belisario Betancur:
“No puede, entonces, razonablemente un militar tener la misma posición que un ciudadano cualquiera, que no ha sufrido los estragos directos de la guerra. Y no es un desafecto personal por la paz lo que existe entre los militares, sino desconfianza, porque si esto falla, ellos serán los primeros afectados. Esa desconfianza es como un arma preventiva. Un guerrillero no confía en los militares bajo ningún punto de vista, pero están muy bien correspondidos, pues los militares tampoco confían en ellos.” (En este libro, p. 337)
Este libro abarca cronológicamente hasta los años ochenta del siglo pasado. Las FARC no tenían más de treinta frentes, pero los imaginarios políticos y los argumentos en las mesas siguieron siendo en gran medida los mismos. Por eso sostuve en alguna entrevista que a las FARC ( y al país) les sobraron 30 años de guerra.
Octava y última consideración: hemos repetido tantas veces la misma historia desde los años ochenta hasta hoy. Tal es lo que dice a gritos el acervo testimonial que Olga Behar recoge en este libro.
Cerrar el ciclo implicaba un viraje fundamental. Este viraje no es simplemente procedimental, es un viraje en los marcos normativos de la negociación. Una ruptura con la tradición de soberanía negociadora de nuestras viejas guerras dominada por la doble tarea de incorporación política y amnistía.
La de hoy se somete a los marcos y exigencias internacionales de la justicia transicional; es decir, se negocia sobre la base de que hay razones para la guerra pero también que la guerra produce daños que hay que superar reconociendo, reparando, esclareciendo.
El éxito de las negociaciones de La Habana radicaría, por lo tanto, no en la herencia negociadora acumulada, sino en la ruptura con los esquemas que habían predominado en los procesos anteriores, admirablemente documentados por Olga Behar en estas siempre inconclusas Guerras de la paz.
Bogotá, febrero 15 de 2022