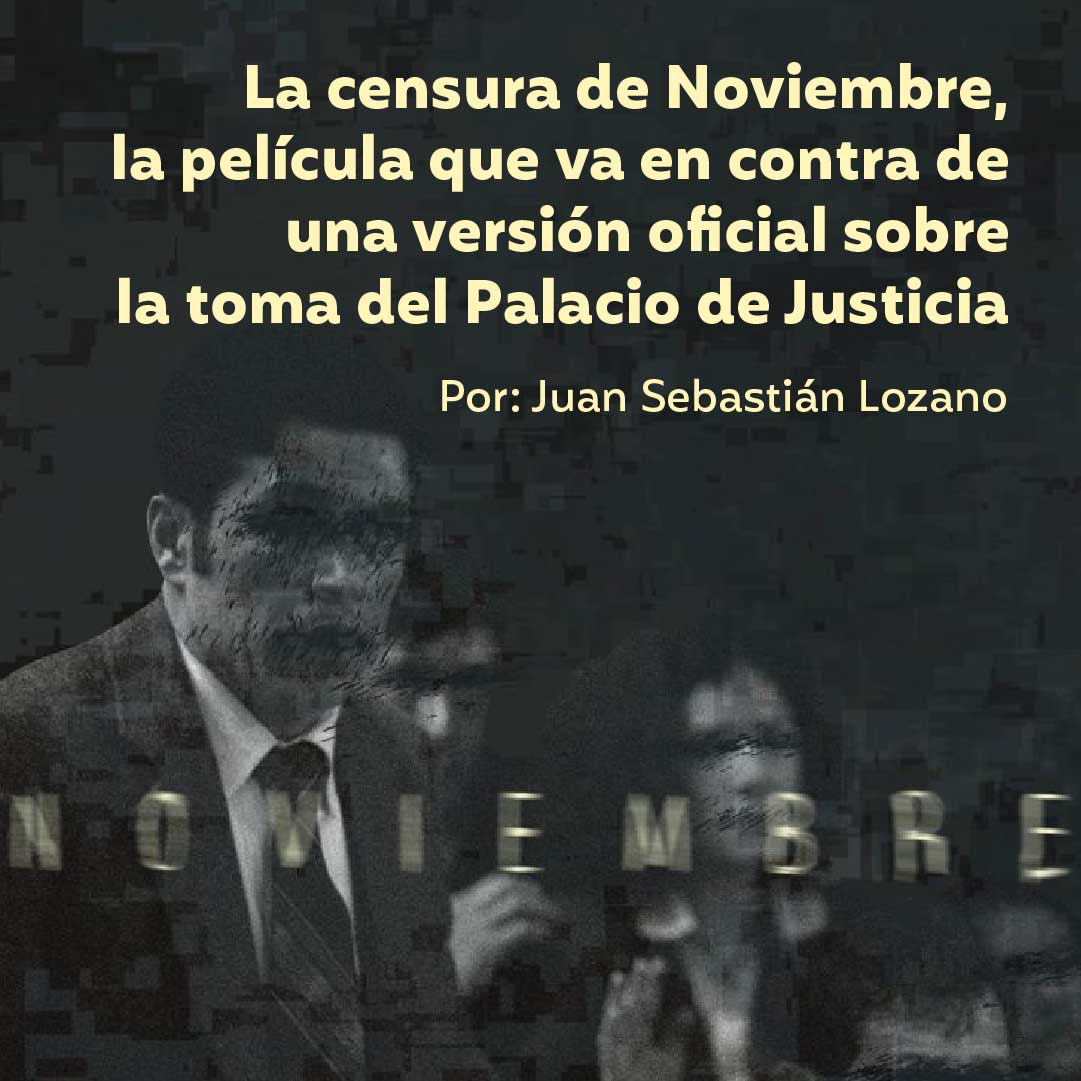Un juzgado de Bogotá ordenó modificar Noviembre, película que recrea situaciones ocurridas durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. La decisión responde a una tutela de la familia del magistrado Manuel Gaona, quien murió durante esos hechos. El fallo exige retirar su nombre, suprimir diálogos y añadir advertencias, lo que abrió un debate sobre memoria histórica, honra y límites a la creación artística.
Por: Juan Sebastián Lozano
Un juzgado de Bogotá ordenó modificar la película Noviembre, sobre la toma del Palacio de Justicia, tras acoger una tutela presentada por la familia del exmagistrado Manuel Gaona Cruz, asesinado durante la toma realizada por la guerrilla del M-19 en noviembre de 1985. La viuda y dos de sus hijos consideran que el filme ofrece un retrato falso y denigrante de él. El juez Danilo Valero Huertas dio por probada esa afectación.
Noviembre, dirigida por Tomás Corredor y producida por Burning S.A.S., narra un momento álgido de la toma del Palacio. La película transcurre en el baño del tercer piso, donde estuvieron retenidas unas sesenta personas durante veintisiete horas. Las escenas abordan un lapso breve en medio de la retoma a sangre y fuego por parte del Ejército, acción que causó la mayoría de las muertes en aquel suceso. El saldo final superó los cien asesinados. Los personajes principales son Irma Franco, guerrillera, y Manuel Gaona, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en ese momento.
La película pone énfasis en el sufrimiento de las víctimas y en explorar el lado humano de todos los involucrados —magistrados, empleados del palacio y guerrilleros—; muestra interacciones complejas entre ellos. Los diálogos y el trato entre victimarios y víctimas incluyen matices. Con tonos oscuros —aunque la ropa sea colorida, fiel a la moda colombiana de la época—, construye una atmósfera opresiva; sus primeros planos hacen que el espectador se sienta dentro del baño, aturdido por el bombardeo indiscriminado del Ejército y por la incertidumbre que generaba.
La exesposa y los hijos del exmagistrado Gaona buscaron que la película saliera de circulación: enviaron cartas a festivales internacionales pidiendo que no se proyectara y recurrieron a la justicia colombiana mediante tutela. En esta argumentan que Noviembre usa el nombre completo del magistrado Manuel Gaona Cruz y lo retrata como “cobarde, pusilánime y un aliado de los miembros del grupo armado M-19”.
El Juzgado 128 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá ordenó a la productora Burning S.A.S. incorporar una advertencia visible al inicio de la película —y en todas las piezas publicitarias, promocionales y publicaciones—: “Ficción basada en hechos reales, cualquier semejanza no implica afirmación histórica”. También prohibió el uso del nombre completo y de rasgos identificables del magistrado para evitar atribuirle conductas o hechos no probados jurídicamente.
Otra medida fue suprimir un diálogo. Guerrilleros y magistrados encerrados en el baño del tercer piso deciden enviar una carta al Gobierno para avisar de la existencia de sobrevivientes y pedir un alto al fuego. Manuel Gaona la redacta, pero se descarta que él sea el emisario: había “tumbado” el estatuto de seguridad del gobierno de Julio César Turbay —bajo el cual se cometieron graves violaciones de derechos humanos—, lo que lo hacía particularmente vulnerable ante las fuerzas militares. Finalmente, Reynaldo Arciniegas, el magistrado más conservador, lleva la misiva. En medio de esa discusión, Aydée Anzola (interpretada por Aída Morales), consejera de Estado en ese momento, le suelta a Gaona: “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”. Esa es la frase que el juez ordenó eliminar.
El juez sostuvo que, aunque la libertad de expresión y la creación artística gozan de amplia protección, estas tienen límites cuando distorsionan hechos históricos acreditados y revictimizan a las familias, como —a su juicio— ocurre en este caso.
“Es un fallo muy violento porque, al hacer una película para abrir diálogos, el fallo asume que la verdad es única en la representación artística —que la ficción solo bebe de documentos oficiales de una sola versión—. Así, el arte se reduciría a relator de hechos reales. Cuando la sociedad ve contradicciones en los relatos oficiales, tiene derecho a construir memoria en el arte desde los vacíos, incoherencias y divergencias. Invitar al diálogo desde el cine y callarlo desde lo jurídico lo cierra por completo: son lenguajes incompatibles, sobre todo cuando la película ofrece versiones de lo que la familia llama verdad única”, dice Tomás Corredor, director de Noviembre.
El juez Valero consideró que la decisión protege derechos constitucionales al buen nombre y a la honra. En la sentencia, argumenta que la representación “ofende la memoria del magistrado Gaona de dos maneras: la primera, achacándole grado de participación y/o vinculación presunta con los que fueron sus victimarios y, la segunda, negando quien fue por su carácter y principios, que están grabados en la memoria histórica”.
“El fallo del juez Valero es censura porque una obra es una unidad y al amputarle una de sus partes se configura fácticamente una censura”, dice Pedro Adrián Zuluaga, crítico de cine y profesor universitario. Y agrega: “El fallo crea un precedente, contradice una jurisprudencia que existe, que habla, por ejemplo, de la utilización de nombres reales, y la manera en que la ficción sobre hechos históricos está protegida cuando esos hechos son suficientemente conocidos y los personajes son públicos”. Zuluaga se refiere a la sentencia T-391 de 2007 (Manuel José Cepeda fue el magistrado ponente).
Las ficciones sobre hechos históricos recrean lo acontecido, inventan situaciones, diálogos y escenas en los espacios privados que nadie conoció con certeza; con ello enriquecen la memoria colectiva y aportan miradas ideológicas y estéticas distintas que amplían nuestra comprensión de la realidad. La sociedad civil interpreta la historia y abre diálogos sobre ella. No existe una verdad única; Michel Foucault enseña que los involucrados construyen narrativas propias —de la aristocracia, de la burguesía, de la clase obrera, de los “vencedores”, de los “perdedores”, de los dominantes y los marginados—. En la ficción se imagina lo que pudo haber sido; se crean incluso ucronías para explorar las posibilidades del tiempo y qué hubiera ocurrido si un hecho hubiera tenido otro desenlace. Recordemos que en el cine de Quentin Tarantino Hitler es incinerado en una sala de cine y Sharon Tate no es asesinada por la familia Manson.
“Rodrigo González Tizón, historiador argentino, habla de la invención en la memoria: cada vez que recordamos algo, se inventa —no solo en el arte, sino en cualquier recuerdo—. Los recuerdos no son exactos y conectan vacíos desde la imaginación. Él dice que no hay que temer a la invención, pues es la única forma de transmitir lo vivido; sin ella, la memoria calla y la historia se vuelve silencio, incapaz de emocionar. El arte, en cambio, tiene canales emocionales. Por eso veo peligro en silenciar la voz de la diferencia y controlar el relato del pasado en el presente: desde ahí se anulan futuros”, dice Tomás Corredor.
El fallo busca preservar lo que el juez considera una verdad histórica acreditada: que el magistrado Gaona fue asesinado por el M-19. Según la sentencia, la película distorsiona esa versión al sugerir complicidad o cobardía, por lo que ordena eliminar elementos como el diálogo controvertido para evitar atribuirle conductas no probadas. Mauricio Gaona, hijo del magistrado, ha afirmado en entrevista a El Tiempo que no hay dudas de que el M-19 mató a su padre. Sin embargo, los hechos del Palacio de Justicia siguen envueltos en confusión: persisten versiones contradictorias sobre la muerte de Gaona y de los demás magistrados, y una ficción puede legítimamente acogerse a cualquiera de ellas. En Noviembre nunca se aclara quién lo mató; ese no es el propósito de la película.
La opinión y la teoría de la familia Gaona, que ha investigado el tema a fondo, debe respetarse, pero ellos también deben considerar ficciones que ofrecen interpretaciones de los hechos diferentes a las suyas. La productora y el director de la película han invitado al diálogo, a confrontar posiciones contrarias; eso es parte del debate en una democracia. Las decisiones judiciales en estos casos generan controversia.
“Mauricio Gaona usa la película como plataforma para imponer su versión de lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Más allá de lo político —que la memoria siempre lo es—, creo que busca electoralmente afectar a Petro, el representante visible del M-19. Hoy a pocos les importa el M-19, pero sí Petro; esa vinculación es innegable. Hay que atar cabos para ver uno de los fines de esta lucha judicial”, dice Pedro Adrián Zuluaga. Juan Manuel Galán, candidato presidencial del Nuevo Liberalismo, le pidió a Gaona que fuera la cabeza de su lista al Senado. Gaona no aceptó.
Este abogado ha expresado en los medios una posición sobre la toma del Palacio: para él, la acción militar del M-19 estaba financiada por Pablo Escobar. Su padre, desde una perspectiva jurídica, se opuso al “estado de sitio” del presidente Julio César Turbay, y la Corte de la que formó parte investigaba abusos de las fuerzas militares en esos años. “Sería importante recordar el contexto histórico de esos años y el papel de esa Corte, porque eso indicaría que los narcotraficantes no serían los únicos interesados en la destrucción de la Corte; también los militares podían tener ese interés”, dice Zuluaga.
La investigación del director Tomás Corredor para la película fue exhaustiva: durante años leyó libros diversos, vio documentales y escudriñó investigaciones judiciales sobre el tema. Las distintas versiones de lo sucedido en el Palacio siguen difundiéndose, unas con más eco mediático que otras. Dice Corredor: “La investigación sobre el Palacio es muy dinámica, y eso exigía una película abierta y receptiva a los cambios, con una forma tan fluida como la propia historia. Por eso no es concluyente, no cierra verdades absolutas y deja muchas cosas como preguntas abiertas. Si pretende generar diálogos, ser concluyente los cierra. Lo que hace, desde un viaje sensorial, es exponer hallazgos de la investigación para suscitar preguntas, incomodar, abrir diálogo y sumarse a una conversación nacional que debe seguir viva. Ojalá surjan muchas más obras después de esta para seguir hablando de este y otros temas que debemos construir como sociedad. Así se fortalece la democracia en una sociedad aún inmadura para ello”.
Como dice Zuluaga, los censores suelen amplificar el alcance de una película para influir en la sociedad; el arte les sirve de excusa para crear enemigos que supuestamente perturban el orden social y así consolidan posiciones dominantes. Hacer una película en Colombia es una odisea, y después no tienen tantos espectadores; las salas de cine no apuestan mucho por ellas. A partir del fallo del juez Valero contra Noviembre, la exhibición de la película es cada vez más escasa. El caso ha generado debate político y mediático, especialmente en un contexto preelectoral, donde la expresión artística y los límites judiciales se cruzan con la memoria histórica.