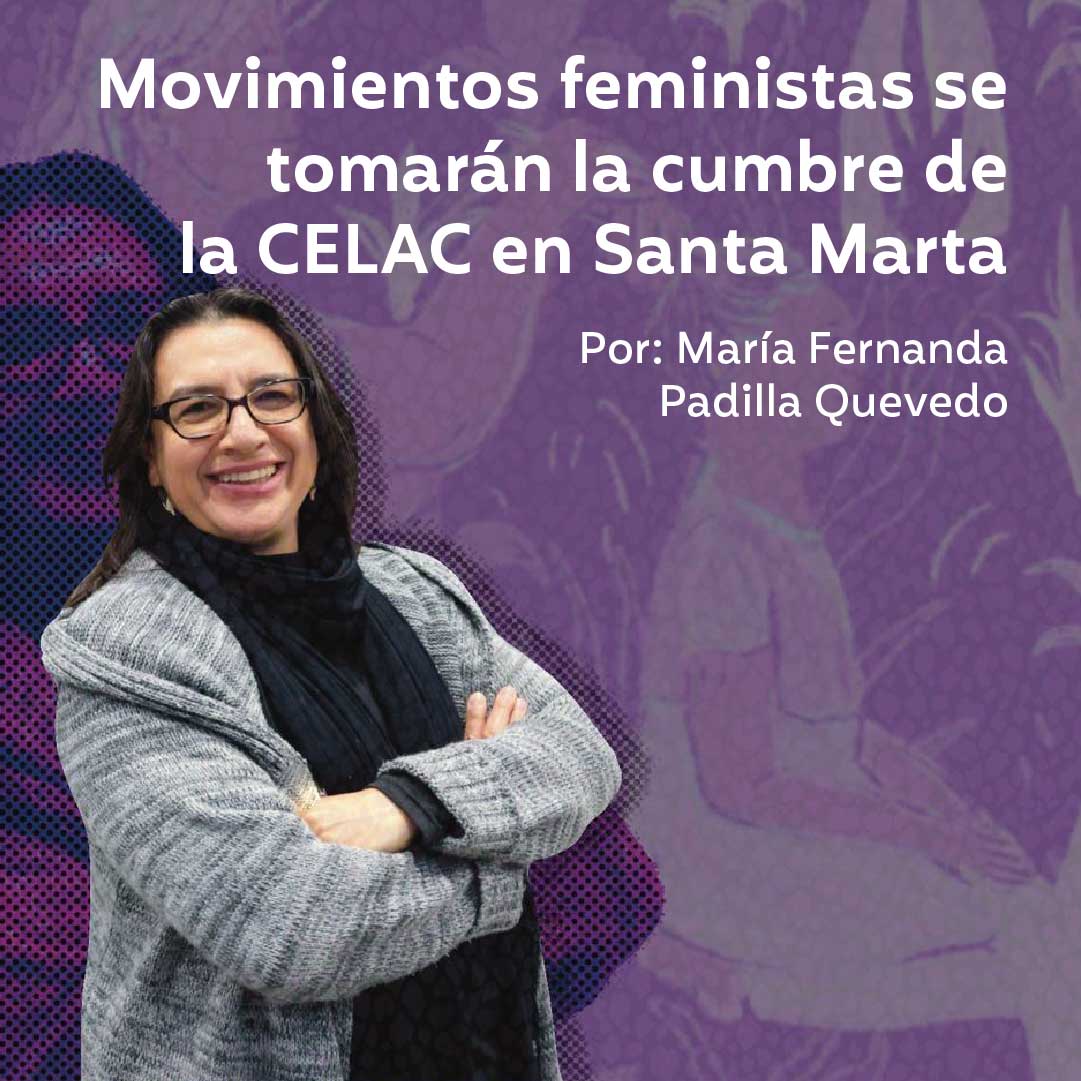En el marco de la Cumbre Celac - Unión Europea, que se desarrollará en Santa Marta, organizaciones feministas y sociales pondrán el derecho al cuidado —reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— como eje de discusión para transformar las políticas públicas de los gobiernos que integran esta alianza. En entrevista con RAYA, Jenny Gallego, responsable programática de Oxfam Colombia, explica la importancia de este encuentro.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
El cuidado se abre paso como tema político en América Latina. Este 9 y 10 de noviembre, cuando Colombia reciba la Cumbre Celac-Unión Europea, una de las discusiones más esperadas no girará en torno a los conflictos armados ni a los tratados comerciales, sino a quién sostiene la vida y bajo qué condiciones. Los movimientos feministas y sociales de la región llegan a Santa Marta con una exigencia concreta: que el cuidado —esas tareas invisibles que mantienen en pie a las familias, las economías y los territorios— sea adoptado como brújula del nuevo plan de acción birregional.
La coyuntura les favorece. En agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció por primera vez el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como un derecho humano autónomo. El fallo obliga a los Estados a garantizarlo mediante políticas, servicios y presupuestos públicos, y recoge décadas de lucha de los movimientos de mujeres que denunciaron que el sistema económico se sostiene sobre el trabajo no remunerado que ellas realizan.
Las cifras confirman esa desigualdad: en América Latina, las mujeres dedican entre seis y 29 horas semanales más que los hombres al cuidado no pago, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En Colombia, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) con corte a 2023, 5,8 millones de mujeres dedican ocho o más horas diarias a labores no remuneradas, frente a 972.000 hombres. Esa brecha no solo evidencia la desigual división sexual del trabajo, sino que pone la alerta, en línea con la Corte IDH, sobre la urgencia de transformarla. El valor económico de ese trabajo, medido por la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado del DANE —el instrumento oficial que calcula cuánto aportaría al PIB el trabajo doméstico y de cuidado si se remunerara—, equivale al 19,6 % del PIB nacional.
La Cumbre Celac-UE podría marcar el inicio de un giro: pasar de las declaraciones al financiamiento. Si los gobiernos de la región asumen la resolución de la Corte IDH y convierten los cuidados en eje de sus políticas sociales, estarían dando un paso histórico hacia una nueva economía del bienestar. Si no, el riesgo es que el reconocimiento quede atrapado entre los discursos de igualdad y los recortes presupuestales.
RAYA conversó con Jenny Gallego, responsable de Oxfam Colombia, sobre cómo los cuidados pueden cerrar las brechas de desigualdad, qué compromisos deberían asumir los Estados y qué experiencias comunitarias muestran que otra forma de sostener la vida ya es posible.
¿Cuándo y cómo empezó a visibilizarse el trabajo de cuidado como un tema político y económico?
Jenny Gallego: Empezó a notarse el tema del cuidado cuando las mujeres dejaron de trabajar exclusivamente en sus hogares y empezaron a tener una doble jornada laboral. Van a sus lugares de trabajo fuera de casa, donde tienen una remuneración, pero luego regresan a continuar con el trabajo de cuidado dentro de sus hogares. Ese es uno de los primeros acercamientos.
Hay un estudio que plantea que en el sur global, las mujeres dedican en promedio 7.5 horas de cuidado, en comparación con 3.5 de las mujeres del norte global. Entonces, se empieza a pensar que existe esa doble jornada para las mujeres y se empieza a contabilizar. Más o menos en los 90, algunas organizaciones sociales empiezan a medir esto.
Ese cambio implica que las mujeres también tienen que pensar en quién puede acompañarlas en las jornadas de cuidado de las personas que históricamente habían cuidado, como son los niños, las niñas, las personas adultas mayores, y eso implica también que otras mujeres se involucren en en los espacios de cuidado más personal. Así, muchas terminan ejerciendo el trabajo de cuidado en otros hogares. En ese momento se empieza a hablar de este tema desde un enfoque económico, a contabilizarse.
¿Quiénes se benefician de que el trabajo de cuidado recaiga sobre las mujeres y, en la mayoría de los casos, no sea remunerado?
JG: Desde Oxfam hemos planteado que quiénes pueden acceder al soporte de cuidado son las personas que tienen más privilegios. Muchas mujeres han asumido el trabajo y el rol de cuidado con personas que no son de su entorno familiar. Por lo general, son otras mujeres que salen a cuidar a personas de otros hogares y reciben remuneración por esto, pero luego deben llegar a su casa a ejercer el cuidado de su propia familia.
Tienen que levantarse muy temprano para dejar la comida hecha a sus hijos, llevarlos a la escuela y, en la tarde, regresar a asumir todas las labores adicionales de cuidado: cocinar, lavar y atender su espacio. Ahí hay una diferencia entre las personas privilegiadas que pueden pagar esos servicios y las que lo ejercen sin contar con apoyo.
¿Por qué llevar ahora el debate sobre el cuidado a la Cumbre Celac-UE?
JG: Hemos planteado que el cuidado en este momento está todavía invisibilizado. Aquí no estamos hablando de la cooperación técnica para reconocer el cuidado, sino del compromiso político en términos de igualdad y derechos, y la agenda del Pacto Birregional de Cuidado, que es una oportunidad de repensar la relación entre América Latina y Europa desde una mirada mucho más humana, y de cómo generamos sostenibilidad.
Necesitamos también que en el marco de la cumbre, los gobiernos reconozcan y entiendan que las organizaciones feministas y comunitarias están ejerciendo el reconocimiento y la visibilización de los cuidados como parte del sostenimiento económico de los territorios y de las ciudades.
En la Declaración conjunta Celac-UE 2023-2025 se prometió reducir las brechas de género y reconocer el trabajo de cuidado. ¿Ha habido avances reales?
JG: No, realmente lo único que se ha logrado es el reconocimiento en términos de política pública. Pero se quedó ahí. Hay un reconocimiento de la Corte IDH, hay reconocimiento en algunos países en términos de sistemas de cuidado, pero no ha pasado de ser una apuesta en términos políticos. Esto es un avance importante en términos de reconocimiento y legislación, pero esto implica también un tema presupuestal: cómo garantizar el acceso, cuáles son los recursos que se van a poner para que esto avance.
¿Qué pasos deberían darse para incorporar el cuidado en las finanzas públicas?
JG: Hay varias organizaciones sociales y feministas en Colombia que han estado contabilizando lo que estas horas de cuidado le generan a la economía del país y que le aportan al bienestar del país en términos de encargarse del cuidado de niños y niñas, de adultos y adultas mayores, que son una obligación del Estado, pero que lo están asumiendo especialmente las mujeres en sus círculos privados.
Es muy importante lo que se ha avanzado en legislación, pero hay que ir más allá: cómo se reconoce como política pública y cómo los diferentes Estados construyen políticas de cuidado que permitan el acceso. También, es muy importante el territorio en esta discusión. El cuidado del agua, de los bienes comunes, ha sido contabilizado como parte de estos ejercicios comunitarios que estaba hablando al inicio.
Entonces, hay unos argumentos sólidos para decirle al Gobierno que aquí hay un ejercicio donde estas mujeres, las comunidades y las organizaciones sociales han aportado al cuidado. Así que es importante también que desde la política pública se empiece a pensar cómo se puede fortalecer y dar mayor alcance, teniendo en cuenta que es un aporte significativo.
Los presupuestos nacionales suelen priorizar la defensa o la infraestructura. ¿Cómo lograr que los gobiernos entiendan el cuidado como una inversión prioritaria?
JG: Las políticas del cuidado tienen que superar el discurso y ver cómo se lleva a la voluntad fiscal. Es necesario que se vea qué invertir en cuidados es una inversión en el bienestar de un país y de la sociedad. Hemos planteado revisar la justicia fiscal como parte de este pacto social de cuidados y desde Oxfam hemos sido reiterativas en que quienes más tienen deben aportar más para que existan estos servicios de cuidados públicos, accesibles y dignos.
Muchas veces dicen: "No, es que no hay recursos". No, recursos sí hay. Lo que pasa es que están mal distribuidos e invertidos. Hemos sido enfáticas en que el cuidado tiene que verse como parte del desarrollo económico y de la estructura de los gobiernos en términos financieros.
En un contexto de gobiernos autoritarios y discursos conservadores, ¿qué riesgos enfrentan los derechos conquistados en torno al cuidado?
JG: Ese es un reto bastante grande. La sociedad civil, y las organizaciones sociales y feministas tenemos la responsabilidad de no permitir que estos temas se caigan. El cierre del espacio cívico, de derechos ganados para ciertos grupos poblacionales y en acceso de derechos ocurre a nivel global, está pasando en algunos países de América Latina y en otros del norte global. Aquí queda la tarea de seguir poniendo estos temas sobre la agenda pública y seguir haciendo incidencia. No vemos muy clara la posibilidad de que haya un avance significativo. Es posible que esta dinámica de cierre se mueva por el mundo y tenemos que garantizar que estos temas no pierdan vigencia.
Otro reto es la migración: muchas mujeres del sur global cuidan en el norte en condiciones precarias. ¿Cómo influye eso en la desigualdad?
JG: La precarización de la vida de las personas que migran está precisamente puesta ahí. Lo primero que hace una persona cuando migra a un país del norte es ejercer el cuidado con una remuneración no acorde al trabajo que hace. ¿Por qué? Si eres migrante, tus condiciones laborales son mínimas y, desde luego, bastante precarias en países del norte. Esa ha sido también parte de la discusión: cómo los países del norte global reconocen el aporte que hacen las personas que ejercen las labores de cuidado y obtienen garantías laborales y derechos.
En el sur global, el ejercicio de cuidado es el doble de lo que pasa en países del norte, porque allí tienen soportes en términos de cuidado por parte de los Estados. Creemos que hay que empezar a cerrar esa brecha de horas de dedicación con una apuesta desde la Unión Europea, en el que los aportes estén también encaminados a fortalecer esos espacios desde el Estado. Por ejemplo, las manzanas de cuidado en Bogotá fue una experiencia importante, que permitió que las mujeres pudieran minimizar las horas de cuidado.
Fue un compromiso de la Alcaldía de Bogotá poner recursos para garantizar que las mujeres, especialmente, las mujeres que ejercen trabajos en calle pudieran tener un espacio no solo donde sus hijos fueran cuidados, sino donde ellas también pudieran acceder a algunas actividades en el marco de su cuidado y su autocuidado.
Colombia ha avanzado en leyes y jurisprudencia sobre el cuidado y cuenta con un Sistema Nacional. ¿Por qué persisten las brechas?
JG: Hay dos causas. Una es el no reconocimiento individual, en términos de diferenciación de género. No es tan evidente este reconocimiento del cuidado porque se naturalizó. Lo otro es la forma en la que los gobiernos priorizan unos temas sobre otros sin ver la importancia que podría tener para una sociedad.
¿Qué experiencias comunitarias destacaría como referentes del cuidado en los territorios?
JG: Hay una experiencia muy interesante en términos de cuidado comunitario que está ubicada en Cartagena: Funsarep. Desde el trabajo colectivo de la organización empiezan a pensarse cómo el cuidado del territorio garantiza permanencia en él, pero también reflexionan alrededor de los espacios de cuidado para las personas que viven en estas comunidades. Esta es una experiencia bastante exitosa, repercute en permanecer en el territorio y mejorar la calidad de vida de las personas que habitan allí.
También, hay experiencias de comunidades indígenas y rurales, donde la apuesta es el trabajo comunitario, el juntarse entre mujeres y hablar de derechos. También, las posibilidades que tienen de ejercer los liderazgos les permiten plantear el tema del cuidado como un derecho y como un derecho compartido. Aquí se involucra a los hombres, a los niños y las niñas que hacen parte de las comunidades. Este tema comunitario tiene bastante fuerza y repercusión.
Hay también otra experiencia muy interesante que estamos desarrollando con la Universidad Icesi, con el Observatorio de la Equidad de las Mujeres en Cali (OEM), sobre cómo se está sumiendo desde las zonas rurales de la ciudad el tema del cuidado y cómo se contabilizan estos cuidados individuales, más en términos de personas que tienen que acompañar a población en condición de discapacidad y también cómo se involucra aquí la población en todas sus diversidades y esto cómo se puede ir contabilizando. Para las mujeres no era claro todo el tiempo que dedican al cuidado y cómo en las zonas rurales el trabajo de cuidado de las mujeres es mucho más fuerte, porque implica traer el agua, trabajar solo en horas de luz porque no hay acceso a electricidad.
Uruguay, México y Costa Rica han avanzado en normativas de cuidado. ¿Qué podría aprender Colombia de esas experiencias?
JG: Allí lo que ha habido es una apuesta gubernamental, ha sido una puesta de política pública y que sea sostenible en términos de presupuesto y garantía para que no se quede en el marco de un gobierno. Esto es el escenario ideal y es lo que esperamos que pase antes de que cierre este Gobierno, que tiene un interés en que esto quede regularizado.
¿Cuáles son las tareas más urgentes que deberían asumir los Estados tras el fallo de la Corte IDH?
JG: Lo primero es garantizar recursos para que se puedan viabilizar los pactos. Segundo, hemos avanzado en el reconocer el derecho a cuidar y ser cuidado en todo el ciclo de la vida, aunque está pendiente de trabajarse. Tercero, los gobiernos deben asumir la corresponsabilidad con quienes ejercen cuidados, para que ese reconocimiento se traduzca en bienestar.
Como quinto punto, urge amplificar las experiencias del cuidado comunitario, ambiental y territorial, y robustecer los datos estadísticos sobre el aporte del cuidado a la economía del país. Finalmente, las reformas y cambios deben posicionar los cuidados como una labor esencial, con aspiraciones salariales.