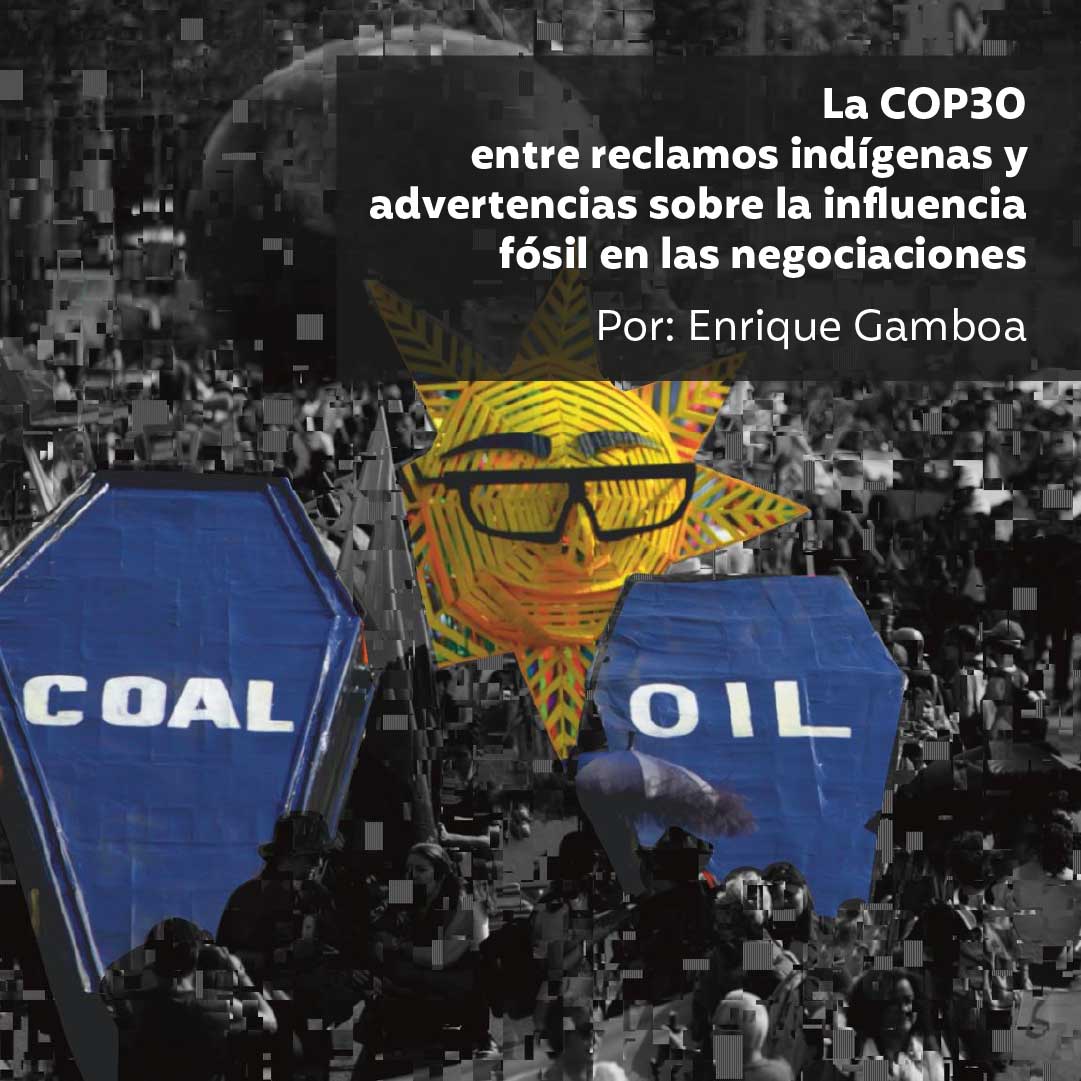La COP30 inició en Belém, Brasil, con protestas de pueblos amazónicos que denuncian su exclusión de las decisiones climáticas, al tiempo que organizaciones civiles alertan sobre la desinformación del cambio climático que favorece a los sectores fósiles. La cumbre se desarrolla en medio de un historial de acuerdos incumplidos, aumento de emisiones y fuerte presencia del lobby energético en las negociaciones.
Por: Enrique Gamboa - Periodista Revista RAYA
En Belém, en plena Amazonía brasileña, la COP30 abrió entre tres tensiones que marcaron desde el inicio el pulso de la cumbre: la exigencia de los pueblos indígenas para ser escuchados, la alerta global por el impacto de la desinformación climática y la percepción extendida de que esta podría convertirse en otra conferencia marcada por promesas incumplidas. Desde el primer día, comunidades amazónicas recordaron que siguen fuera de los espacios donde se toman decisiones sobre el futuro de sus territorios. Manifestantes bloquearon los accesos principales de la sede y señalaron que las soluciones climáticas avanzan sin su participación, mientras megaproyectos extractivos continúan expandiéndose. La denuncia se expresó en un comunicado del pueblo mundurukú: “Presidente Lula, estamos aquí frente a la COP porque queremos que nos escuche. Nos negamos a ser sacrificados por la agroindustria”.
Paralelamente, organizaciones ambientales y delegaciones de distintos países advirtieron que la difusión de información engañosa sobre la crisis climática está afectando la capacidad global de respuesta. Señalaron que la manipulación de datos, la circularidad de contenidos falsos y la apropiación política del debate han creado un clima de escepticismo que retrasa la transición energética, debilita la confianza pública y favorece a sectores interesados en mantener el uso de combustibles fósiles. En una cumbre celebrada por primera vez en el corazón de la Amazonía —uno de los epicentros de deforestación y pérdida de biodiversidad—, estas preocupaciones se cruzan con el temor de que Belém repita el patrón de las últimas tres décadas: acuerdos que no se cumplen o que no alcanzan la escala que demanda la crisis.
Para comprender ese temor, es necesario revisar el recorrido histórico de las COP. Desde 1995, cuando Angela Merkel presidió en Berlín la primera conferencia, los países firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se han reunido anualmente para coordinar medidas frente al calentamiento global. Sin embargo, los avances han sido lentos y los compromisos insuficientes. El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, fue el primer acuerdo que exigió a los países industrializados reducir emisiones en sectores como energía, metalurgia, papel, cerámica, vidrio y cemento. Pero la falta de ratificación por parte de Estados Unidos, Canadá y China en su momento dejó el acuerdo sin fuerza suficiente para garantizar los recortes previstos.
El Acuerdo de París de 2015 reconfiguró las expectativas al fijar el objetivo de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2 °C, instaurar las contribuciones nacionales voluntarias (NDCs) y establecer fondos financieros para apoyar a los países más afectados. Aun así, la ausencia de mecanismos de sanción y la baja ambición de varias metas nacionales limitaron su impacto. La situación se agravó con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, quien anunció el retiro del país del acuerdo, alegando que París “imponía cargas injustas a la economía estadounidense”. Simultáneamente, su administración impulsó la ampliación de la producción de petróleo y gas. Organizaciones ambientales de Estados Unidos advirtieron que ese retiro podría marginar al país de mercados emergentes de energía limpia, afectar su competitividad tecnológica y debilitar su capacidad de negociación internacional.
Las cifras confirman la distancia entre compromisos y resultados. Según datos difundidos por Naciones Unidas, las emisiones globales aumentaron 2,3% en 2024, situando al planeta lejos de las metas de París. La revisión de los compromisos nacionales —uno de los principales temas en Belém— ocurre en un contexto en el que las curvas de emisiones siguen en ascenso.
En este escenario, la influencia de los sectores de combustibles fósiles se ha convertido en un elemento estructural que atraviesa las negociaciones climáticas. La COP29, celebrada en Bakú, dejó uno de los registros más evidentes: la presencia de representantes del sector petrolero fue diez veces mayor que la representación indígena, con 1.700 lobistas frente a 170 delegados de pueblos originarios. Para organizaciones ambientales que hicieron seguimiento a esa cumbre, ese desequilibrio incidió directamente en las discusiones sobre financiamiento climático y en retrocesos respecto a compromisos previos. La magnitud de esa presencia también reflejó el papel creciente de campañas destinadas a sembrar dudas sobre la evidencia científica y a frenar la adopción de metas más estrictas.
La influencia fósil no se limita a las COP. En Europa, un estudio de la Universidad de Brown y la Climate Social Science Network documentó cómo gobiernos, partidos y empresas han obstaculizado políticas ambientales mediante estrategias de desinformación, presión regulatoria y campañas dirigidas a invalidar la ciencia climática. En Italia y Alemania, la investigación identificó que la difusión de contenidos contra la evidencia científica ha sido impulsada por “redes de extrema derecha”. En Reino Unido y España, se describen esfuerzos por desviar la responsabilidad sobre los desastres climáticos, limitando la rendición de cuentas. El mismo estudio señala que existen alianzas entre partidos negacionistas y empresas energéticas que han impulsado “marketing engañoso”, destinado a promover la imagen “verde” de compañías que continúan invirtiendo principalmente en combustibles fósiles.
Uno de los episodios más ilustrativos ocurrió en 2023, cuando la Autoridad de Normas Publicitarias del Reino Unido prohibió anuncios de Shell por “omitir información sobre el trabajo más contaminante de Shell con combustibles fósiles”, en campañas que destacaban de manera exagerada sus proyectos de energía renovable. La decisión se convirtió en referencia sobre cómo las estrategias corporativas de comunicación pueden influir en la percepción pública sobre la transición energética y en las discusiones regulatorias.
En América Latina, la incidencia del lobby fósil ha sido reconocida incluso en intervenciones oficiales. Durante la apertura de la COP30 en Belém, el presidente Gustavo Petro afirmó que, tras casi tres décadas de cumbres, “después de veintinueve COP de discursos, muchos los he dado yo, estamos ante un fracaso. Ese fracaso se debe, en primer lugar, al lobby de los intereses del petróleo, del carbón y el gas en todas las COPs. Su deseo de ganancia de corto plazo, su codicia ha ido contra la vida y eso es inmoral, inhumano”.
La fragilidad del sistema de financiamiento también ha limitado la acción climática. Fondos como el Fondo Verde para el Clima, el Fondo para Pérdidas y Daños y el Fondo de Cali —creado en 2023— avanzan lentamente porque dependen en gran medida de préstamos. Según Andrea Prieto, coordinadora del programa de justicia ambiental y climática de la Asociación Ambiente y Sociedad, “el diseño actual de la arquitectura financiera dificulta que los países en desarrollo asuman más deuda para acción climática, lo que los lleva a priorizar actividades económicas asociadas al extractivismo”. Prieto también advierte que los discursos negacionistas de grandes emisores envían un mensaje que impacta directamente en la ambición climática de otros gobiernos: “Hay muchos Estados que al ver que países grandes dicen que el cambio climático no es cierto y que no están dando los recursos necesarios, pues también van a decir ‘yo por qué tengo que hacer algo si los que más contaminan no hacen nada’”.
Las advertencias también llegan desde Naciones Unidas. Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco, señaló que los países que retrasan la transición energética comprometen su propia estabilidad económica: “Ninguna nación puede permitirse esto, ya que los desastres climáticos reducen el PIB en porcentajes de dos dígitos. Están indecisos mientras las megasequías destruyen las cosechas nacionales y disparan los precios de los alimentos, no tiene sentido ni económico, ni político”.
A la par de estas tensiones, algunas iniciativas han buscado ampliar la participación indígena. La Plataforma de Pueblos Indígenas, diseñada para integrar sus conocimientos en la toma de decisiones climáticas, reconoce su papel en la conservación y permite destinar financiamiento directo a iniciativas locales. Sin embargo, organizaciones que siguen su implementación advierten que aún no existen mecanismos claros para evaluar su impacto. Como señala Andrea Prieto, “el monitoreo de acciones puntuales es difícil debido a la falta de sistemas claros y transparentes”.
En este contexto transcurren los diez días de la COP30, con la participación de más de 30.000 personas: delegaciones oficiales, organizaciones campesinas, movimientos sociales, comunidades amazónicas y gobiernos de distintos continentes. Que la cumbre se celebre en el corazón de la Amazonía —una región donde la frontera extractiva avanza sobre territorios indígenas y ecosistemas frágiles— refuerza una idea que atraviesa Belém: sin la participación plena de los pueblos indígenas, sin enfrentar la desinformación que erosiona la confianza pública y sin compromisos que se cumplan más allá del discurso, la crisis climática seguirá creciendo al ritmo de los combustibles fósiles.