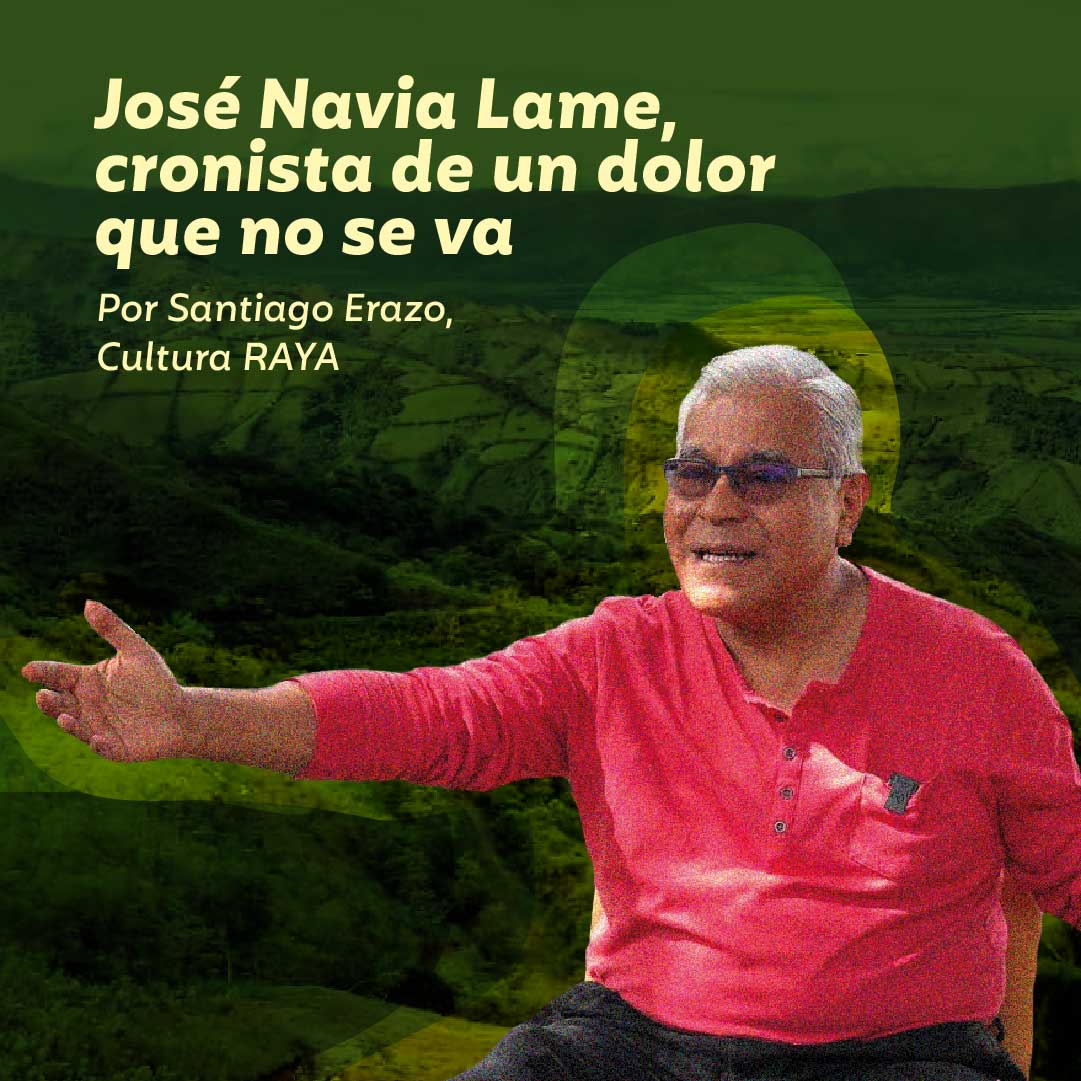Durante más de 40 años, José Navia Lame ha narrado el conflicto armado colombiano desde las regiones más golpeadas. Cronista e indígena del Cauca, recoge en Un país de sombra y luz una selección de crónicas que dan voz a víctimas y comunidades silenciadas, y registran con rigor y sensibilidad la violencia, la resistencia y la memoria del país.
Por Santiago Erazo, Cultura RAYA
1.
Los carros salían puntuales a las tres de la mañana. Subían raudos las montañas caucanas de Pitayó, Jambaló y Toribío a recoger leche. A esa misma hora de la madrugada, José Navia Lame, un joven periodista de 25 años, los buscaba en Silvia o en Santander de Quilichao para subirse a uno de ellos. Las chivas que recorrían las carreteras del Cauca le cobraban mucho, así que los carros lecheros, menos cercanos a lo que debería ser un transporte público, pero mucho más viables para su presupuesto de reportero en ciernes, eran la alternativa que restaba. El viaje daba inicio a un periplo nuevo para Navia: visitaría el campamento del Quintín Lame, la guerrilla indígena que hacía menos de un año, en 1984, surgió tras el asesinato de cientos de líderes indígenas en el departamento, entre ellos el sacerdote nasa Álvaro Ulcué Chocué. Era la primera vez que el grupo salía a la luz para hablar con los medios de comunicación, pero también era la primera vez que José Navia contaba una historia de los pueblos indígenas del Cauca.
Aquel interés no fue intempestivo. Desde que estudiaba en la Universidad INPAHU, en Bogotá, fue conociendo de la mano de su profesor de antropología, Alejandro Rincón, las resonancias de sus orígenes indígenas. El acercamiento también fue visceral, pues en zonas como Toribío corrían con frecuencia las noticias sobre enfrentamientos cuyos saldos de muertos provenían en buena parte de las comunidades indígenas. De modo que el joven José Navia, llegado de la provincia, buscó un lugar en medios como Magazín Al Día y El Tiempo recorriendo el país y narrando no solo las vicisitudes del pueblo nasa en el Cauca, sino también las de los arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, de los pijaos en Coyaima, Tolima, o de los embera que viajaban por el río Sinú.
El derrotero, en todo caso, no se restringió a lo que ocurría en la Colombia multiétnica, sino a los caminos y a las trochas que Navia Lame trasegó a lo largo de una ruralidad horadada por la sombra y la luz, por el horror, la música y la entereza.
2.
Los vestigios de cuatro décadas de trabajo han sido reunidos en “Un país de sombra y luz”, la compilación de casi setenta crónicas, reportajes, perfiles y notas que José Navia publicó en medios como El Tiempo –periódico en el que, además de reportero, fungió como editor–, El Malpensante, Colprensa, Vorágine, Semana y Soho. En el libro, lanzado este año por la Universidad del Cauca, en su colección Posteris Lumen, se recogió apenas el 10% de toda su producción periodística.
–Para elegir las mejores crónicas y relatos yo comencé a echar memoria –dice Navia–. Primero fue la labor de escarbar en mis recuerdos, ver qué crónicas recordaba y cuáles podrían hacer parte del listado. Al final mucho quedó por fuera, bien sea por un asunto de elección, o bien porque no encontramos el material con el equipo editorial de la Universidad del Cauca. Por ejemplo, hay una crónica publicada en el Magazín Al Día, por los años de 1985 o 1986, que la hicimos a dos manos con Fernando Gaitán, el libretista. Era sobre el asesinato de once miembros del M-19 que se robaron un carro de leche en Bogotá y que lo repartieron en los barrios Molinos y Diana Turbay. Esa crónica no la incluimos porque nunca la encontramos.
Si bien es solo el 10% de todo el material publicado, “Un país de sombra y luz”, sus más de 450 páginas impresas con tapa dura, es una muestra significativa de una vocación y una apuesta vitales, y da cuenta, a su vez, de una intención clara: explicar los cómos y los porqués de ciertas situaciones en el país, y visibilizar personajes, escenarios y procesos que se han dado en las regiones alrededor –casi siempre– del conflicto armado. De ahí que ese tránsito entre lo que se aclara y lo que permanece a oscuras esté en el título. Pero es también el claroscuro de un país que en medio de las tragedias encuentra resquicios y rendijas por donde se cuela la luz. Para José Navia, esa presencia lumínica, catártica, es la de la música y la fiesta.
–No hay un sitio –cuenta Navia– donde yo escuche más música que en los territorios indígenas del Cauca, en lugares tan golpeados por el conflicto como Toribío. Tú vas caminando por una vereda y de algún lado te llega música. Yo creo que la fiesta, la música, el carnaval, han sido una forma de exorcizar esa muerte y ese dolor. Y también es una especie de anestesia.
3.
En el prólogo de “Un país de sombra y luz”, la periodista Ginna Morelo cuenta una anécdota con José Navia:
“Las veces que hemos coincidido no he podido dejarlo ir sin hacerle preguntas sobre la lente con la que observa el país, a lo que me ha respondido que ‘a veces esa lente se empaña de lágrimas porque los hechos son demasiado duros’ ”.
Recorrer el país desde principios de la década de los ochenta, cámara y lápiz en mano, ha implicado para Navia transitar por los linderos de una herida en constante apertura, por una geografía dispar, de llanos y elevaciones, cuyo único accidente común es el de las muertes y las masacres. Si quisiéramos, podríamos encontrar en las crónicas de “Un país de sombra y luz” no solo un retrato de país, sino toda una línea de tiempo donde cada año revela una forma distinta del horror visto de frente y relatado por el cronista caucano:
1993: los militares muertos en el cerro Patascoy, también conocido como la “trocha de la muerte”.
1994: el exterminio del pueblo zenú en el departamento de Córdoba.
1995: los vestigios de los cultivos de amapola y de su tráfico mortal en el Macizo Colombiano.
1996: el asentamiento del paramilitarismo en el Urabá antioqueño.
1997: la masacre de La Horqueta, en Tocaima, Cundinamarca, cuyos autores intelectuales aún se desconocen.
Y si saltáramos a la primera década de 2000 seguiríamos una estela aún más profunda, más ominosa, una que José Navia volvió a recorrer con sus recuerdos –“esas enramadas de trinitarias que te hablan del pasado siempre en presente”, como él los llama– para la publicación de su libro. Pero volver a recordar fue volver a las viejas heridas. Y las lágrimas se repitieron. Haber escarbado en estas historias fue también escarbar en los sentimientos que afloraron durante aquellos años. Volvían los rostros. Volvían los silencios cuando el dolor hacía que a una víctima se le anudara la garganta tras hacerle una pregunta sobre el pasado y sus agujas. Ese dolor, el de ver a otros sufrir, nunca se diluye, dice Navia. Pero también es el dolor de ver cómo aquellas personas entrevistadas permanecen en peligro; cómo incluso las matan.
A inicios de marzo de este año, Édgar Tumiñá, líder indígena con el que Navia había hablado varias veces en medio de investigaciones periodísticas, fue asesinado en Toribío. Tumiñá se suma a la lista de mujeres y hombres que Navia ha llorado porque los conoció y porque quiso que de alguna manera sus voces quedaran plasmadas en un papel o en una pantalla, sobre todo ahora que no están, así su ausencia no tenga el mismo peso para todos, pues “este es un país de demasiado dolor”, dice Navia, “de demasiadas muertes que solo las lloramos los que somos cercanos”.
4.
–José, ¿estas crónicas y estos textos suyos de cuatro décadas de trabajo fueron escritos con la idea de que perduraran en el tiempo?
–Esto quizá suene a confesión, pues no es lo que uno debería decir cuando entra a trabajar a un medio, pero sí, sí había una intención premeditada de que mis textos perduraran. Yo creo que es una intención también de tipo político: cómo le aporto a este país desde mi trabajo como periodista, si lo que se me facilita en la vida es contar historias.
Cuando descubrí que quería ser periodista, más o menos en el segundo semestre de mi carrera, me decía: “Yo quiero hacer crónicas que, cuando se lean, la gente dentro de cien años diga: esto era lo que pasaba, así eran las bandas de la carrera décima, así eran los inquilinatos del centro de Bogotá, así era Toribío, así era como actuaba la guerrilla, así era que se defendían los pueblos indígenas”. En fin, deseaba que si alguien leyera en el futuro una crónica sobre tal sitio o tal cual suceso o tal personaje, supiera realmente cómo era, si había calor, si había miedo, si había incertidumbre, si la gente te miraba mal, si no te miraba.
Quizá por eso una parte de las crónicas que escribí se podrían catalogar como antiperiodísticas, porque no tienen un elemento noticioso. Incluso intencionalmente yo borraba el elemento noticioso cuando las escribía. Es decir, sí eran textos de coyuntura, sí eran de actualidad, pero el elemento noticioso no era lo más notorio ni lo más importante.
5.
La compilación o la antología de una obra suele leerse como un cierre para quien lo escribe, un alto en el camino o una despedida sin mayores aspavientos. En el caso de José Navia Lame, esta selección de textos indica el cierre de un ciclo, el del cronista en medios de comunicación. El brío y la energía que necesitaban sus investigaciones, en las que trabajaba de 12 a 14 horas al día, y para las que podía entrevistar a cuarenta o a cincuenta personas solo para un reportaje, no son los mismos ahora que tiene 66 años. En medio de esas circunstancias, y frente a la tierra baldía en que se convirtieron los medios digitales para la crónica de largo aliento, Navia ha asumido que su escritura tendrá un viraje. Quiere viajar a la semilla y contar la historia de la vereda del Cauca en la que se crio. Quiere decirles a los jóvenes de la vereda: “Estos son nuestros orígenes indígenas”. Y quiere escribirla como lo ha hecho en estas últimas cuatro décadas: fuera de los reflectores, asumiendo su papel de intermediario, quizá sin el mismo despliegue físico de otros tiempos, pero con el respeto y la dignidad que siempre ha privilegiado, lejos del embrujo de los resplandores. Apenas deshilvanando lo que habita en una voz o en un paisaje, con paciencia, como quien observa el fuego “para alejar a los malos espíritus”.