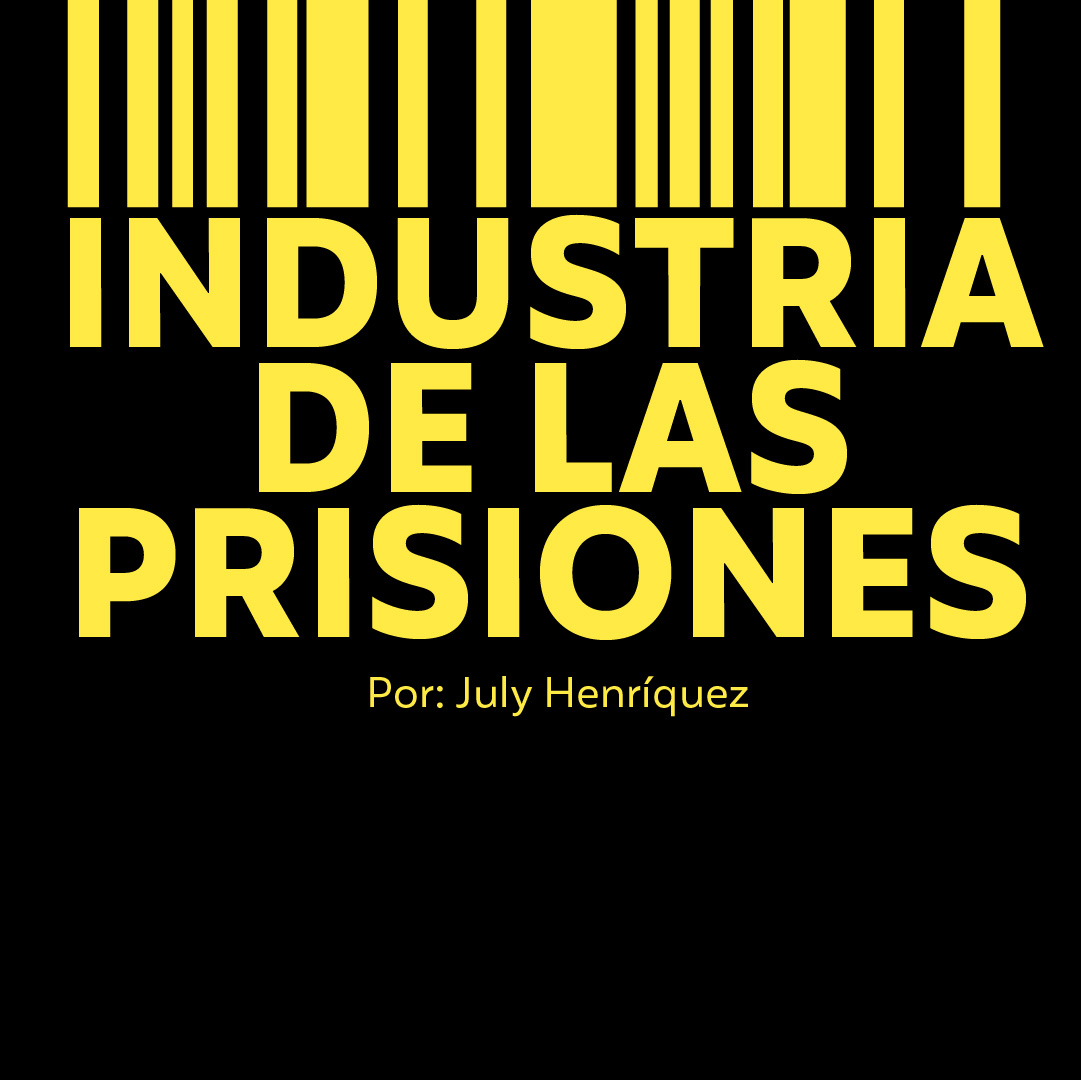En su reciente discurso ofrecido en la 77 Asamblea General de la ONU realizada en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, entre varios aspectos relevantes, se refirió a la industria de las prisiones, ubicándola, de manera acertada, en la política global y en tensión con los derechos de los pueblos.
Por: July Milena Henríquez Sampayo
Abogada. Magíster en Derechos Humanos. Defensora de Derechos Humanos. Experta en Litigio Penal, Penitenciario, Justicia Transicional y Justicia de Género.
“En mi país han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la selva y sus plantas, han llenado de sin razón los discursos y las políticas”. Gustavo Petro, Presidente de Colombia 2022-2026
Aunque la crítica a la industria de las prisiones no es un hecho novedoso, ya que desde los años setenta ha sido una constante en el escenario de las organizaciones de derechos humanos, el movimiento social, activistas políticos y pensadoras/es críticas/es en el mundo, sí es innovador y esperanzador que su cuestionamiento esté en la agenda de un jefe de Estado. Máxime si se trata del Estado colombiano que, desde el año 2000 con la asesoría y financiación de los Estados Unidos, ha copiado el modelo industrial de prisiones como forma de responder a las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en sus reiteradas declaratorias de Estado de Cosas Inconstitucional ante la grave situación de vulneración de los derechos humanos en las cárceles y penitenciarias del país.
Desde hace mas de diez años, Saskia Sassen ha advertido que, dentro las lógicas neoliberales, la cárcel es una especie de almacén de gente que el sistema no puede absorber porque no puede emplear, por lo tanto los seres humanos que no son funcionales al sistema son expulsados de éste y condenados a vivir almacenados y sin posibilidad de reinsertarse En igual sentido, Zygmunt Bauman ha sostenido que los consumidores frustrados son marginados al punto de ser expuestos al delito, debido a sus pocas o nulas posibilidades de satisfacer sus deseos y, en consecuencia, son demonizados ante la sociedad. De tal manera que la forma de exorcizar estos demonios es a través del sometimiento a la severidad y crueldad de las “herramientas sanitarias” o “cloacas” donde son arrojados los demonios para que la gente funcional al sistema permanezca en el juego del consumo sin preocuparse por su suerte, lo que explica el auge de la “industria de la prisión”. Por lo que, aprovechando la actual coyuntura, se hace necesario revisar el modelo industrial de prisiones y sus consecuencias.
Origen del Modelo Industrial de Prisiones
En la década de los años setenta, las crisis fiscales de los Estados poderosos se evidencian, las políticas neoliberales se expanden y la transnacionalización del capital se desarrolla; situación que tiene incidencia en la política criminal global y por ende en las prisiones. El gobierno de Ronald Reagan, en Estados Unidos, impulsó el replanteamiento de la prisión que se había desarrollado bajo el modelo del welfare state (Estado de bienestar) y abrió campo a la implementación del complejo industrial de prisiones. Se pusieron en marcha planes de construcción de complejos industriales de prisiones y cárceles de máxima seguridad donde el elemento resocializador de la pena desapareció y se priorizó el régimen de seguridad como castigo aprobando el aislamiento celular y la restricción de derechos y beneficios penitenciarios. Así mismo, se impuso la política de dispersión carcelaria basada en el traslado habitual del prisionero a cárceles alejadas del entorno social y familiar.
Desde los Estados Unidos se diseñó la política de “tolerancia cero” mediante la cual se empleó la teoría de las ventanas rotas que estableció la persecución y castigo drástico de las mínimas infracciones y sospechas con la justificación de “evitar que el daño vaya más allá”. Se aumentaron el cuerpo policial, las estructuras judiciales y los planes de construcción penitenciaria, así mismo se dio inicio a la privatización carcelaria, reemplazando el fin de la pena de “resocialización” por el de “neutralización”. Al respecto, Bauman afirma que en los Estados Unidos “(…) el dominio ilimitado del mercado de consumo —durante los años “vale todo”, en la era Reagan-Bush— llegó más lejos que en cualquier otro país. Los años de desregulación y desmantelamiento de las prestaciones asistenciales fueron, también, los años en que crecieron la criminalidad, la fuerza policial y la población carcelaria”.
En esta misma corriente, en Europa se desarrolló la llamada “cultura de la emergencia” a través de la cual se expidieron leyes antiterroristas que aumentaron penas, se permitió la incomunicación de los prisioneros durante días, se reforzaron los cuerpos y fuerzas de seguridad, se crearon jurisdicciones y tribunales especiales para el enjuiciamiento del terrorismo y se inauguraron las cárceles de máxima seguridad.
Lógicamente estas políticas de “intolerancia” y “emergencia” se han concentrado en la persecución del opositor político calificado como subversivo o terrorista, pero también en conductas comunes como la ebriedad, el consumo de sustancias psicotrópicas, los pequeños hurtos, la prostitución, el vandalismo, la mendicidad y el desempleo, entre otras. Efectivamente, el endurecimiento de las penas y transformación el sistema penitenciario y carcelario han sido el tratamiento por excelencia.
Es en este contexto donde el modelo de prisiones contemporáneo basado en la privatización y el régimen de máxima seguridad logró aceptación en varios países, entre ellos Colombia. Acá la influencia de las políticas de intolerancia y emergencia se evidenció en la permanente declaratoria de estados de sitio, la imposición del Estatuto de Seguridad, la implementación de la justicia sin rostro, la política de Seguridad Ciudadana, el Estatuto Antiterrorista, el Plan Colombia, la ley de Seguridad Ciudadana, la construcción de nuevas prisiones bajo la influencia del buró federal de los Estados Unidos y la implementación de la mal llamada “nueva cultura penitenciaria”.
Expansión de Modelo Industrial de Prisiones
En las tres últimas décadas, se ha desarrollado el modelo industrial de prisiones —denunciado por organismos de derechos humanos, políticos y sociales como una nueva forma de explotación humana— donde la población carcelaria trabaja para las industrias sin recibir el salario apropiado, seguro de desempleo, vacaciones y mucho menos compensación, resultando así rentable privar de la libertad en cantidad. Este modelo configura un negocio rentable para el capital privado, donde las ganancias no sólo se obtienen de la esclavitud humana sino del marketing de la construcción de nuevas prisiones y prestación de servicios penitenciarios.
Al respecto, Nils Christie encontró que, en su número de junio de 1991, la revista estadounidense Corrections Today de la American Correctional publicó 111 avisos de ofertas que referían a tres categorías principales en las que se basaban sus servicios: 1. Construcción de Unidades Carcelarias (enteras o en parte, adaptables a las necesidades de las políticas criminales de turno, construibles en tiempo record); 2. Equipamiento para las Cárceles (teléfonos, sistema de vigilancia electrónica, armas y equipos de seguridad) y; 3. Administración de Cárceles (personal privado para impartir justicia y disciplina, armas no mortales para controlar como Cap-Stun II).
El modelo industrial de prisiones es exportado principalmente por los Estados Unidos, lo que la Alianza por la Justicia Global (AFJG por sus siglas en inglés) ha denominado “imperialismo penitenciario”, basado en el encarcelamiento en masa que permite a las economías neoliberales gestionar por la fuerza y la intimidación las inevitables consecuencias del capitalismo global: la gran ruptura social y la creciente disidencia política. De acuerdo con investigaciones desarrolladas por la AFJG, desde el año 2000 los Estados Unidos han aumentado su intervención en la reestructuración de los sistemas penitenciarios internacionales, incidiendo en alrededor de 25 países, incluyendo el mal llamado Programa de Mejoramiento del Sistema Penitenciario Colombiano, firmado entre la embajada de Estados Unidos y el ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia el 31 de marzo de 2000. Seguidamente, durante los años 2002, 2003 y 2004, en secuencia con la globalización de la lucha contra el terrorismo, dicho país construyó nuevas prisiones en Guantánamo, Afganistán e Irak, como parte de sus planes de ocupación.
El piloto del modelo industrial de prisiones inició en Colombia en el año 2000 con la construcción de nuevas prisiones y pabellones de máxima seguridad, el endureciendo del régimen disciplinario que conllevó a la restricción de elementos básicos y necesarios para la población reclusa, la implementación de la dispersión carcelaria (traslados a sitios lejos del nucleo familiar o el proceso), la contratación con empresas privadas para la prestación servicios relacionados con el acceso a la salud, alimentación, comunicación y vestuario, y, de manera insistente, la presentación reformas legislativas con fines de privatización del régimen penitenciario y carcelario. Así mismo, en el año 2004 se reformó el procedimiento penal colombiano, en desarrollo del cual —y en contravía de las recomedaciones de los organismos internacionales de derechos humanos— el Estado colombiano ha abusado de la medida de detención preventiva, lo cual ha incidido significativamente en la agudización de la sobrepoblación carcelaria y la situación de vulneración de derechos humanos en los sitios de reclusión. En plata blanca, la industria de las prisiones en vez de solucionar las problemáticas que motivaron la declaratoria del estado de cosas inconstitucional (Sentencia T-153/98) ha derivado en la profundización del mismo.
Para América Latina, la expansión del modelo industrial de prisiones del buró federal de los Estados Unidos ya no es una simple alerta, es un plan en desarrollo, en el que Colombia, como aliado estratégico, ha jugado un papel protagónico, puesto que ha sido el piloto de expansión de esta industria y ha servido de canal de exportación del mismo a México, Honduras, Panamá y Perú. Según James Jordan, entre el 2009 y el 2013 Colombia ha dado formación a 21.949 militares, policías, funcionarios judiciales y penitenciarios, de los cuales la mitad son de México, Honduras, Guatemala y Panamá, así mismo, ha entrenando a más de 11.000 agentes de policía en 20 países de África y América Latina y a 6.000 funcionarios federales y estatales de México encargados de hacer cumplir la ley, entre los cuales se encuentran guardias y funcionarios de instituciones penitenciarias.
Necesidad de Erradicar la Industria de las Prisiones
La prisión ha sido una institución de constantes transformaciones en la historia, la primera de ellas ha sido el haberse convertido durante el siglo XIX en la pena por excelencia, en reemplazo de las penas atroces que en la antigüedad y en la edad media se le imponían a los infractores de la ley como la muerte lenta y dolorosa (ahogamiento, incineración, lapidación), la decapitación, las mutilaciones, los azotes, el taladro, la marca con hierro y la tortura. En esas épocas prisión era un lugar de paso en el que el infractor esperaba su pena.
Desde su origen, la pena de prisión se ha mostrado al mundo como un gesto benévolo en comparación con las antiguas penas y como solución irremplazable de los problemas más graves que golpean a la sociedad; sus propulsores la han catalogado como pena de las sociedades civilizadas y, poco a poco, bajo el sofisma del suavizamiento de las costumbres se impuso como institución de control social jurídico-penal. Pero, a pesar que formalmente quedó establecida como institución dentro del sistema de “justicia penal”, no ha dejado de ser un instrumento de represión y castigo, en consecuencia ha sido objeto de cuestionamiento, tanto en su forma como en sus fines.
Hace más de tres décadas, Michel Foucault acertó en afirmar que la prisión es una pieza esencial en el arsenal punitivo que marca momentos importantes en la historia, como lo son el acceso a la humanidad por parte de la justicia penal y la colonización de la institución judicial por parte del nuevo poder de clase. Y es precisamente en desarrollo de ésta colonización que la clase social poderosa y adinerada ejerce el control social para someter a su disciplina a los hombres y mujeres considerados como no productivos, a fin de vigilarlos, en algunos casos explotarlos y prepararlos para la aceptación del orden social que ella ha establecido, cuidándose de interiorizar en la sociedad la necesidad de la prisión como una institución de retribución y cura del infractor.
En este sentido, el fin de la pena de prisión se concentró en la reparación del daño ocasionado con el crimen y la aplicación de un tratamiento correctivo dirigido al infractor que en teoría garantizara la no repetición de la conducta. En nombre de la sociedad, se le confirió al Estado el permiso de castigar a una persona imponiéndole un tiempo de privación de la libertad física aparentemente proporcional al daño ocasionado con el crimen tanto a la víctima como a la sociedad entera, pero también se le facultó para vigilar y disciplinar al infractor. Esta fórmula, donde la infracción constituye una deuda y la prisión una forma de pago de dicha deuda, la categorizó Foucault como una forma-salario de la prisión. Esta permite tomar el tiempo de la persona privada de la libertad, monetizarlo y hacerlo aparecer como reparación de una infracción que ha lesionado por encima de la víctima a la sociedad entera.
La pena de prisión exportada por Europa fue acogida por la mayoría de países del mundo “moderno” y se impuso desde sus inicios con ideologías racistas y discriminatorias, que en lugares como en América Latina, en palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni, constituía una pequeña institución de secuestro dentro de la gigantesca institución de secuestro de la Colonia. La prisión se impuso sin tener en cuenta las culturas y particularidades de cada país, reproduciéndose un modelo punitivo influenciado por las dinámicas de acumulación capitalistas.
En consecuencia, no es de extrañar que los habitantes históricos de la prisión siempre hayan sido los mismos: los enemigos sociales de quienes ostentan el poder y el capital. En Europa, al tiempo que se llevaba a cabo la llamada revolución industrial, el pan de cada día eran la miseria, la mendicidad, el desempleo y la prostitución. Más de un centenar de seres humanos con necesidades básicas sin cubrir eran llevados a prisión por ser considerados como no productivos por el modelo económico imperante, así se escondía su lamentable realidad social consecuencia de una crisis económica mundial, pero a su vez se sacaba provecho a la mano de obra de los prisioneros. Y, según Dario Melossi y Massimo Pavarini, se les preparaba para la aceptación de un orden y una disciplina que los hiciera dóciles instrumentos de la explotación, lo cual evidencia el vínculo funcional entre prisión y fabrica.
Estos “enemigos” están asociados a los efectos nefastos producidos por el capitalismo, como la desaparición del Estado de bienestar, la reducción de prestaciones sociales, el desempleo, la hambruna, la falta de oportunidades, el empobrecimiento, el despojo, la exclusión y “la expulsión”. Este último fenómeno para Saskia Sassen obedece a la construcción activa de sistemas socioeconómicos por las grandes empresas y muchos sectores de gobierno que luego expulsan del sistema y empobrecen a gran parte de la población encasillada dentro de las categorías de “clases peligrosas” o “clases criminales” —como lo señala Zygmunt Bauman— para las cuales sólo es posible la prisión en reemplazo de las funciones que cumplía el Estado benefactor.
Desde esta lógica, la prisión debe ser coherente con sus propósitos de acumulación, ya no basta con que sea el sitio por excelencia destinado para las clases peligrosas y/o criminales, sino que debe reproducir las formas de relacionamiento a través del dinero, manteniéndose vigente la categoría de lo económico-moral de la penalidad planteada por Foucault, que explica la monetización de los castigos en días, meses y años. Es así como en las actuales legislaciones penales occidentales, además del tiempo que el infractor entrega en “reparación” de la infracción (privación de la libertad en establecimiento de reclusión, prisión domiciliaria, arresto de fin de semana, etc.), se incluye la pena de multa como accesoria a la privación de la libertad (reparación del daño con salarios), se imponen “cauciones prendarias” a quienes se les otorga la libertad condicional (garantía “económica” en caso de fuga) y se establece la indemnización del daño a cambio de no ir a prisión.
Así la cosas, la prisión se ha convertido en una necesidad a través de la cual el modelo económico imperante garantiza un lugar para depositar y/o eliminar a los seres humanos no aptos para el consumo y excluidos por el sistema, a la vez que saca provecho y expande el modelo industrial de prisiones, que en los últimos tiempos ha sido justificado bajo las políticas globales de intolerancia y mano dura.
La industria de las prisiones se distancia del criterio de administración de justicia bajo responsabilidad del Estado y, en consecuencia, endosa al sector privado la ejecución del derecho penitenciario, que implica ceder a personal o empresas particulares la custodia y vigilancia de las personas privadas de la libertad, el suministro de alimentos, atención médica, servicios sanitarios, servicios de comunicación y correspondencia, entre otros, tergiversando así la relación especial de sujeción y, en parte, la responsabilidad del Estado de garantizar los derechos humanos de la población reclusa.
La industria de las prisiones en nada ha ayudado a solucionar las condiciones duras de vida que padece la población reclusa, puesto que —como arriba enuncié— su visión se concentra en el depósito de seres humanos en bodegas, a quienes se le infligen sufrimientos más allá de la privación de la libertad, lo que implica la vigencia del cuestionamiento del fin o la función de la pena y la prisión, que en el caso colombiano se enfoca en prevenir el delito y resocializar al infractor, una tarea pendiente de la criminología moderna, a la cual la teoría crítica ha llamado la atención.
El papel de los criminólogos y juristas tradicionales se ha reducido a sancionar, justificar el castigo y la monetización del daño, dejando de lado las formas alternativas de tratar las consideradas conductas reprochables, para ello basta con comparar las normas penales vigentes. Esta problemática alerta sobre la necesidad de encontrar una solución alternativa al encarcelamiento para resolver los conflictos sociales, que sin lugar a dudas son producto de las realidades sociales del mundo. En el caso latinoamericano, Bergalli ha advertido que se debe construir una teoria criminal propia, no impuesta por los paises que han colonizado el sur sino ajustada a la cultura, realidades y necesidad sociales de cada pueblo, para poder transitar hacia una conciencia social que prevenga el delito y evite el castigo.
Aunado a ello, no sólo se han mantenido la teorías abolicionistas en los tiempos modernos sino que se han desarrollado tendencias que, por un lado, defienden la existencia de la prisión bajo el cumplimiento de los estándares mínimos de garantía de los derechos humanos, y por el otro, plantean reservar la cárcel para quienes representen un real peligro para la sociedad y dar paso a penas alternativas a la privación de la libertad. Sin embargo, uno de los primeros pasos hacia estas tendencias transformadoras alternativas es separar los intereses de la prisión de los intereses del capital, ya que mientras este vínculo exista seguirá existiendo una contradicción entre la prisión y los derechos humanos.