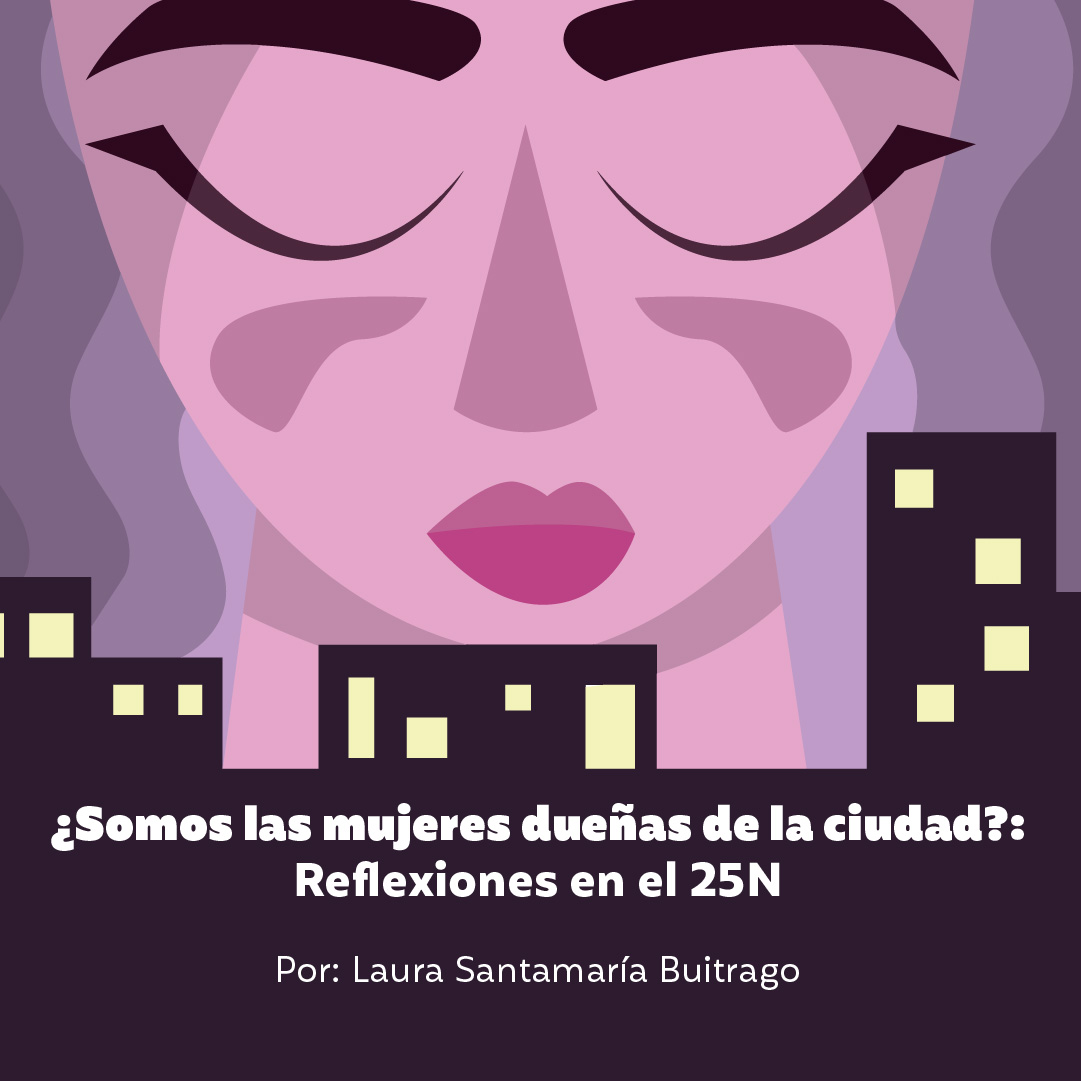La reciente avalancha de casos de violencia contra las mujeres en diferentes de ciudades de Colombia prendió las alarmas sobre la grave situación de inseguridad que enfrentamos, en particular, en el espacio público. El colectivo de mujeres y el urbanismo feminista dan algunas luces sobre posibles soluciones a una problemática que parece estar lejos de terminar.
Por: Laura Santamaría Buitrago
Desde hace algunas semanas y a pocos días de que se conmemore el Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, la prensa y las redes sociales han estado llenas de historias dolorosas. Hillary, Paula, Danielle, Lina son algunos de los nombres de las protagonistas de estas historias que evidencian cómo la violencia contra las mujeres continúa viva y naturalizada. Cada uno de estos casos ha demostrado, además, que las ciudades siguen siendo un escenario hostil para la movilidad, la vivencia y el disfrute por parte de las mujeres; las ciudades están lejos de ser un lugar seguro para nosotras.
No obstante, la reacción del movimiento de mujeres y feminista ante esta problemática ha sido arrolladora. En particular frente al caso de Hillary Castro, cuyas trabas y mal manejo desataron una respuesta inmediata del colectivo que presionó para que se acelerara de manera contundente la resolución del proceso, aun con las graves fallas que tuvo. Esto da cuenta del espacio que ha ganado el movimiento de mujeres a la hora de enfrentar las violencias, de hacer denuncia, pero, sobre todo, de abrir espacio en las calles para que las ciudades también les pertenezcan a las mujeres. Es por esta razón que es necesario un diálogo certero y más constante de la institucionalidad con el movimiento feminista porque, de seguro, allí residen aprendizajes que podrían hacer que la percepción y la realidad de la seguridad de las mujeres mejore y podamos habitar las ciudades con mayor libertad.
La experiencia de las ciudades
La ciudad no es un espacio inerte. Usamos a las ciudades y ellas cobran vida desde cómo las moldeamos y las actividades que realizamos en ellas, argumentaba Pierre Bourdieu. Pero, además, estos usos no suceden en el vacío. Cada persona experimenta las ciudades desde su lugar en el mundo y es allí donde el género —y las desigualdades asociadas a este— toma fuerza. Los hombres, las mujeres y las identidades de género diversas perciben y viven las ciudades de forma diferente, particularmente en lo relacionado con las oportunidades que les ofrecen y la seguridad con la que las recorren. Caminar a las 11 de la noche por una calle poco iluminada es una opción mucho menos viable para una mujer que para un hombre blanco y cisgénero. Nuestra percepción de la ciudad, como mujeres, está atravesada por las experiencias de acosos, abusos y violencias que hemos vivido, las que nos encontramos a diario en mujeres cercanas y las que leemos en los medios de comunicación.
Otras características se cruzan adicionalmente con la experiencia de género. La clase social, la etnia, la edad, las discapacidades hacen que las ciudades sean más o menos hostiles para las mujeres: una mujer blanca de clase alta, que probablemente nunca utilice el transporte público, seguramente tendrá una percepción de seguridad muchísimo más alta que la de una mujer migrante, que trabaje en la informalidad y se vea obligada a dormir en las calles o en zonas peligrosas de la ciudad. Las ciudades no son seguras para las mujeres, pero lo son menos para algunas de ellas.
En las últimas décadas, el urbanismo feminista ha explorado cómo las mujeres habitamos el espacio público. Según esta perspectiva, si se evidencian las particularidades y necesidades de las mujeres con respecto a su experiencia de ciudad, es posible encontrar respuestas sobre cómo hacer frente a las múltiples violencias que enfrentan en el lugar de lo público.
De la casa a la ciudad
Para hablar sobre el lugar de las mujeres en las ciudades, y más específicamente de la pugna por habitarlas, es necesario mencionar la —muy famosa— dicotomía entre lo público y lo privado. Esta diferenciación, de la que tanto hablaron las feministas en los sesenta y setenta, ha ido transformándose con el paso de los años y es el punto de partida para entender por qué habitar y vivir las ciudades es una expresión de resistencia intrínseca para las mujeres.
Y es que la presencia constante de las mujeres en el espacio público es relativamente reciente. Solo hasta, aproximadamente, la mitad del siglo XX empezaron a ocupar las ciudades como fuerza de trabajo, cuando la revolución industrial exigió más mano de obra no calificada. Hasta ese momento, las mujeres habitaban el espacio del hogar casi de forma permanente, lo que implicó que se naturalizara la idea de que era allí donde pertenecían y, más aún, que todo lo que les concernía estaba relegado a lo doméstico; la división sexual del trabajo. Aunque en los últimos cincuenta años nuestra presencia en espacios de opinión, académicos, políticos y de toma de decisión ha aumentado de forma significativa, todavía estamos lejos de que esta sea paritaria y, en general, se nos siguen endilgando las tareas de cuidado y reproductivas propias de la esfera privada. Es por eso que atrevernos a salir al espacio público de las ciudades, caminarlas y ocuparlas sigue siendo una decisión, por lo menos, singular y arriesgada, porque seguimos viviendo en sociedades que piensan el espacio público como un lugar al que no pertenecemos y, por ende, que no está hecho para nuestra comodidad y, ante todo, nuestra seguridad.
En la actualidad, las mujeres salimos y permanecemos en el espacio público, pero las limitaciones para vivirlo a plenitud perviven. Tenemos miedo en el transporte público, al caminar de noche por las calles, al subirnos a un taxi, al entrar a un bar. Vivimos en una lucha constante por movilizarnos libremente en medio del riesgo de acoso callejero, violencia sexual e, incluso, feminicidio. Nuestro derecho a la ciudad, del que tanto se habla como premisa de la Agenda para el Desarrollo, sigue sin estar garantizado.
¿Cómo pensar en ciudades más seguras?
Aunque el espacio público perviva como un lugar de dominación y marcadas desigualdades, es un ente vivo, en movimiento, lo que abre la posibilidad para la transformación de relaciones desiguales de poder. En sus estudios sobre urbanismo, Henri Lefebvre propuso que, en tanto simbólico, el espacio público es susceptible de nuevas prácticas que se conformen como alternativa a representaciones institucionalizadas. Es decir, el espacio público y sus lugares no acarrean usos predeterminados y, por ende, pueden readaptarse a las necesidades —siempre cambiantes— de quienes lo ocupan.
Al respecto, Nancy Fraser —una de las feministas que más habló sobre la necesidad de que las mujeres estén representadas en la esfera pública— menciona que es indispensable replantear el concepto de espacio público de manera que existan alternativas para que grupos marginales puedan articular sus necesidades en oposición a los usos legitimados que se asignan a dichos espacios. En otras palabras, plantea que los requerimientos de las mujeres y grupos de las periferias deben ser tenidos en cuenta antes de hacer planeación urbana y no al contrario. Que las mujeres tengan voz en la planeación urbana permitiría, por ejemplo, la posibilidad de que una calle oscura sea un espacio de reunión para ellas y no necesariamente un sinónimo de riesgo.
Es así que los Estados y los gobiernos locales tienen una enorme responsabilidad a la hora de crear políticas públicas para la vida digna de las mujeres en las ciudades. Pues —aunque carga con motivaciones estructurales— la pervivencia de las violencias de género en el transporte público y en las calles se sustenta, en gran manera, en la mala planeación y falta de políticas sensibles a esta problemática.
Lo anterior significa, entonces, que una garantía justa e igualitaria del derecho a la ciudad debe incluir una perspectiva de género y, para que ello suceda, es indispensable la creación de políticas de seguridad que incluyan dicha perspectiva y que entiendan a la seguridad desde un abordaje más amplio. Es un hecho que la mayoría de medidas para contener las violencias contra las mujeres están enfocadas en combatir la criminalidad: cuando los casos aumentan en las calles, se aumenta la presencia policial. Pero, si bien esto puede ayudar —asumiendo que la policía está lo suficientemente capacitada— es una medida insostenible en el tiempo y, a todas luces, paliativa.
Las medidas, planes y políticas públicas para hacer de las ciudades espacios más seguros deben contener provisiones de largo aliento, que tomen en cuenta las percepciones de las mujeres sobre los roles que ocupan en los lugares públicos, el miedo que les genera ocuparlos y cómo ello limita su movilidad. Se trata de medidas holísticas que entiendan la seguridad no como una reducción de criminalidad, sino como el retorno de la confianza a salir y permanecer en las calles y en las que se considere cómo las diferencias de clase, raza, edad e identidad sexual de las mujeres permean su experiencia de ciudad. Las estaciones de Transmilenio no serán más seguras porque haya más policía; serán más seguras el día en que la policía ya no sea necesaria.
En Colombia, iniciativas como Espacios Seguros A la Vuelta de la Esquina y el Sistema Integral de Cuidado en Bogotá o la campaña “Cali se Pinta de Violeta” han sido propuestas innovadoras para fomentar la seguridad de las mujeres, pues están basadas en nuevos modelos de ciudad e incluyen la visibilización de las tareas de cuidado como un punto central. Sin embargo, siguen siendo medidas enfocadas en aspectos muy específicos que no implican diseños amplios de políticas de ciudad y están lejos de poder erradicar las múltiples violencias contra las mujeres.
Y es que mientras se implementan estas iniciativas, las cifras continúan siendo alarmantes: según la Defensoría del Pueblo en 2021 se reportaron más de 2.000 casos de acoso sexual y más de 3.600 casos de violencias basadas en género. En Bogotá, según la plataforma feminista La Oficina, ocho de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de acoso. Teniendo en cuenta el sub reporte en estas cifras (ya sea por trabas institucionales o por decisión de la víctima), es claro que estamos todavía lejos de evidenciar transformaciones contundentes hacia ciudades más seguras para las mujeres.
La pregunta es, entonces, ¿qué hacer cuando las medidas institucionales no son suficientes? El movimiento feminista quizá tenga la respuesta. Son numerosas las propuestas que las colectivas feministas jóvenes, el movimiento feminista afro y el feminismo indígena han formulado para mitigar el riesgo y la ocurrencia de violencias basadas en género. Desde la autodefensa feminista, hasta las iniciativas de cuidado colectivo, pasando por las cadenas de llamadas y el performance, el movimiento de mujeres ha notado —en sus cuerpos— la urgencia de hacer frente a una realidad que se agrava día tras día. Son famosas las iniciativas de profunda resistencia de las mujeres zapatistas en México o de las organizaciones de mujeres desplazadas del Cauca. Es por eso que, sin cooptar las iniciativas autónomas, los gobiernos deberían escuchar más atentamente a las organizaciones de mujeres, en particular a las de base, y aprender de sus propuestas de mitigación de la violencia no solo a la hora de diseñar políticas, sino también sobre cómo evaluarlas y replicarlas en diversos territorios. Solo así, parafraseando a bell hooks, las mujeres podremos derrotar el miedo que nos aliena y nos separa y buscar mecanismos para encontrarnos y conectarnos en las ciudades; reapoderándonos de ellas.
El doloroso caso de Hillary Castro fue una muestra del trabajo que tiene por hacer la institucionalidad, pero también evidenció el poder del movimiento de mujeres en Bogotá, precisamente desde su ocupación del espacio público. A solo unos días de que sucediera el hecho, la Fiscalía capturó al agresor (que fue asesinado bajo custodia de las autoridades, pero esa es otra historia). Lo relevante aquí es que fueron las mujeres, particularmente las jóvenes, quienes salieron a las calles a gritar a voz en cuello que lo que sucedió era inaceptable y lograron que un caso que habría tardado meses, quizás años, en ser atendido, tuviera resolución —al menos inicialmente— en unas pocas horas. Es decir, es en las ciudades donde está sucediendo la transformación y es el movimiento feminista el que, a fuerza de gritos y pintadas, está demostrando que ya ocupamos el espacio público, que no nos iremos de él y que deben darse las garantías para que lo vivamos en su totalidad.
A solo unos días de un nuevo #25N y nuevas jornadas de toma de las calles, sigue siendo necesario que hablemos sobre las violencias, cómo siguen siendo naturalizadas y cómo afectan nuestra forma de vivir la ciudad. El Gobierno Petro se enfrenta a un reto enorme. Aunque, en principio, parece estar asumiendo con seriedad la alarmante situación de inseguridad de las mujeres con propuestas específicas, es importante que no deje de lado la visión del movimiento feminista y de mujeres que, en este país de tantas guerras y miedos, lleva décadas de resistencia y aprendizajes.
El país solo podrá estar en paz total cuando las mujeres en el barrio, la casa, la calle y el taxi se sientan seguras y tranquilas. Porque la paz con las mujeres no se trata solamente de no ser violentadas, se trata de sentir que pertenecemos a las ciudades que habitamos sin restricción alguna de edad, clase social, nacionalidad, condición migratoria, orientación o identidad sexual. El derecho a la ciudad es un derecho humano y también lo es la posibilidad de vivir tranquilas y libres de todo tipo de violencias.