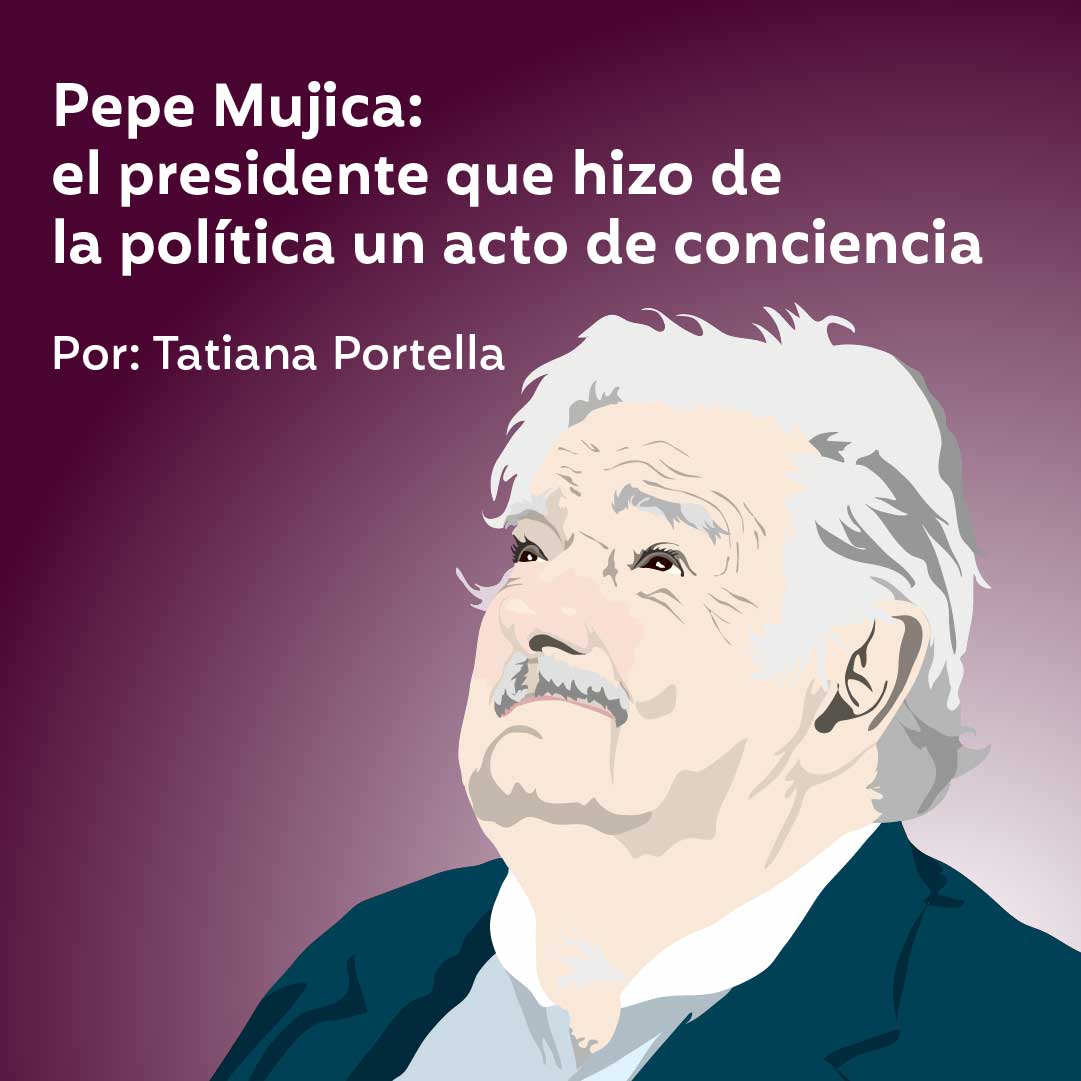José Alberto Mujica Cordano fue un guerrillero, prisionero político, legislador, ministro y presidente de Uruguay. Su vida encarnó una coherencia rara en la política: defendió los ideales de la justicia social desde la clandestinidad y luego los aplicó desde el Estado, sin traicionarlos. Austeridad, integración regional, derechos sociales y crítica al consumismo fueron ejes de una filosofía de vida que desafió al poder.
Por: Tatiana Portella
Este 13 de mayo de 2025, se fue a la eternidad uno de los referentes éticos y políticos más queridos de América Latina: José Alberto Mujica Cordano o Pepe Mujica, como lo llamábamos. Su muerte, a los 89 años, tras una larga batalla contra un cáncer esofágico, no solo cierra una vida profundamente simbólica, sino que reabre un debate urgente sobre el sentido de la política en tiempos de desencanto global.
Desde su chacra —una modesta granja en las afueras de Montevideo— hasta las tribunas de las Naciones Unidas, Mujica defendió una visión humanista, austera y radicalmente comprometida con la justicia social. Encarnó una forma distinta de ejercer el poder: no como privilegio, sino como servicio. Gobernó sin renunciar a sus principios y convirtió su vida en ejemplo de coherencia.
Sus advertencias sobre el rumbo incierto de la democracia, la urgencia climática y el peligro de una izquierda desconectada de sus raíces populares, siguen resonando. En uno de sus discursos más recordados —pronunciado en 2014 ante estudiantes en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en Brasil— dejó una reflexión que resume su pensamiento político y ético: “Sigo pensando que esta crisis es consecuencia, no es causa. La causa es de orden político, porque hemos entrado en una época donde inequívocamente se precisa gobernanza mundial, que puede venir solo por la vía de los acuerdos”.
Pepe Mujica no se fue como un héroe congelado en bronce, se fue como un sembrador de preguntas que hoy más que nunca necesitamos volver a hacernos. Como él mismo sintetizó, en una frase que condensa su visión de mundo: “Todo lo que he dicho se encierra en eso: defender la vida. En primer término la vida humana, pero la vida humana para ser posible tiene que cargar con la defensa de todas las vidas que nos acompañan en este barco que anda dando vueltas en el silencio sideral”.
Un revolucionario que llevó sus ideales al poder sin traicionar
José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935 en Montevideo, Uruguay. Una capital que atravesaba permanentes crisis económicas y promesas de progreso aún incumplidas. Hijo de Demetrio Mujica, un pequeño agricultor de origen vasco, y de Lucy Cordano, una mujer tenaz de raíces italianas. Creció en un hogar humilde, marcado por la temprana muerte de su padre cuando apenas tenía seis años. La pérdida forjó en él una temprana noción de adversidad y responsabilidad, mientras su madre se hacía cargo sola de la familia, con esfuerzo silencioso y una determinación que él siempre recordaría como ejemplo de dignidad popular.
Desde joven, se mostró inquieto por la política. En su adolescencia se unió al Partido Nacional, una fuerza tradicional uruguaya conocida como los "blancos", que representaba los intereses del interior rural frente al centralismo de la capital. Atraído inicialmente por el nacionalismo popular de figuras como Luis Alberto de Herrera, pronto sintió que las estructuras partidarias eran demasiado rígidas para su espíritu inconforme. América Latina vivía los años convulsos de la posguerra, con revoluciones, dictaduras y represiones en expansión, y Mujica, como muchos jóvenes de su generación, buscó respuestas más radicales ante la injusticia social.
En los años 70, se integró al Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, una organización guerrillera urbana inspirada en la Revolución Cubana. Los Tupamaros no era una insurgencia convencional: su estrategia combinaba idealismo marxista, acciones teatrales y un profundo rechazo al orden establecido. Robaban bancos para distribuir dinero en barrios empobrecidos y buscaban exponer la corrupción de cuello blanco. Mujica se convirtió en uno de sus militantes más activos y visibles de ese movimiento político-militar en donde enfrentó tiroteos, participó en asaltos y sufrió seis heridas de bala, particularmente tras la fallida toma de la ciudad de Pando en 1969, uno de los episodios más audaces —y trágicos— de esa guerrilla.
El 8 de octubre de aquel año, la pequeña ciudad de Pando, ubicada a 32 kilómetros de Montevideo, se convirtió en escenario de una operación sin precedentes. La “Operación Pando” consistió en la toma simultánea de la comisaría, el cuartel de bomberos, la central telefónica y cuatro entidades bancarias. Cerca de 50 guerrilleros, incluido Mujica, se movilizaron con sutileza fingiendo ser parte de un cortejo fúnebre que transportaba un féretro inexistente “Pocho Fernández”.
Desplegados en varios puntos, transportaron armas en el falso ataúd y utilizaron vehículos robados para una rápida movilización. Durante aproximadamente 20 minutos, la pequeña ciudad quedó bajo su control efectivo, mientras los bancos eran asaltados y las comunicaciones interrumpidas.
Sin embargo, lo que comenzó como una operación calculada derivó en tragedia. Durante la retirada, un enfrentamiento con la policía ocasionó la muerte de tres guerrilleros - Carlos Flores, Ricardo Zabaleta y Jorge Salernos, así como un agente policial. Otros dieciséis tupamaros fueron capturados en las horas siguientes, desarticulando temporalmente la estructura operativa.
Para Mujica, quien logró escapar, la Operación Pando representó un punto de inflexión en su militancia. Años después, en sus reflexiones desde la presidencia, reconocería que aquella acción evidenció tanto el coraje como las limitaciones estratégicas del movimiento: “Éramos jóvenes audaces, convencidos de nuestra causa, pero no dimensionamos el costo humano que tendría la lucha armada”
El episodio Pando marcó un antes y un después en la estrategia tupamara y en la respuesta estatal, y aunque la acción impactó profundamente en la opinión pública, demostrando la vulnerabilidad institucional, también precipitó una escalada represiva que terminaría con la declaración del estado de guerra interna y la posterior dictadura militar.
Mujica fue capturado y encarcelado varias veces. En 1971 protagonizó una célebre fuga de la prisión de Punta Carretas, junto a más de cien presos políticos, a través de un túnel cavado en secreto. Sería recapturado un año después. Tras el golpe militar de 1973, se convirtió en uno de los nueve dirigentes de los Tupamaros tomados como "rehenes" por la dictadura: prisioneros mantenidos en condiciones infrahumanas, en aislamiento extremo y bajo la amenaza de ser ejecutados si su grupo realizaba nuevas acciones armadas. Durante 13 años, Mujica vivió en calabozos subterráneos, privado de la luz solar, de libros y de contacto humano. Tiempos oscuros que le permitirían desarrollar una filosofía personal centrada en la austeridad, el desapego material y la renuncia al odio. Compartió esa experiencia con otros referentes como Mauricio Rosencof y Eleuterio Fernández Huidobro, comunicándose a través de golpes en las paredes. “La cárcel me enseñó que el odio te encadena”, diría años después en libertad.
Fue liberado en 1985 tras el retorno de la democracia, tiempo en que Mujica dejó las armas y se sumó a la vida política institucional de su país. Ese niño, nacido en la pobreza y forjado en la lucha armada, terminaría ocupando la presidencia de Uruguay, pero el tránsito fue paulatino y cargado de aprendizaje político. En 1994 fue elegido diputado y cinco años después senador. Durante ese periodo, adaptó su discurso revolucionario a la realidad democrática sin abandonar sus principios fundamentales de justicia social e igualdad. Su estilo directo, su lenguaje simple y su compromiso con los más desfavorecidos le permitieron llegar a sectores populares hastiados de una clase política tradicional que hablaba sin escuchar. Años después, frente a esa transformación, diría con su tono suave, sereno e inconfundible: “Yo pertenezco a un montón de muchachos que peleaban por el socialismo y por un mundo sin clase y me doy cuenta que hay que pelear por la vida hoy, que por supuesto supone sociedades socializantes y mucho más. Pero más que nunca hay que pelear por la existencia del planeta. Hay que darle causa a la existencia humana como especie”.
En 2004, cuando el Frente Amplio ganó la presidencia con Tabaré Vázquez, Mujica fue designado Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. En ese cargo, sorprendió incluso a sus detractores: supo dialogar con sectores históricamente conservadores como el agroexportador y construir puentes sin renunciar a sus convicciones. Gobernaba con pragmatismo, pero nunca con resignación.
Su gobierno como laboratorio de justicia
La trayectoria de Mujica —de guerrillero tupamaro a presidente de Uruguay entre 2010 y 2015— refleja una evolución rara en la historia de la izquierda latinoamericana. Su gobierno fue un laboratorio donde muchas de las ideas que lo habían llevado a la clandestinidad se transformaron en políticas públicas. Como presidente no se limitó a administrar el poder: lo habitó como un instrumento al servicio de los de abajo. Aquella vieja consigna de que “la tierra es de quien la trabaja” fue el motor detrás de la redistribución silenciosa que impulsó en el campo uruguayo. Facilitó el acceso a tierras para pequeños productores, recuperó predios improductivos y apostó por el fortalecimiento de cooperativas rurales. Con tono directo, rechazaba la lógica del agronegocio financiero: “El campo no puede ser un casino”, advertía, recordando que la tierra debía servir para alimentar, no para enriquecer a unos pocos. Lo decía con la autoridad de quien nunca abandonó su vínculo con el trabajo rural, ni en los años de clandestinidad, ni desde el gobierno. “Hemos pasado siglos mirando hacia Europa o Estados Unidos, de espaldas a nuestra propia tierra y a nuestra gente”, expresó en su discurso de Porto Alegre, el 17 de octubre de 2014 en la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS) institución que le otorgó el título de Doctor Honoris Causa,.
La educación, que los tupamaros consideraban un arma revolucionaria, fue otro de los pilares de su mandato. Mujica duplicó el presupuesto educativo, distribuyó computadoras a los escolares e impulsó el acceso a internet en las escuelas públicas. “La ignorancia es la mejor aliada de la injusticia”, decía, con la certeza de que el conocimiento debía democratizarse para desactivar las estructuras de exclusión. Desde una mirada regional, insistía en que la educación debía servir también a la integración de los pueblos: “¿Hasta cuándo los ingenieros brasileños no podrán trabajar en Uruguay o los médicos uruguayos en Argentina? La inteligencia debe servir al pueblo que le dio origen”. “¿Hasta cuándo los programas universitarios no son comunicativos con las necesidades de nuestra América?”, se preguntaba. Para él, la universidad debía combatir la miseria, no multiplicar el capital. “¿A quién sirve la inteligencia?”, preguntaba con urgencia política.
En el plano internacional, desarrolló esa misma ética y tocó millones de corazones que lo vieron como un espejo de lo que poco se ve. Fortaleció el Mercosur, impulsó la creación de UNASUR y eliminó las visas para trabajadores del Cono Sur. En su visión, los pueblos latinoamericanos estaban condenados a unirse o a ser sometidos. “No podemos seguir haciendo discursos a Bolívar mientras lo asesinamos todos los días con nuestras fronteras engañosas”, dijo sin medias tintas en su discurso del 2014. Para Mujica, la integración no era una idea bonita, era una necesidad histórica: “La lucha no es por Uruguay, es por América”.
Entre sus causas internacionales estuvo la paz en Colombia. Desde el año 2016 empezó,junto al expresidente de España Felipe González, a fungir como verificador de la implementación. Mujica junto a González y luego en solitario, expresó permanentemente su preocupación por los lentos, y posteriormente casi nulos, avances en el cumplimiento de lo pactado en La Habana.
Pepe Mujica no dudó en levantar su voz para denunciar el entrampamiento a la Paz que llevó al antiguo negociador de Paz Jesús Santrich a la cárcel, y, durante su huelga de hambre, le envió una carta al ex comandante guerrillero en donde le afirmó: “No todo está ganado, pero no todo está perdido, la lucha por la paz está viva y se sigue luchando”.
Mujica no llegó como un burócrata más, sino como alguien que había vivido la guerra y optado por la paz, que conocía el precio del odio y el valor del perdón. En palabras del expresidente colombiano Juan Manuel Santos: “Pepe le dio al proceso de paz algo que nadie más podía ofrecer: la autoridad moral de quien ya había recorrido ese camino”.
Durante los días decisivos del proceso de paz en Colombia, la voz de José Mujica se convirtió en un llamado persistente a abandonar las armas, no por claudicación, sino por sentido histórico y ética política. Como exguerrillero reconciliado con la democracia habló con una autoridad que ninguna teoría podría ofrecer. En septiembre de 2016, participó en un acto por el “Sí” en el plebiscito celebrado en el centro de convenciones Plaza Mayor de Medellín, donde afirmó: “La causa de la paz solo puede equipararse a la causa del amor, las dos cosas fundamentales arriba de la tierra: seguridad, conciencia de que nuestra vida se apaga con el juego de la biología y no por el juego de las balas”.
Durante esa misma visita a la capital antioqueña —una de las ciudades que mayoritariamente votó “No” al acuerdo de paz—, Mujica apeló al diálogo con firmeza pero sin imposición: “Lo imposible cuesta un poco más. Si tú empiezas despreciando y odiando a quien tienes que convencer, jamás podrás ganarlo. Porque no se gana con desprecio y con bofetadas, se gana con mucha paciencia, inteligencia y respeto”.
Desde espacios sindicales hasta foros académicos, Mujica reiteró que el fin de un conflicto armado no era solo una victoria nacional, sino un mensaje universal. “Compañeros, no es solo la paz de Colombia: es la paz arriba del planeta, es la paz en África, en Asia, en el mundo. Es el grito desesperado de sí a la vida, no a la muerte provocada por el hombre”.
Su apoyo en el proceso colombiano consolidó su lugar como figura ética del progresismo latinoamericano. Su palabra tenía peso no solo por su pasado, sino porque nunca se alejó de las causas que lo movilizaron: justicia, vida digna y libertad. Desde Colombia, Mujica insistió en que la paz no es solo un acuerdo firmado, sino una cultura política que se construye cada día.
Vida austera, política radical
Fue su modo de vida lo que más impactó al mundo. Rechazó la residencia presidencial, donó el 90% de su salario, vivió en su chacra de siempre y se movilizaba en su viejo fusca (Volkswagen Beetle o escarabajo). “Han dicho que soy el presidente pobre. Yo no soy pobre un carajo. No soy. Pobre es el que precisa mucho porque entonces no alcanza nada”. Y agregó: “Consumo lo justo porque defiendo mi libertad. Defender mi libertad es gastar el menor tiempo posible en los cacharros materiales para tener tiempo para hacer lo que me gusta”. Aquel joven que alguna vez repartió dinero expropiado en las villas, ahora ofrecía su sueldo a proyectos sociales. Aquel combatiente que se jugó la vida por el socialismo, terminó diciendo: “Peleábamos por el socialismo, pero hoy hay que pelear por la vida”.
Durante su mandato presidencial, Mujica llevó adelante un conjunto de reformas progresistas que transformaron a Uruguay en un referente regional en materia de derechos y políticas públicas orientadas a la equidad. Su llegada al poder no sólo fue simbólica, por tratarse de un exguerrillero convertido en jefe de Estado, sino porque su gobierno funcionó como un espacio real para implementar, dentro de los márgenes democráticos, las ideas que durante décadas habían sido marginalizadas o combatidas desde el poder.
Una de sus decisiones más audaces fue la regulación estatal del mercado de la marihuana. Mujica apostó por enfrentar el narcotráfico con políticas de salud pública en lugar de respuestas represivas. La ley —primera en su tipo en el mundo— legalizó la producción, distribución y venta de cannabis bajo control estatal, marcando un giro histórico en América Latina. Su enfoque, radical en términos políticos, fue profundamente humanista: “La droga es una plaga. Pero peor es el narcotráfico”, dijo, convencido de que el Estado debía asumir el control de un fenómeno que solo generaba violencia y exclusión, como sucede en muchos rincones del mundo.
Otra transformación clave fue la despenalización del aborto. En 2012, Uruguay se convirtió en uno de los pocos países de la región en legalizar la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 12 semanas. La medida fue defendida por Mujica como un acto de responsabilidad sanitaria y justicia social, destinado a evitar que las mujeres más pobres siguieran pagando con su vida la clandestinidad del aborto.
En 2013, bajo su liderazgo se aprobó también el matrimonio igualitario, colocando a Uruguay entre los países pioneros en reconocer los derechos plenos de las personas LGBTI+. Estas decisiones legislativas no fueron improvisadas ni meros gestos simbólicos, respondían a una ética profundamente libertaria que entendía que el Estado no debía imponer dogmas, sino garantizar libertades.
En el ámbito económico y social, Mujica impulsó políticas de redistribución con sentido de equidad. A través del Plan de Equidad y su Asignación Familiar, fortaleció programas de transferencias condicionadas para las familias más vulnerables, lo que contribuyó a una reducción significativa de la pobreza. Sin apelar al clientelismo ni a discursos populistas, propuso una política social articulada, que priorizaba la dignidad sobre la asistencia.
Sin embargo, su gobierno no estuvo exento de críticas y limitaciones. La inseguridad fue uno de los temas más usados por la oposición para deslegitimar su gestión. Algunos sectores de izquierda más radicales lo acusaron de excesivo pragmatismo económico, mientras que reformas estructurales, especialmente en el ámbito educativo, quedaron a medio camino. Mujica reconocería posteriormente que la educación fue una de sus grandes deudas pendientes.
Para Mujica la lucha de este siglo ya no se da sólo en las calles ni en los parlamentos, sino en los modos de vivir. Es así que propuso, contra la lógica del mercado que cosifica y agota, una política del sentido común, de la coherencia, del ejemplo. Su presidencia fue una anomalía en tiempos de cinismo. También fue una lección: que otra política es posible, que la izquierda puede llegar al poder sin traicionar su raíz, y que la revolución, a veces, se hace con gestos pequeños que tocan grandes causas.
La síntesis final: ética como política
El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros no concebía la revolución únicamente como una toma del poder, sino como una práctica integral de vida. Su ideario no separaba la acción política de la conducta personal: vivir como se piensa era parte de la estrategia, pero también una declaración de principios. Para ellos, la coherencia personal era un acto subversivo. Esa idea —cultivada en la clandestinidad, alimentada en las cárceles y reforzada en el exilio interior— fue la que José Mujica llevó consigo al sistema democrático, no como nostalgia de un pasado heroico, sino como brújula de futuro.
Esa transición no fue individual, sino colectiva. El Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, tras su liberación con la amnistía general de 1985, abrazó la vía institucional y fundó el Movimiento de Participación Popular (MPP) como parte de la coalición Frente Amplio. Mujica, uno de sus principales referentes, canalizó su militancia hacia las urnas sin renunciar a los principios que habían guiado su juventud. Su llegada al Parlamento, primero como diputado y luego como senador, le permitió desplegar un estilo político profundamente disruptivo: lenguaje directo, sensibilidad popular y rechazo al formalismo vacío. Le habló a quienes estaban desencantados, a los que no creían en nada, y los invitó —sin solemnidades— a creer de nuevo.
Cuando fue elegido presidente en 2010, no se despegó de ese modo de estar en el mundo. Y aunque las medidas concretas de su gestión ya han sido ampliamente discutidas, lo que lo convirtió en un fenómeno político fue su capacidad de encarnar valores universales desde lo cotidiano. No necesitaba repetir gestos para demostrar su compromiso: era su forma de ser la que interpelaba. Su sobriedad no era una estrategia de comunicación: era una forma de pensamiento. Sus discursos no hablaban solo de economía o desarrollo, sino del sentido de la vida, de la libertad interior, del tiempo como recurso político.
En su célebre intervención en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, en 2014, Mujica dijo: “Soy militante, no porque me paguen un sueldo, sino porque desde los catorce años puse mi vida al servicio de mi sueño”. Con cada discurso que emanaba en cualquier rincón de América Latina, Mujica no buscaba elogios, buscaba sacudir conciencias. No se asumía como un dirigente excepcional, sino como un recordatorio viviente de que es posible hacer política sin cinismo. Invitaba a pensar. A resistir el automatismo del consumo. A elegir, aunque fuera contracorriente.
Con frecuencia recordaba: “La revolución verdadera es cambiar la cabeza, no cambiar de gobierno”. Por eso interpelaba especialmente a los jóvenes, no con consignas, sino con desafíos: ¿qué es ser libre en una sociedad que lo mercantiliza todo? ¿Qué sentido tiene vivir si el tiempo se gasta en sostener un modo de vida impuesto? ¿Qué futuro tiene una especie que tropieza una y otra vez con la misma piedra?
Mujica trasladó la ética tupamara a un terreno más complejo: el del poder institucional. Lo hizo sin romanticismo, pero también sin traición. Su rechazo al odio —“no es signo de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma”—, su defensa de una vida austera y alejada del consumo desmedido, y su concepción de la política como servicio —“soy militante, no funcionario”—, trazan una línea directa entre aquel joven que asaltaba bancos para redistribuir alimentos y el estadista que habló ante la ONU denunciando el “dios mercado”.
“Peleábamos por el socialismo, pero hoy hay que pelear por la vida”, resumió alguna vez. No era una renuncia, era una reformulación: el mundo había cambiado, pero la causa seguía intacta. Ya no se trataba solo de enfrentar al capital, sino de salvar el planeta, rescatar el tiempo, defender el sentido. Y para eso, decía, no hacen falta mártires ni héroes, sino seres humanos dispuestos a vivir con dignidad, pensar con libertad y actuar con consecuencia.
En Mujica, el ideario tupamaro no fue un vestigio del pasado, sino una semilla que germinó con otras formas. Sin fusiles, sin uniformes, sin consignas armadas. Una revolución que se atrevió a entrar en la casa del poder sin dejar los principios en la puerta.
En el vasto panorama político contemporáneo, José "Pepe" Mujica ha logrado lo extraordinario: trascender las fronteras de la política convencional para erigirse como un emblema universal de autenticidad y pensamiento humanista.
De las trincheras guerrilleras emergió un estadista que descubrió en el diálogo la más poderosa de las armas; de las penumbras de una celda surgió un hombre que comprendió que el rencor encadena mientras el amor libera; de las urnas se alzó un presidente que jamás abandonó su compromiso de caminar entre sus compatriotas como uno más. Mujica encarna la paradoja del poder despojado de privilegios, la sabiduría del campesino convertido en filósofo global.
Su legado no reside en monumentales obras de infraestructura ni en complejas reformas legislativas, sino en algo mucho más valioso y esquivo: la coherencia entre palabra y acción. En tiempos donde la política se mide en cifras y estadísticas, él nos recordó que la verdadera riqueza no habita en cuentas bancarias sino en la libertad soberana de decidir qué hacer con nuestro tiempo, ese recurso invaluable que, una vez gastado, jamás regresa.