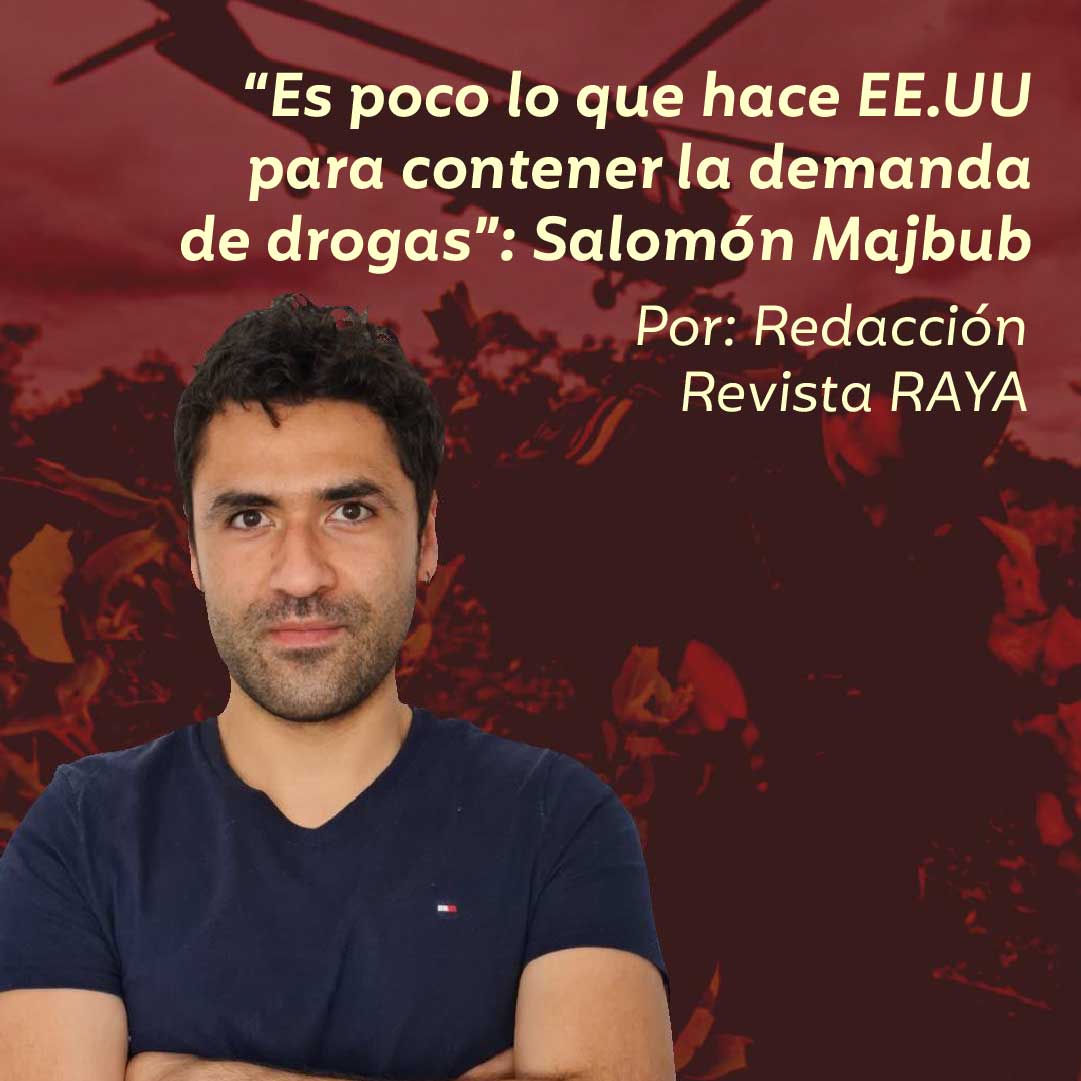Este 15 de septiembre se conoció oficialmente la decisión del gobierno de los EE.UU. de no certificar a Colombia en la lucha contra las drogas. RAYA conversó sobre el tema con Salomón Majbub, director del Observatorio de Drogas de la organización Indepaz, quien además trabajó como parte del equipo de la Comisión de la Verdad que estudió los cruces entre narcotráfico y conflicto armado en el país.
Por: Redacción Revista RAYA
Salomón Majbub Avendaño es historiador y experto en política de drogas y conflicto armado. Hizo parte del equipo de investigadores que construyó los apartados de la Comisión de la Verdad que analizaron los cruces entre las economías de la cocaína y el narcotráfico con la violencia colombiana, actualmente dirige el Observatorio de Cultivos y Cultivadores de Uso Ilícito de la organización INDEPAZ.
Majbub es crítico del enfoque prohibicionista y considera que la llamada “guerra contra las drogas” es una disculpa política para justificar el intervencionismo de los EE.UU. en América Latina, según explicó en entrevista con la Revista RAYA para el programa Señal Investigativa.
Vea el programa completo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=sSfnZ8PNito&t=3362s
Asegura que es el momento de que el país comience a “hablar más duro” en el escenario internacional para buscar un modelo diferente al que ha sido impuesto por los EE.UU. desde hace cinco décadas, agregando que entre los grandes perdedores con la descertificación estarían los propios EE.UU., pues esto afectaría la relación con su principal socio comercial en América Latina.
¿Quién toma la decisión de certificar o no certificar a Colombia en la llamada “guerra contra las drogas”?
La decisión la toma directamente el presidente de los EE.UU. Es un proceso que se realiza cada año desde mediados de los años ochenta, en el marco de la Ley de Ayuda Exterior. Las agencias del gobierno estadounidense emiten reportes al presidente, quien finalmente decide a qué países certifica o descertifica y luego informa al Congreso.
En ese sentido, ¿el responsable es Donald Trump?
Así es.
¿Puede interpretarse el hecho de no otorgar la certificación como un mecanismo de presión política en contra de los países?
La certificación es un mecanismo unilateral de EE.UU. contra países productores o de tránsito de drogas. No evalúa de forma real el cumplimiento de metas antidrogas, sino que funciona como una herramienta de presión política. La lucha contra las drogas ha sido una excusa, una cortina de humo para otros fines y otros intereses, tanto por parte de los EE.UU. como de los estados que la han adoptado. Además, ignora que EE.UU. es el principal país consumidor y hace poco para contener su demanda interna. No evalúan sus propias políticas, que no han sido exitosas: el consumo se mantiene y surgen nuevas crisis como la de los opioides y el fentanilo. Esto pone en duda la legitimidad del mecanismo.
En Colombia vemos cómo se capturan narcotraficantes que terminan extraditados a los EE.UU., pero allá negocian con ellos, les quitan bienes y recursos conseguidos con el narcotráfico pagan poca cárcel y regresan al país para seguir traficando, ¿no está funcionando la lucha contra las drogas?
Esto demuestra que EE.UU. ha usado la “guerra contra las drogas” como excusa para el intervencionismo militar y el control geopolítico, como ocurrió con la avanzada sobre el Caribe para presionar a Venezuela. EE.UU. ha sido muy rígido con Colombia al pedirle que juzgue a narcotraficantes, pero evidentemente lo que han hecho ellos toda su vida es negociar con narcos, incluso acá en Colombia, cuando intervinó la DEA junto a la Policía y el Ejército aliándose con los “Pepes” para perseguir a otros grandes capos del narcotráfico. Obtienen información, bienes y dinero, pactan nuevas identidades y permiten que algunos regresen a sus actividades. En cambio, cuando Colombia plantea diálogos de paz con organizaciones señaladas de narcotráfico, EE.UU. critica, lo que evidencia su doble moral.
¿Continúan las negociaciones de EE.UU. con los narcos bajo la premisa de entregar bienes y pagar sólo cinco años de cárcel?
Si, ese es el mecanismo con el que ellos operan. Antes Pablo Escobar decía que prefería una tumba en Colombia que una cárcel en los EE.UU. Hoy los narcos prefieren negociar, se meten a esta economía, hacen mucha plata durante algunos años, claro, tienen que lidiar con la persecución y el crimen, porque en cualquier momento se pueden morir en ese negocio, pero sin duda apuntan a hacerlo unos años acumulando capital y poder para luego ellos mismos ir a a los Estados Unidos a entregar información, alguna plata y vivir con el resto.
EE.UU. desplegó submarinos en el Caribe, pero gran parte de la droga sale por el Pacífico. ¿Cómo interpreta esa estrategia?
Es una muestra de que la “interdicción” funciona como excusa política. Las grandes cargas no van en lanchas rápidas sino en barcos legales que salen por puertos del Caribe y el Pacífico camufladas entre mercancías lícitas. Además, EE.UU. hace poca incautación dentro de su propio territorio. La presencia militar cerca de Venezuela tiene más sentido geopolítico que antidrogas.
La llamada “guerra contra las drogas” se prolonga a lo largo de las décadas pero el narcotráfico sigue allí, ahora que la promueve un presidente de ultraderecha como Donald Trump ¿puede afirmarse que es un arma ideológica contra Colombia y otros países con gobiernos progresistas?
Sí. Desde los años setenta EE.UU. impuso un modelo prohibicionista basado en fumigaciones, persecución a consumidores y criminalización de campesinos. Tras 50 años sólo ha dejado violencia, violaciones de derechos humanos, daños ambientales y miles de muertos, mientras el mercado sigue creciendo. Como dijo Germán Castro Caycedo, es una guerra declarada en EE.UU. pero peleada en países como Colombia. Sería mejor regular el mercado y desmontar las organizaciones criminales que existen gracias a la prohibición.
La regulación de las drogas de la que habló en su momento el expresidente Juan Manuel Santos, ¿cómo podría lograrse? ¿Se puede dar esa discusión en Colombia?
La discusión ya está en marcha en otros países: en EE.UU. más de la mitad de los estados han regulado el cannabis y en Europa varios han avanzado. Colombia ha quedado rezagada pese a ser uno de los países que más muertos ha puesto en esta guerra. La Comisión de la Verdad concluyó que la violencia del narcotráfico no proviene de las drogas sino de su ilegalidad, que permite a actores armados controlar el negocio. Regular legalmente cultivos de coca y marihuana podría reducir esa violencia. Colombia debe liderar ese debate y dejar de atacar los cultivos para empezar a transformar el modelo de regulación.
¿Qué consecuencias trae la descertificación?
Primero decir que lo que se ha emitido desde la misma Casa Blanca es que si se da la descertificación los EE.UU. no van a quitar los recursos en la lucha contra las drogas, ni los apoyos militares en la lucha contra las drogas y el terrorismo. Ante la avanzada en Venezuela no pueden perder la justificación para su presencia militar en Colombia, que sirve geoestratégicamente para esa presión que están haciendo contra Venezuela. Entonces sí la descertificación no fuera un mecanismo político y la cumplieran a cabalidad les tocaría retirar sus apoyos económicos y militares, pero no lo van a hacer y de hecho lo han dicho, que aún con la descertificación se sostienen los recursos y apoyos. Por lo tanto, la descertificación tendrá impactos en lo económico y lo comercial, por ejemplo, que quiten preferencias arancelarias o que EE.UU. decida no generar inversiones en el país. Otra consecuencia es que los delegados de EE.UU en organizaciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial votan en contra del país descertificado cuando pide algún préstamo, por ello las tasas de interés se elevarían. Son impactos más económicos, pero creo que en la coyuntura geopolítica internacional en que se encuentra EE.UU. no es estratégico hacerlo, porque sacrifica las relaciones comerciales con Colombia y empuja a este gobierno a los brazos de los chinos en busca de un socio más fiable y no tan volátil como lo son los EE.UU. desde que Trump llegó al poder.