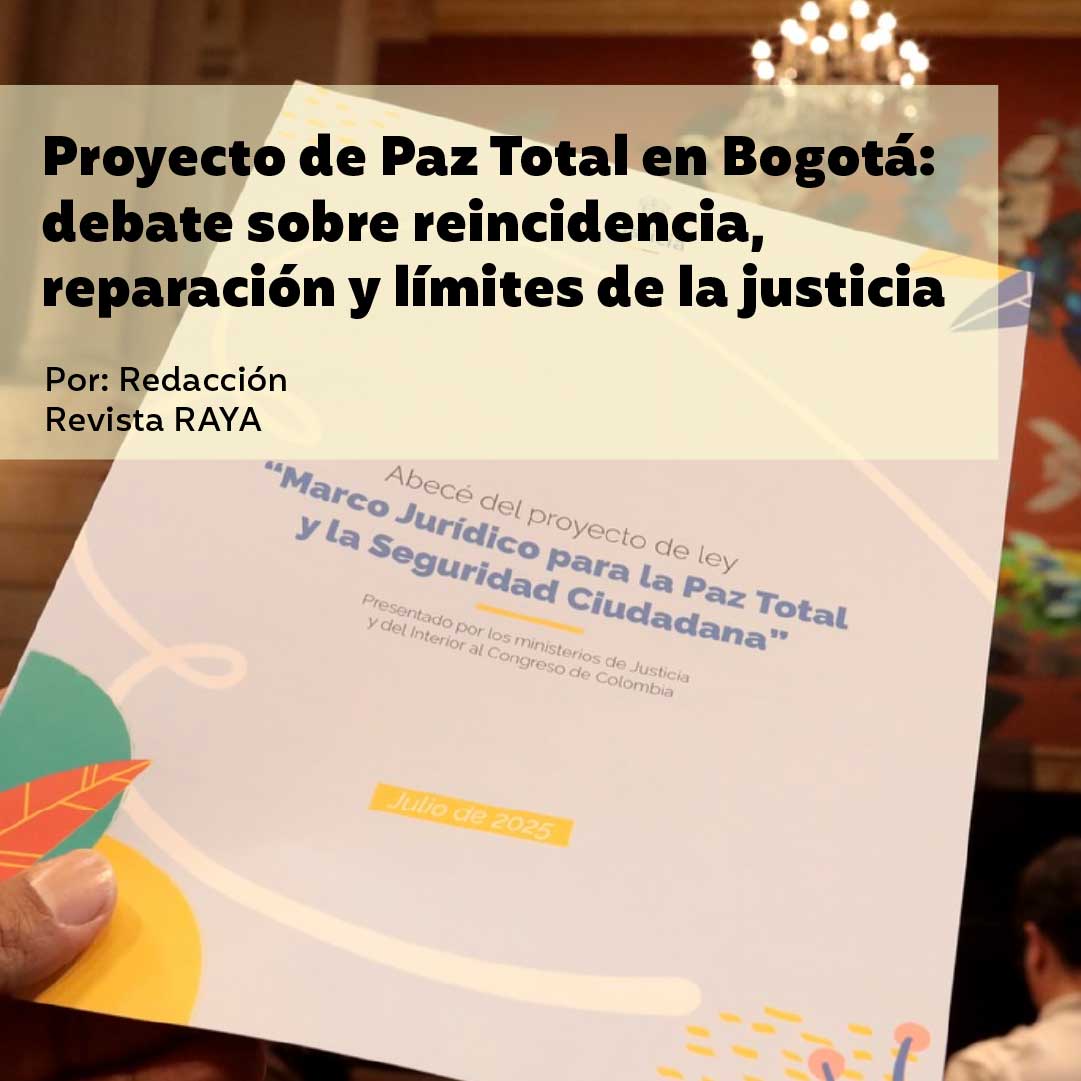En Bogotá concluyó la tercera audiencia del proyecto de Ley de sometimiento de estructuras criminales en el marco de la Paz Total. Mientras comunidades en Tumaco y Medellín reclamaron transformaciones en los territorios, la capital fue escenario de un debate más técnico: cómo garantizar reparación a las víctimas, qué hacer con los reincidentes y cómo evitar que la nueva ley repita los fracasos de Justicia y Paz y la JEP.
Por: Redacción Revista RAYA
La política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro sigue buscando un marco jurídico sólido para el sometimiento de organizaciones criminales. En este esfuerzo, las audiencias públicas se han convertido en espacios clave de deliberación. Tras los encuentros en Tumaco y Medellín, el turno fue para Bogotá, donde congresistas, funcionarios, académicos y organizaciones sociales discutieron los alcances del proyecto de ley que cursa en el Congreso.
David Cruz, asesor de la Consejería de Paz, explicó a RAYA que la razón de llevar las audiencias a distintos territorios no es solo descentralizar la discusión, sino escuchar directamente a quienes viven en carne propia las consecuencias de la violencia. En Tumaco y Medellín se privilegió la voz de las comunidades; en Bogotá, en cambio, el debate tuvo un carácter más técnico, con expertos y juristas especializados en justicia transicional.
La necesidad del marco jurídico
Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, sostuvo que el proyecto enfrenta resistencias en sectores de la oposición, que buscan archivarlo justo cuando al actual gobierno le queda menos de un año. Sin embargo, recordó que Colombia necesita urgentemente salidas jurídicas a las violencias que persisten. “El gran beneficiario de esta ley será el próximo gobierno, sea quien sea. La política de sometimiento no es exclusiva de un sector político, ya ha sido intentada tanto por gobiernos de derecha”, dijo.
La experiencia de los últimos veinte años muestra por qué este marco jurídico es necesario. La Ley de Justicia y Paz de 2005, diseñada para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), permitió que más de 30.000 hombres entregaran las armas a cambio de penas reducidas de máximo ocho años. Sin embargo, dejó heridas abiertas: miles de víctimas siguen esperando reparaciones, los bienes entregados por los paramilitares en su mayoría no se monetizaron, y buena parte de los desmovilizados reincidió en actividades criminales.
Una década después, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) surgió como el mecanismo central del Acuerdo con las FARC. Este modelo se planteó con sanciones restaurativas y participación activa de las víctimas. No obstante, su ejecución ha sido lenta: a ocho años de la dejación de armas, líderes como Rodrigo Londoño, “Timochenko”, aún no reciben sentencias definitivas. La dispersión de procesos y la acumulación de expedientes han creado una sensación de impunidad que afecta la credibilidad del sistema.
Becerra subrayó que este nuevo proyecto debe aprender de esas experiencias: aprovechar lo construido, evitar duplicaciones y crear una herramienta que combine agilidad con garantías de verdad y reparación. “Se trata de darle al Estado un instrumento flexible, que sirva no solo para este gobierno, sino para el siguiente y los que vengan. Porque la violencia en Colombia no ha desaparecido, solo ha cambiado de rostro”, concluyó.
El desafío de los reincidentes
Uno de los puntos más delicados en la discusión es qué hacer con los reincidentes. David Llinás, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), señaló que buena parte de las estructuras criminales actuales están integradas por personas que ya pasaron por procesos de desmovilización. En teoría, esos individuos no deberían recibir beneficios, pero excluirlos de entrada podría bloquear cualquier posibilidad de nuevos acuerdos.
El representante Gabriel Becerra reconoció esa tensión: “Es fácil argumentar que los reincidentes no deben tener beneficios, pero la realidad es que muchas estructuras actuales están compuestas justamente por ellos. Si colocamos esa condición de exclusión absoluta, prácticamente bloqueamos la posibilidad de ver nuevos procesos”.
La historia reciente lo confirma. Después de la desmovilización de las AUC en 2005, varios de sus exintegrantes conformaron las llamadas Bacrim (bandas criminales emergentes), entre ellas los Urabeños —hoy conocidos como Clan del Golfo—, los Rastrojos y las Águilas Negras. Según informes de la Fiscalía, al menos un 20% de los desmovilizados de las AUC reincidió en el crimen organizado. Con las FARC ocurrió algo similar: tras el Acuerdo de La Habana en 2016, algunos mandos medios como Iván Márquez, alias “Jesús Santrich” o alias “El Paisa” rearmaron estructuras que hoy operan bajo las siglas de “disidencias”.
Por eso, en el debate actual se ha planteado un enfoque diferenciado: mayores penas para los reincidentes, limitación de beneficios y compromisos adicionales como la entrega de bienes o colaboración efectiva con la justicia. Llinás insiste en que el Estado no puede repetir los errores de Justicia y Paz, donde miles de procesos quedaron inconclusos, ni permitir que se genere la percepción de “premios” a quienes incumplieron acuerdos anteriores.
El reto es enorme: sin una fórmula clara para tratar a los reincidentes, cualquier ley de sometimiento podría naufragar entre la impunidad y la inviabilidad práctica.
Reparación a víctimas y administración de bienes
Otro de los puntos críticos señalados en la audiencia es el de la reparación a las víctimas. David Llinás, de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), advirtió que el proyecto de ley contempla la creación de fondos paralelos para administrar los bienes entregados por las organizaciones criminales que se sometan. Según explicó, este diseño podría repetir los errores del pasado.
Durante el proceso de Justicia y Paz, iniciado en 2005 con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), se prometió que los bienes entregados por los paramilitares serían destinados a reparar a las víctimas. Sin embargo, gran parte de esos activos nunca fueron liquidados o se encontraban embargados, sobrevalorados o en condiciones que impedían su uso inmediato. En muchos casos, el Estado terminó asumiendo la reparación económica directamente desde el presupuesto nacional.
La situación fue tan compleja que, según la Contraloría General de la República, de los más de 12.000 bienes reportados por las AUC, apenas una fracción mínima fue efectivamente utilizada para reparar a las víctimas. Ese vacío generó frustración en miles de familias que esperaban justicia material y que, casi dos décadas después, aún no reciben indemnización.
El riesgo, en palabras de Llinás, es que el nuevo proyecto repita ese patrón: “Si se crean fondos paralelos distintos al de Justicia y Paz, sin mecanismos sólidos de gestión y control, lo más probable es que los bienes queden atrapados en trámites interminables. Y de nuevo, será el Estado el que deba responder con recursos propios”.
En este punto, la preocupación de las organizaciones de víctimas también es clara: temen que la promesa de reparación se quede en el papel, como ocurrió con los bienes de los paramilitares o con las entregas parciales de algunas facciones de las FARC. Ejemplos como el caso del Clan del Golfo, que durante un cese unilateral en 2022 anunció la entrega de bienes que nunca se concretó, alimentan la desconfianza frente al nuevo marco jurídico.
Entre la protesta social y el crimen organizado
Uno de los aspectos más polémicos del proyecto de ley es que plantea incluir en el mismo esquema de sometimiento tanto a integrantes de organizaciones criminales como a personas procesadas por hechos relacionados con la protesta social, especialmente durante el estallido de 2021.
En ese momento, la represión de las manifestaciones dejó un saldo trágico: según cifras de la ONG Temblores, entre abril y julio de 2021 se documentaron más de 5.000 casos de violencia policial, con centenares de detenciones arbitrarias y decenas de jóvenes procesados penalmente por cargos como obstrucción a la vía pública, daño en bien ajeno o hasta terrorismo. Varios de estos procesos fueron cuestionados por organizaciones de derechos humanos que denunciaron un uso desproporcionado del derecho penal contra manifestantes.
Por eso, el abogado David Llinás (CCJ) criticó con dureza que el proyecto meta en “el mismo costal” a quienes ejercieron un derecho fundamental, como la protesta, con quienes han cometido crímenes de lesa humanidad. Según explicó, esta mezcla envía un mensaje equivocado: que el Estado equipara la movilización social con la criminalidad organizada, diluyendo la gravedad de delitos como masacres, desplazamientos forzados o secuestros.
El debate también tocó el tema de los reincidentes armados. Gabriel Becerra, presidente de la Comisión Primera de la Cámara, reconoció que resulta fácil argumentar que quienes reinciden en la violencia no deben recibir beneficios. Sin embargo, advirtió que la realidad es más compleja: gran parte de las actuales estructuras criminales están integradas precisamente por personas que ya pasaron por procesos de desmovilización o de justicia transicional.
Ejemplos sobran: desde exparamilitares que se reagruparon en las llamadas bandas criminales (Bacrim) tras la desmovilización de las AUC, hasta disidentes de las FARC que se apartaron del Acuerdo de 2016 para conformar estructuras como la de Iván Mordisco o la Segunda Marquetalia. “Si colocamos una exclusión absoluta, prácticamente bloqueamos la posibilidad de abrir la puerta a procesos reales de sometimiento”, advirtió Becerra.
La propuesta, entonces, es crear condiciones diferenciadas: que los reincidentes puedan someterse, pero con penas más altas, obligaciones adicionales o limitaciones en beneficios. De lo contrario, argumentan, sería desconocer que el reciclaje de la violencia es parte central de la crisis actual y que muchos de los actores armados en las ciudades y zonas rurales provienen de esos ciclos inconclusos de desmovilización.
Lecciones de procesos anteriores: lo que no se debe repetir
Uno de los puntos más insistentes en la audiencia fue la necesidad de aprender de los errores de procesos anteriores. David Cruz, de la Consejería de Paz, señaló que la ley de sometimiento no puede repetir la lentitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ni la dispersión de Justicia y Paz.
La Ley de Justicia y Paz (2005) se creó como marco jurídico para la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la práctica, acumuló decenas de miles de procesos que colapsaron la capacidad de la Fiscalía y dejaron a muchas víctimas sin una respuesta judicial definitiva. La JEP, nacida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, heredó otro reto: la lentitud. Ocho años después de la firma, Rodrigo Londoño, último comandante de esa guerrilla, aún no tiene una sanción penal en firme.
Cruz llamó a estos problemas el “síndrome Timochenko” —procesos que se alargan por años sin cierre jurídico— y el “síndrome Mancuso” —la acumulación de expedientes imposibles de resolver—. “Es demasiado tiempo, queremos evitar esa situación con investigaciones más efectivas y sanciones oportunas”, afirmó en la audiencia.
El riesgo es que las estructuras que hoy buscan someterse a la justicia reproduzcan el mismo patrón: centenares de comparecientes, algunos reincidentes que ya pasaron por Justicia y Paz y volvieron a la ilegalidad, quedarían atrapados en un limbo judicial. Para Cruz, esto haría inviable el objetivo central de la Paz Total: desmontar de manera efectiva las economías ilegales que sostienen la violencia urbana y rural.
La propuesta desde la Consejería de Paz es avanzar hacia una justicia “territorializada”, que se adapte a las realidades de cada región. Eso significa reconocer que el sometimiento de estructuras criminales en Medellín no es igual al que se requiere en Tumaco o en el Catatumbo, y que el Estado debe ajustar sus herramientas jurídicas y capacidades institucionales de acuerdo con esas diferencias.