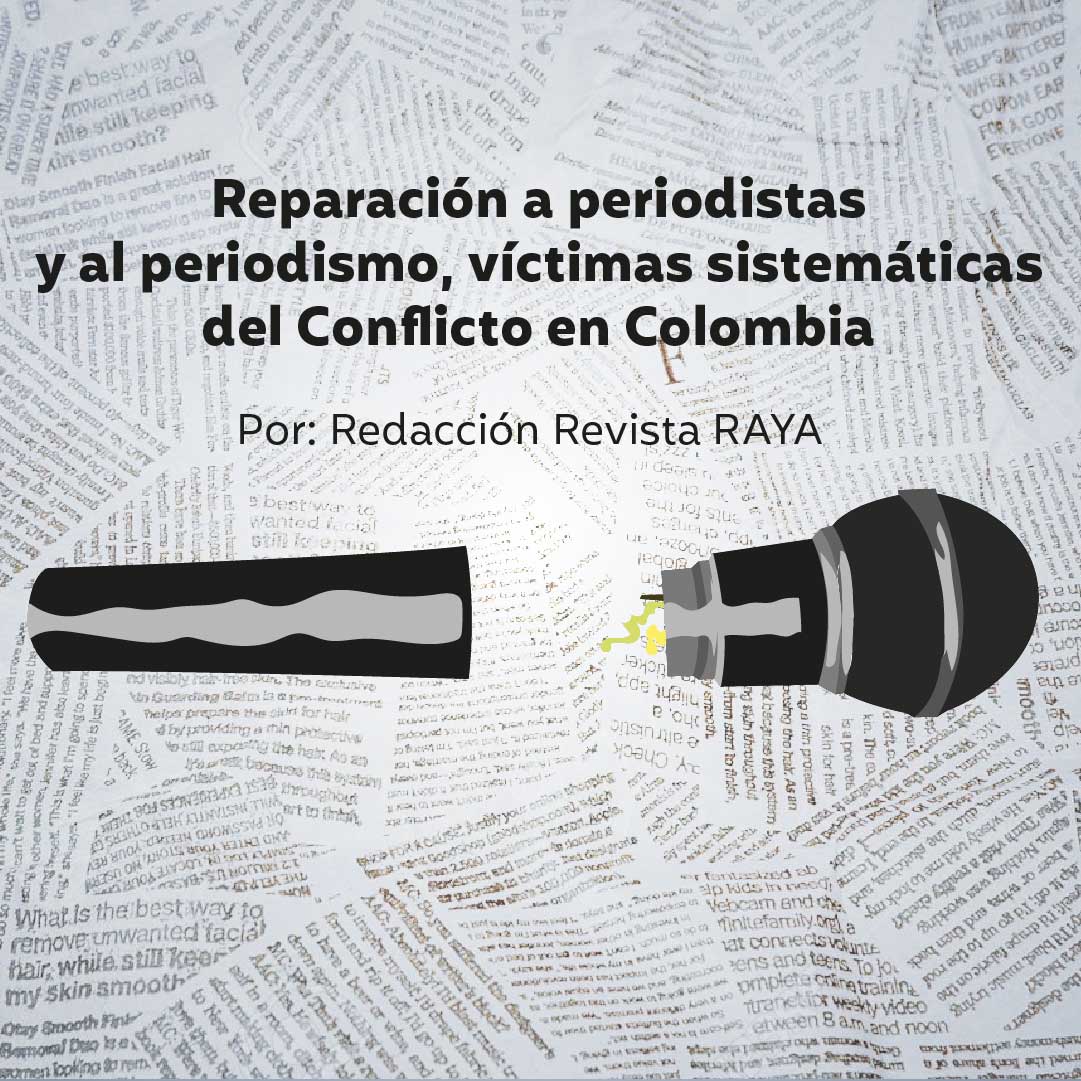La situación del periodismo como víctima del conflicto armado en Colombia se refleja en más de 400.000 personas reconocidas por el Estado como víctimas colectivas, incluyendo periodistas, trabajadores de medios, familiares, organizaciones y medios afectados. El proceso de reparación, iniciado en 2012, ha tenido avances limitados y obstáculos. Tras más de una década, el Estado ha ejecutado el 53,9 % del plan, bajo la responsabilidad de la Unidad para la Víctimas.
Por: redacción Revista RAYA
Más de 400.000 personas, entre periodistas, trabajadores de medios y sus familias, fueron identificadas por el Estado como parte del colectivo de víctimas del conflicto armado que ejercieron o acompañaron el ejercicio del periodismo en Colombia. La mayoría de ellos han vivido la violencia en carne propia: asesinatos, desplazamientos, amenazas, censura o estigmatización. Esta realidad se ha sentido con fuerza en departamentos como Valle del Cauca, Antioquia y Santander, donde la labor informativa ha estado marcada por el riesgo constante y el silencio impuesto por actores armados.
En este 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, es fundamental recordar que entre los afectados por el conflicto están también quienes, desde radios comunitarias, periódicos regionales, canales locales o grandes medios, arriesgaron sus vidas por contar lo que pasaba. Frente a esta violencia sistemática, el Estado colombiano reconoció a los periodistas como sujeto de reparación colectiva, y se comprometió a reparar los daños causados por décadas de agresiones dirigidas contra quienes ejercen este oficio.
La inclusión del periodismo en esta categoría marcó un hito. Fue el Estado, a través de la Unidad para las Víctimas y bajo el marco de la Ley 1448 de 2011, quien reconoció que los periodistas fueron blanco sistemático de ataques durante el conflicto, por informar sobre hechos que muchos actores —legales e ilegales— querían mantener ocultos. Ese reconocimiento no fue simbólico: se basa en hechos documentados. Entre 1977 y 2014, el Centro Nacional de Memoria Histórica reportó el asesinato de 152 periodistas por razones asociadas a su oficio, en su mayoría en medios regionales. La impunidad reina en la mayoría de estos crímenes.
El reconocimiento del gremio como víctima colectiva se sostiene en tres principios fundamentales: la violencia sufrida por ejercer el oficio, su identificación como grupo social organizado en torno a la función de informar, y la especial protección que debe tener la libertad de prensa como pilar de la democracia. Las víctimas no solo fueron periodistas asesinados o desplazados, sino también medios que cerraron, organizaciones censuradas y comunidades que dejaron de recibir información libre y veraz. En las regiones más golpeadas por la guerra, el silencio fue una forma más de violencia.
Frente a este panorama, se hizo necesario construir un proceso de reparación que no se limitara a lo individual. En 2012, la Unidad para las Víctimas decidió incluir al colectivo de periodistas en el Registro Único de Víctimas (RUV), bajo la modalidad de “oferta”, es decir, por iniciativa estatal. Desde entonces, el proceso ha seguido cinco fases: identificación, alistamiento, diagnóstico del daño, formulación e implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC). Ese camino comenzó con reuniones de acercamiento, encuentros con periodistas y espacios de participación para recoger experiencias.
En 2014, se oficializó el reconocimiento del colectivo mediante la resolución 2013-311022, y se conformó el Comité Nacional de Impulso, encargado de representar al gremio en el proceso y construir junto a la institucionalidad las medidas de reparación. En esta etapa fue clave la participación de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), que facilitó la articulación con las regiones, la documentación de casos y la estructuración de propuestas. Con el tiempo, y por iniciativa de periodistas víctimas, surgió la Corporación Periodistas Víctimas por la Paz (PEVIPAZ), organización gremial con representación en distintos territorios del país. En 2022, la FLIP publicó un artículo titulado “El regazo en memoria y reparación del periodismo” en el que señalaba que a la Unidad de Víctimas le tomó más de seis años hacer el diagnóstico de los impactos y daños colectivos al periodismo.
En julio de 2022 se aprobó finalmente el PIRC, con una proyección de tres años para su ejecución. Según el informe más reciente de la Unidad para las Víctimas (abril de 2025), a la fecha el plan tiene un avance del 53.9 %. Algunas acciones se han implementado: jornadas de planeación, formación en derechos, acompañamiento psicosocial, encuentros con mujeres periodistas y productos de memoria como un libro y un documental. Sin embargo, varias de las actividades están suspendidas o en gestión por falta de recursos, lo que ha generado desconfianza y frustración, especialmente en las regiones.
El plan reconoce como parte del sujeto colectivo a periodistas, camarógrafos, fotógrafos, redactores, reporteros gráficos, voceadores de prensa, trabajadores de medios comunitarios y nacionales, familiares de periodistas asesinados o desaparecidos, organizaciones defensoras de la libertad de expresión, y medios o colectivos que dejaron de operar a causa de la violencia. Actualmente, el Comité de Impulso cuenta con representantes de medios de Cauca, Tolima, Antioquia, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda, Bogotá y Arauca, entre otros territorios profundamente golpeados por el conflicto.
Este proceso de reparación encuentra sustento en diversos estudios que han documentado la violencia contra la prensa en Colombia. Uno de los más completos es el informe “La palabra y el silencio” (2015), del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), donde se estableció la cifra de 152 periodistas asesinados entre 1977 y 2014 por razones vinculadas a su oficio, muchos de ellos en regiones donde el control lo ejercían actores armados y la presencia estatal era débil o cómplice. La mitad de esos crímenes prescribió sin sanción judicial.
El informe identificó tres ciclos de violencia contra la prensa. El primero, entre 1977 y 1985, fue una etapa de acumulación de tensiones sin estallido visible. El segundo, entre 1986 y 1995, coincidió con el auge del narcotráfico y una escalada de asesinatos. El tercero, entre 1996 y 2005, se caracterizó por un uso estratégico de la violencia desde los grupos armados ilegales que disputaban el control territorial. En los años posteriores, aunque disminuyeron los asesinatos, se intensificaron otras formas de agresión como las amenazas, los exilios forzados, el espionaje ilegal y la autocensura.
En 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad concluyó que los periodistas fueron perseguidos no solo por grupos ilegales, sino también por sectores del Estado que los señalaban como enemigos al denunciar violaciones de derechos humanos. Esta lógica de la sospecha se consolidó en los grandes medios, que muchas veces privilegiaron fuentes institucionales y contribuyeron al silenciamiento de las voces críticas. La persecución, la censura y la estigmatización fueron herramientas para acallar.
Víctimas locales y nacionales
Guzmán Quintero Torres, periodista de Valledupar asesinado el 6 de septiembre de 1999, quien fue el jefe de redacción del diario El Pilón, periódico histórico y referencia en la Costa Caribe, fue uno de los periodistas asesinados que seguía a rajatabla esa máxima del periodismo de dudar de las fuentes oficiales. Su hermano, Yuri Quintero, pasó 20 años de su vida luchando para que se conociera la verdad de este crimen, el cual fue declarado de lesa humanidad en 2019. Yuri Quintero ha denunciado en distintos espacios que el crimen fue orquestado por militares del Batallón La Popa, una de las unidades militares con más víctimas de ‘falsos positivos’ en el país.
Quintero era muy crítico con los militares. Denunció abusos del Ejército contra la población cuando fue señalada de hacer parte de las insurgencias, malas prácticas de la Fuerza Aérea en sus entrenamientos que afectaron viviendas y pusieron en riesgo la vida de civiles, así como el incremento de la violencia paramilitar y la permisividad del Ejército ante esto. Según relata el hermano de Guzmán, en el Batallón La Popa se referían a él como el periodista guerrillero, debido a sus múltiples denuncias en contra de los militares, y en general había mucha hostilidad en contra de su trabajo periodístico. Sus colegas afirman que su homicidio sepultó el periodismo de investigación en Valledupar por años debido al miedo que generaban las represalias.
Un caso más reciente, pero igual de contundente en cuanto al silencio en el periodismo local fue el de Jaime Vásquez, comunicador y veedor ciudadano asesinado el 14 de abril de 2024. Vásquez fue muy reconocido en la ciudad por hacer distintas denuncias en contra de hospitales públicos, empresas, contratistas y caciques de la política regional como William Villamizar, gobernador de Norte de Santander. Así lo dejó grabado en uno de sus programas que transmitía por Facebook en el que expresó lo siguiente: “Esto no va parar sino cuando se termine, paisano. ¿Y sabe cuándo se termina, William Villamizar? O cuando a mí me maten que es la vaca que están pretendiendo hacer. No para recoger plata pa terminar las vías que se han robado en este departamento si no para mandarme a joder.
La situación del periodismo en Cúcuta es crítica. En agosto del año pasado, la Liga contra el Silencio hizo una publicación sobre esta ciudad, relatando cómo los periodistas de la región prefieren dejar de investigar y publicar sobre corrupción para no poner en riesgo su vida. Además, en el texto se afirma que Cúcuta es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo en Colombia. Las bandas criminales perfilan y declaran objetivo militar a los periodistas que denuncian sus actividades ilegales y la justicia no logra ni proteger ni esclarecer los hechos.
En este contexto de violencia, las mujeres han sido un foco diferenciado de agresión. Los casos de Claudia Julieta Duque y Jineth Bedoya Lima se han convertido en emblemas de la lucha por justicia, memoria y reparación. Ambos casos han tenido un impacto profundo por la responsabilidad directa del Estado, la dimensión de género de las agresiones y el tiempo prolongado que ambas periodistas han tenido que resistir en busca de verdad. Han pasado más de 20 años desde los hechos y sus procesos judiciales aún siguen abiertos o en cumplimiento parcial.
Uno de los casos más documentados de persecución estatal es el de Claudia Julieta Duque, periodista investigadora del asesinato de Jaime Garzón. Desde comienzos de los 2000, ha denunciado el hostigamiento del que fue víctima por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Duque fue víctima de tortura psicológica, seguimientos ilegales, interceptaciones y amenazas, incluidas contra su hija menor de edad. En agosto de 2023, el Juzgado Décimo Penal Especializado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, a 12 años y medio de prisión por su responsabilidad en los hechos. Narváez también fue condenado previamente por su participación en el asesinato de Garzón.
Esta campaña de hostigamiento obligó a Duque a vivir varios exilios y a emprender un camino jurídico largo y doloroso. La sentencia contra Narváez incluyó reparaciones económicas y simbólicas, la publicación de la sentencia en la página web de Presidencia y la compulsa de copias para investigar a otras nueve personas, entre ellas funcionarios de alto nivel. La jueza también recomendó investigar la posible responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, lo que subraya la gravedad del caso y el uso del aparato estatal para perseguir a periodistas.
El caso de Jineth Bedoya Lima también representa el uso de la violencia contra periodistas como estrategia de guerra. En el año 2000, mientras investigaba redes criminales dentro de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue secuestrada, torturada y víctima de violencia sexual. Bedoya ha señalado con insistencia la participación de agentes del Estado en los hechos, tanto por acción como por omisión. En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su responsabilidad y encubrimiento. La sentencia ordenó una serie de medidas de reparación integral, entre ellas actos públicos de perdón, reformas institucionales y garantías de no repetición.
Sin embargo, aunque el fallo establecía un plazo de un año para la implementación de estas medidas, el cumplimiento está atrasado, y varias de las órdenes de fondo siguen sin ejecutarse. El caso de Bedoya evidencia no solo la violencia específica que enfrentan las mujeres periodistas, sino también la falta de voluntad política del Estado para cumplir plenamente con sus compromisos internacionales.