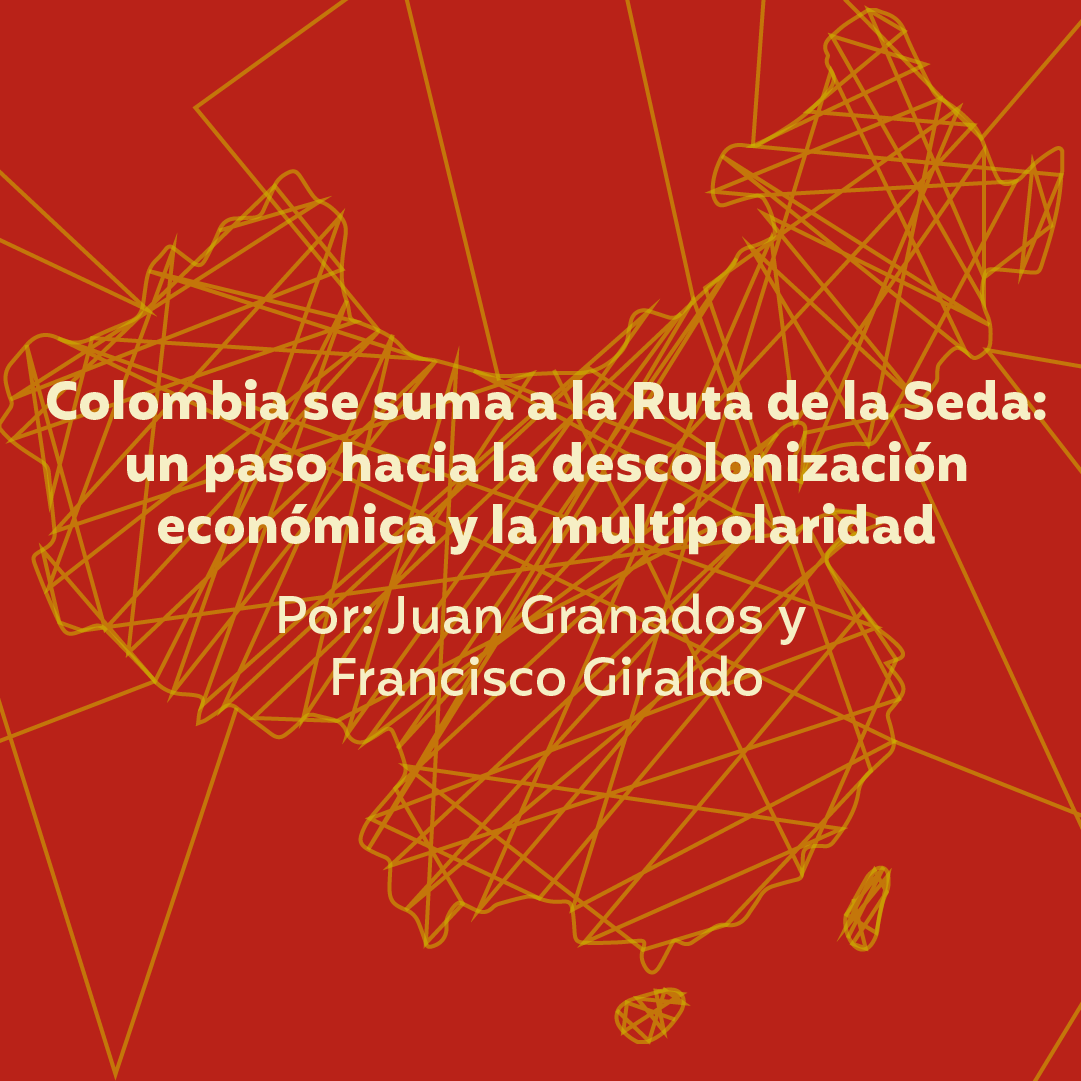Colombia enfrenta tensiones internas tras anunciar su ingreso a la Ruta de la Seda. Mientras EE. UU.—aún destino del 70 % de su comercio exterior—rechaza la decisión, China se consolida como principal socio comercial de más de 120 países y el mayor inversor global en infraestructura. El debate creció en medio de la cumbre China-CELAC, donde se redefinió el papel de América Latina en el nuevo orden económico multipolar.
Por: Juan Granados y Francisco Giraldo *
Colombia sigue siendo una anomalía geoeconómica: uno de los pocos países del mundo donde China no es el principal socio comercial, hecho que refleja décadas de alineamiento forzado con Washington y la presión de gremios empresariales que actúan más como guardianes del statu quo que como promotores del desarrollo. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar. Desde 2021, China se consolidó como el mayor inversor asiático en Colombia, marcando un contraste cada vez más evidente con el histórico sometimiento del país a los intereses de Estados Unidos. Esta relación con China, no obstante, no está exenta de contradicciones: mientras las importaciones desde el gigante asiático superan los US$15.000 millones anuales, según la Cámara Colombo China, las exportaciones colombianas siguen limitadas a materias primas sin valor agregado, perpetuando un déficit comercial estructural que el gobierno de Gustavo Petro busca revertir.
En este contexto, el anuncio de Colombia de unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Ruta de la Seda) durante la visita del presidente Petro a China en 2023 representa un intento audaz por diversificar alianzas económicas, reducir la dependencia de Washington y reconfigurar su inserción internacional. Este megaproyecto, impulsado por Beijing, promete inversiones en sectores estratégicos como tecnología, energías limpias, infraestructura y digitalización, esferas en las que el capital estadounidense ha preferido mantener a Colombia en un rol subordinado y extractivo.
Durante su visita a Beijing, el gobierno colombiano firmó un memorando de entendimiento que permitirá formalizar su adhesión a la Ruta de la Seda, convirtiendo al país en el cuarto de América del Sur en sumarse a la iniciativa, tras Venezuela, Uruguay y Chile. Según el Ministerio de Comercio, se espera atraer inversión en áreas clave como energías limpias, inteligencia artificial, ciberseguridad, manufactura avanzada, agroindustria y biotecnología.
La herencia del colonialismo económico: Estados Unidos y la élite colombiana
La subordinación de Colombia a los intereses de EE.UU. tiene raíces profundas que se remontan a principios del siglo XX. Fue entonces cuando la indemnización por la separación de Panamá —orquestada por Washington— se convirtió en un mecanismo de subordinación financiera, al quedar condicionada a la creación del Banco de la República con asesoría de la banca estadounidense. Desde ese momento, el país dejó de acudir a prestamistas europeos como Alemania o Inglaterra y afianzó una dependencia estructural con Estados Unidos. Ya antes de los acuerdos comerciales firmados durante los gobiernos de Alfonso López Pumarejo, esta relación estaba marcada por el intervencionismo y la violencia: en 1924, durante la huelga de trabajadores petroleros en Barrancabermeja, y en 1928, con la masacre de las bananeras, se evidenció el respaldo del capital estadounidense a la represión de las luchas obreras en Colombia. Estos acuerdos comerciales, lejos de representar una relación simétrica, se dieron en un contexto donde ya era evidente que los intereses de EE.UU implicaban una injerencia directa en asuntos internos. Más adelante, esa subordinación se mantuvo con hechos igualmente graves: la intervención en los sucesos del 9 de abril y el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, el respaldo a los gobiernos de extrema derecha de Ospina Pérez y Laureano Gómez, la participación de Colombia en la Guerra de Corea (fue el único país de Latinoamérica que envió tropas a Corea) y los bombardeos sobre el Pato, Caquetá y el sur del Tolima en los años sesenta.
Más allá de lo comercial, las relaciones con Estados Unidos han sostenido un proyecto económico y político excluyente, desigual, no democrático y basado en la concentración de la riqueza. Esta trayectoria está íntimamente ligada al carácter de la burguesía colombiana, que —como muchas en América Latina— ha sido históricamente mediocre. Incapaz de desarrollar un capitalismo nacional eficiente, se conformó con economías rentistas que la favorecen y nunca logró romper con el esquema dependiente y periférico que le impuso el sistema global. Lo poco que se había avanzado en procesos de industrialización durante los años sesenta y setenta fue desmantelado por la apertura económica de César Gaviria en los noventa, y más tarde por la firma del TLC con Estados Unidos bajo el gobierno de Álvaro Uribe, que consolidó una reprimarización de la economía y la desindustrialización del país.
Hoy, más del 70% del comercio exterior colombiano pasa por Miami, reflejo de una clase dirigente que parece no conocer otras opciones del mercado norteamericano o del resto del mundo. Mientras países como Brasil, Chile o Perú han diversificado sus mercados con China y otros socios del Sur Global, Colombia sigue anclada al eje Washington-Miami, por miedo, por conveniencia o simplemente por falta de visión.
China en Colombia: ¿Cooperación sin colonialismo?
Frente al deterioro del modelo tradicional, China ha emergido como una alternativa con resultados visibles. A diferencia de muchas empresas occidentales —implicadas en escándalos de corrupción como Odebrecht o responsables de obras inconclusas como las constructoras españolas en proyectos viales—, las compañías chinas han cumplido sus compromisos sin mayores controversias. Entre 2020 y 2023, la inversión china superó los 566 millones de dólares, con más de 100 empresas operando en el país, incluyendo gigantes como Huawei, BYD y Sinovac.
Según la Cámara de Comercio Colombo-China, existe un interés creciente de capital chino en sectores como el transporte sostenible, las tecnologías de la información, la fabricación de vehículos eléctricos, la producción de baterías y el desarrollo de infraestructura portuaria. En telecomunicaciones, Huawei desempeña un papel central: el 50% de las redes de Claro y Movistar, y el 100% de las de Tigo y WOM, operan con su tecnología. A pesar de la presión de EE.UU. para excluirla de las redes 5G, Colombia ha decidido mantener la cooperación con Huawei, incluso en iniciativas de inteligencia artificial y transformación digital para modernizar servicios públicos y diplomáticos.
En infraestructura, las empresas chinas lideran algunos de los proyectos más estratégicos del país: el Metro de Bogotá (China Harbour Engineering Company), el Regiotram de Occidente (China Civil Engineering Construction) e Hidroituango (Yellow River). En movilidad eléctrica, BYD ha suministrado buses a Bogotá y Medellín, y Sinovac está instalando una fábrica de vacunas en la capital, reduciendo así la dependencia de las farmacéuticas occidentales. CHEC construyó la autopista al Mar 2 en Antioquia, y hay interés en nuevos proyectos logísticos y portuarios en el Pacífico.
En el sector minero-energético, Zijin Mining opera la mina de oro de Buriticá; JCHX Mining desarrolla un proyecto de cobre en Puerto Libertador, Córdoba; y Frontera Energy, propiedad de la estatal china Sinochem, mantiene 17 contratos activos de exploración y extracción de petróleo, pese a rumores sobre su posible retiro.
Sin embargo, es fundamental considerar que estas inversiones también pueden reproducir dinámicas extractivas, con impactos ambientales y sociales negativos, especialmente en territorios indígenas y campesinos. Por ello, es imprescindible que el Estado colombiano establezca marcos regulatorios rigurosos para proteger el medio ambiente, garantizar derechos territoriales y evitar la precarización laboral que suele acompañar a las inversiones extranjeras.
Condiciones de las inversiones chinas: ¿Son realmente más favorables o simplemente distintas?
Ahora bien, es necesario matizar el entusiasmo: si bien las empresas chinas han evitado hasta ahora los escándalos típicos de sus contrapartes occidentales, sus inversiones no están exentas de condiciones que deben ser cuidadosamente evaluadas. En varios países de África y Asia, la financiación de grandes obras por parte de China ha implicado pagos en especie, control de infraestructura estratégica o endeudamiento a largo plazo que limita la soberanía fiscal. En Colombia, hasta el momento no se han documentado casos similares, pero el riesgo existe si el Estado colombiano no actúa con un marco claro de regulación, control público, respeto ambiental y vigilancia de las condiciones laborales.
El modelo chino se distingue menos por su ausencia de intereses geopolíticos que por su estilo pragmático y bilateral. No hay imposición directa de reformas estructurales ni condicionalidades políticas como las que acompañaban el Consenso de Washington, pero sí puede haber dependencia tecnológica o concentración del poder económico si no se gestionan bien los acuerdos. Una cooperación asimétrica con China, aunque más eficaz en lo técnico, podría repetir formas de subordinación si se acepta sin una política industrial nacional clara y sin reglas ambientales y laborales exigentes.
Asì mismo es de tener en cuenta que usualmente las empresas chinas traen su mano de obra y deja a un lado a los locales.
El dilema geopolítico: dos potencias, una élite reacia
Por primera vez en su historia contemporánea, Colombia enfrenta la posibilidad real de elegir entre dos modelos de desarrollo: uno subordinado, basado en la dependencia de Washington, y otro emergente, con alianzas con China y el Sur Global. Sin embargo, los gremios empresariales y ciertos sectores políticos siguen atrapados en la lógica de la Guerra Fría, reaccionando con escepticismo o incluso hostilidad ante cualquier acercamiento a China. La reciente declaración de FENALCO, que calificó la adhesión a la Ruta de la Seda como una "provocación innecesaria a Estados Unidos", evidencia una élite que aún no comprende la nueva realidad multipolar.
El déficit comercial con China, que en 2023 alcanzó los US$12.000 millones, representa un desafío importante, pero no una condena. Países como Vietnam o Malasia han logrado revertir sus desbalances a través de estrategias de industrialización y acuerdos tecnológicos. Colombia podría avanzar por ese mismo camino, si logra superar la psicosis anticomunista que domina a buena parte de sus élites políticas y económicas. Lo que está en juego no es solo un tratado comercial, sino la posibilidad de romper con un siglo de dependencia estructural y redefinir el rumbo económico del país hacia un modelo más justo, soberano y conectado con las transformaciones del mundo.
La presión de Estados Unidos no ha sido solo discursiva. Tras la firma del memorando para ingresar a la Ruta de la Seda, Washington ha expresado abiertamente su oposición a los proyectos de infraestructura chinos en Colombia. Incluso ha anunciado que bloqueará su financiamiento por parte de organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), intensificando la disputa por la influencia económica en la región. Esta reacción evidencia que el supuesto libre mercado nunca ha sido tal cuando se desafían los intereses geoestratégicos de EE.UU.
Pero también es importante reconocer que ni China ni Estados Unidos representan modelos de desarrollo socialmente justos o ambientalmente sostenibles. Ambas potencias están comprometidas con la lógica capitalista global, que prioriza la acumulación de capital por encima del bienestar popular y el cuidado de la naturaleza. Por eso, la verdadera transformación requiere una apuesta por un modelo alternativo que impulse la soberanía popular, la redistribución justa de la riqueza y la protección ecológica.
La Ruta de la Seda: ¿hacia una nueva independencia económica?
El ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda no representa únicamente una apertura comercial, sino la posibilidad concreta de reconfigurar su inserción internacional y alejarse, por fin, del dominio histórico de Estados Unidos. Esta alianza con China puede convertirse en una palanca estratégica para transformar sectores clave como las energías limpias, la agroindustria, la biotecnología y las tecnologías de la información, campos en los que el capital estadounidense nunca ha mostrado interés real por fortalecer la soberanía productiva del país.
El verdadero desafío radica en que estas inversiones no reproduzcan la lógica de la reprimarización y la dependencia, sino que impulsen un modelo de desarrollo basado en la industrialización nacional, la generación de empleo digno y la transferencia tecnológica. Para ello, se requiere un Estado activo, con reglas claras, capacidad de regulación, control público efectivo y mecanismos de evaluación rigurosos que garanticen que los beneficios de esta cooperación lleguen a las mayorías y no se queden en manos de intermediarios o élites extractivas.
Asimismo, es fundamental fortalecer la participación activa de las comunidades, sindicatos y movimientos sociales en la definición y control de los proyectos, garantizando procesos de consulta popular y transparencia que impidan imposiciones desde arriba o el despojo territorial.
Este paso puede marcar el inicio de una política exterior verdaderamente descolonizada, donde Colombia diversifique sus alianzas y construya un proyecto propio en el marco de un mundo cada vez más multipolar. No se trata de cambiar un amo por otro, ni de idealizar a ninguna potencia, sino de aprovechar el nuevo tablero geopolítico para recuperar márgenes de maniobra, reconstruir su tejido productivo y avanzar hacia una soberanía económica largamente postergada.
* Juan Granados: Periodista
Francisco Giraldo: Profesor e investigador