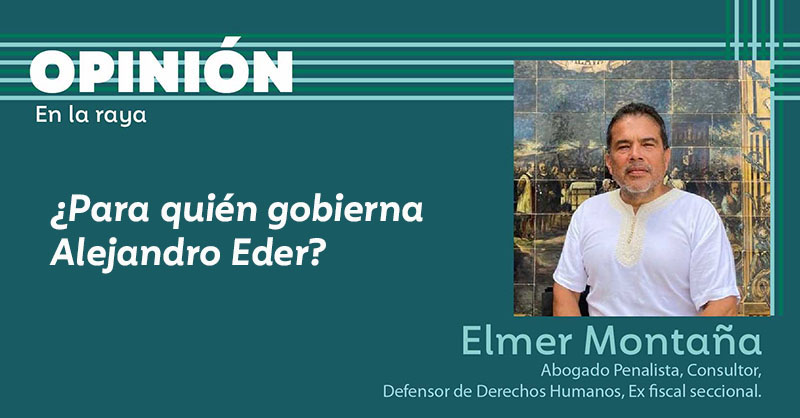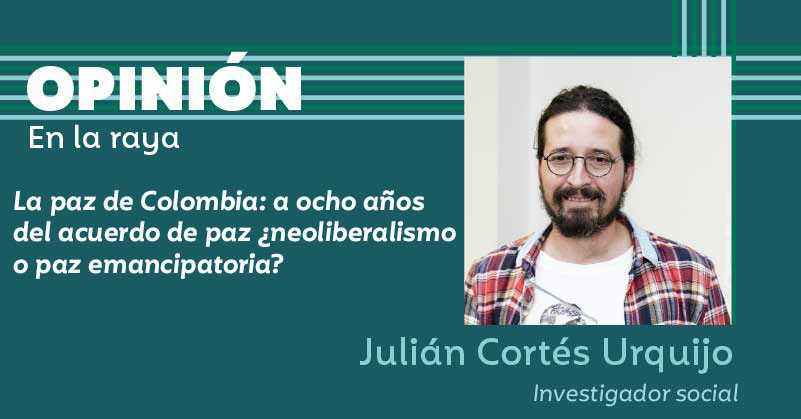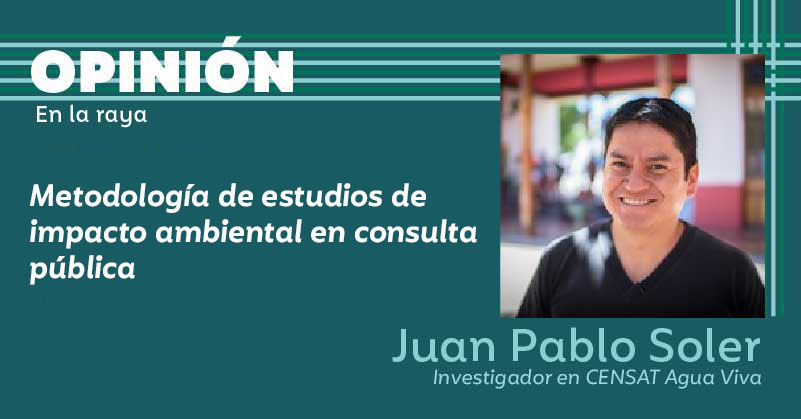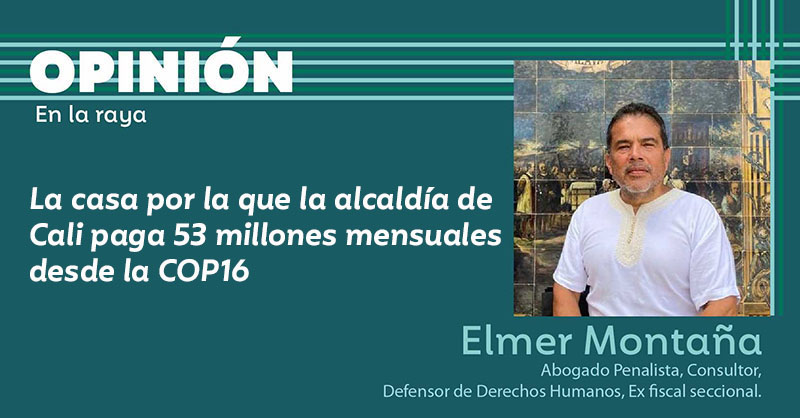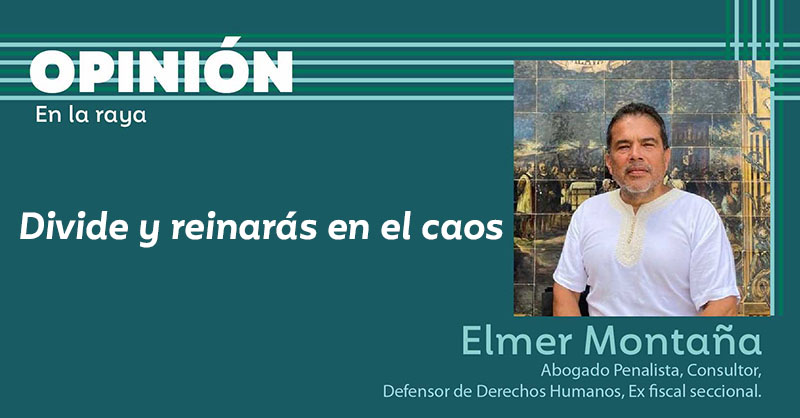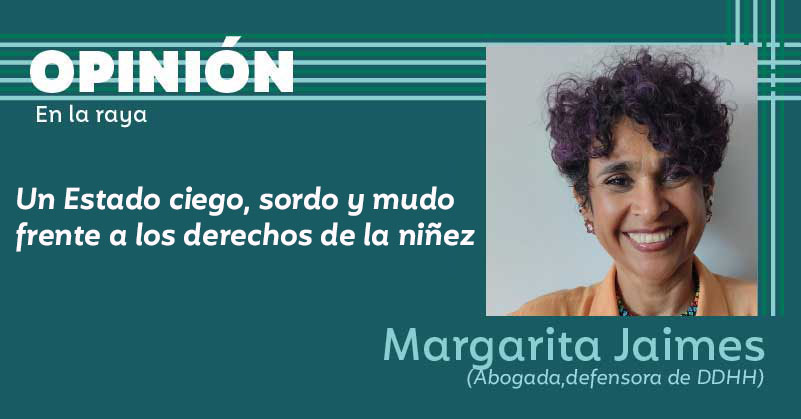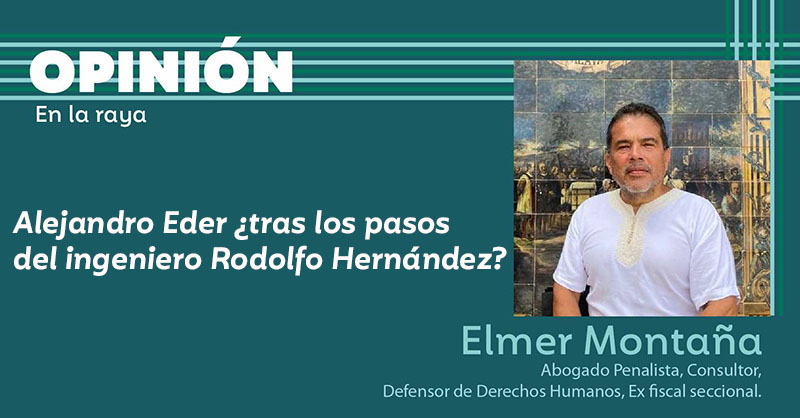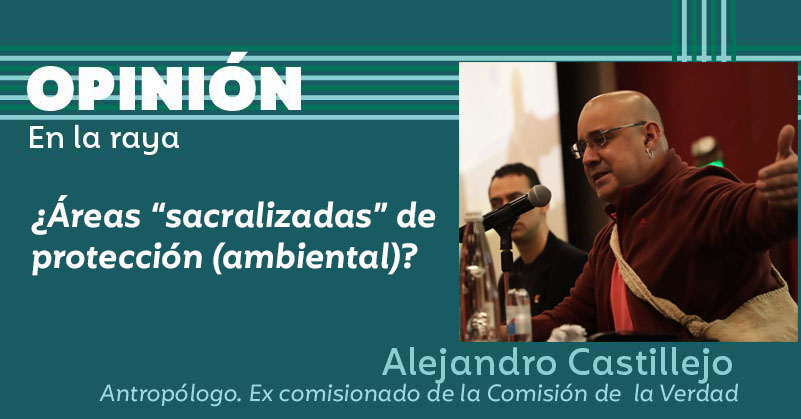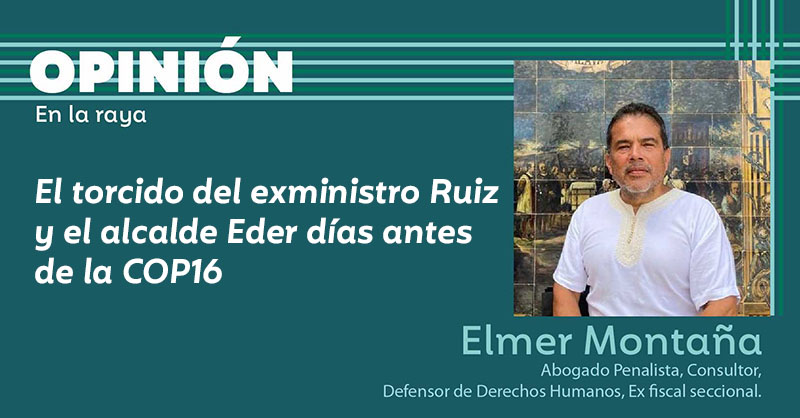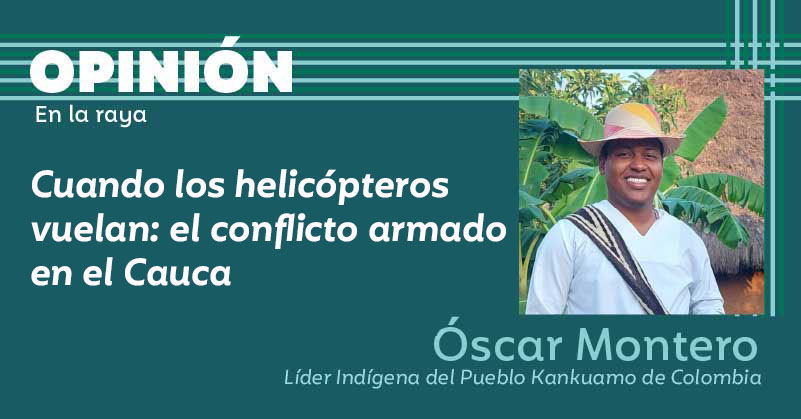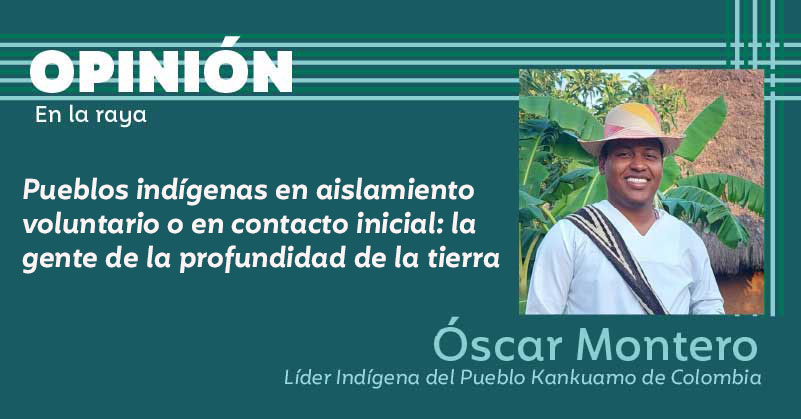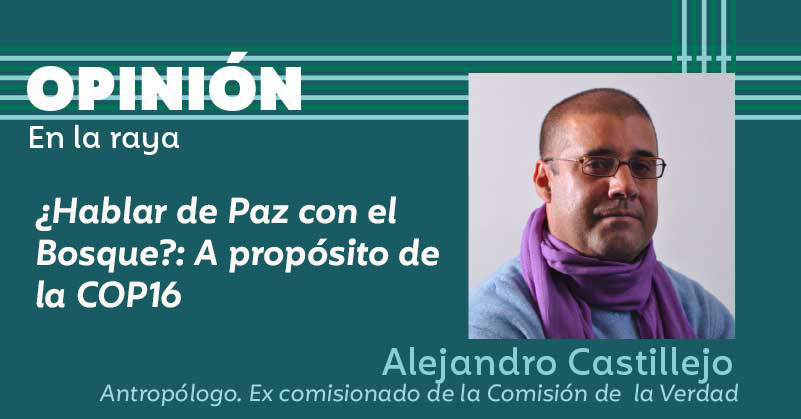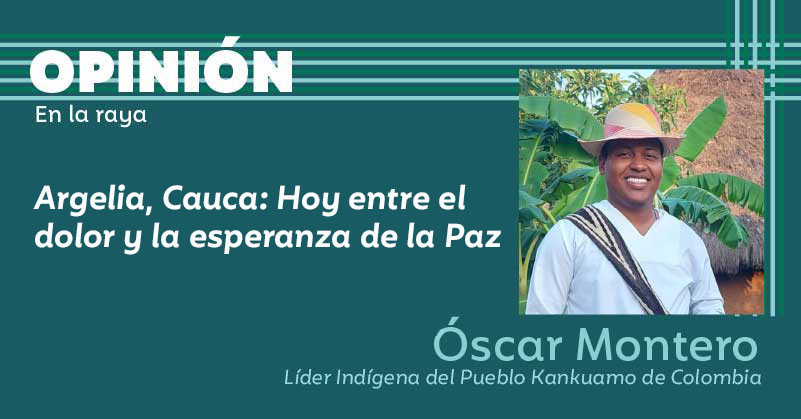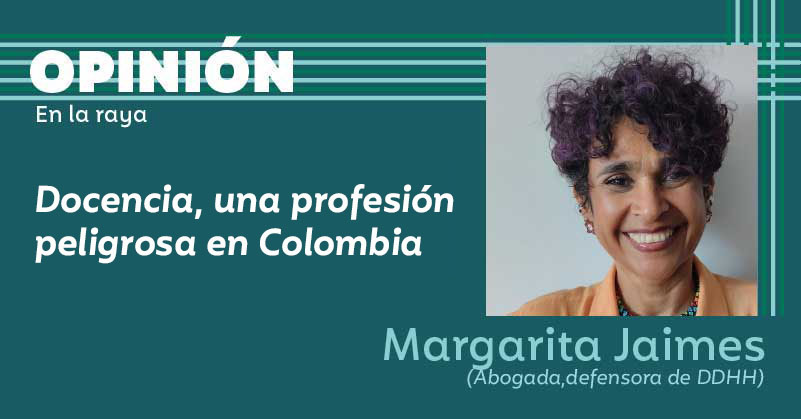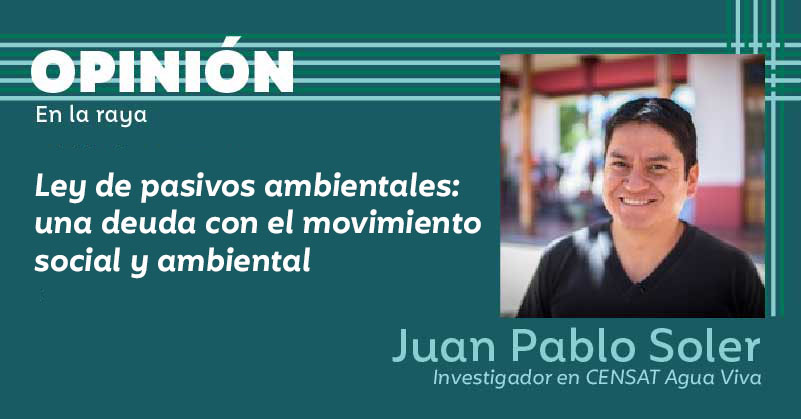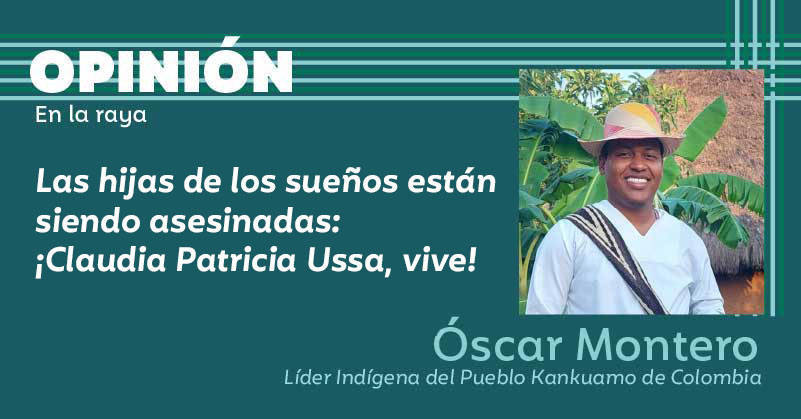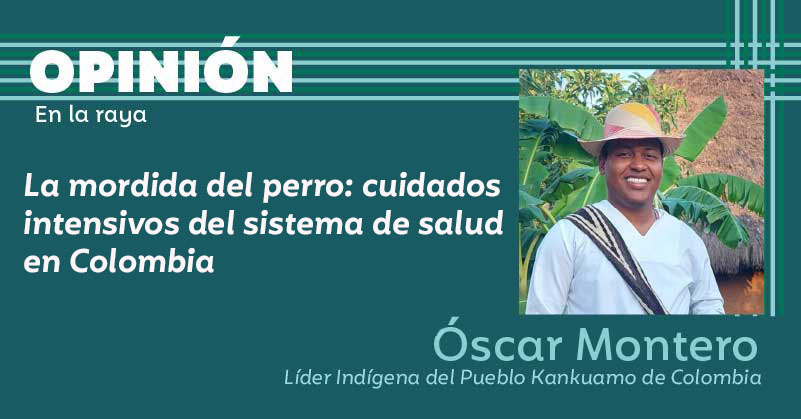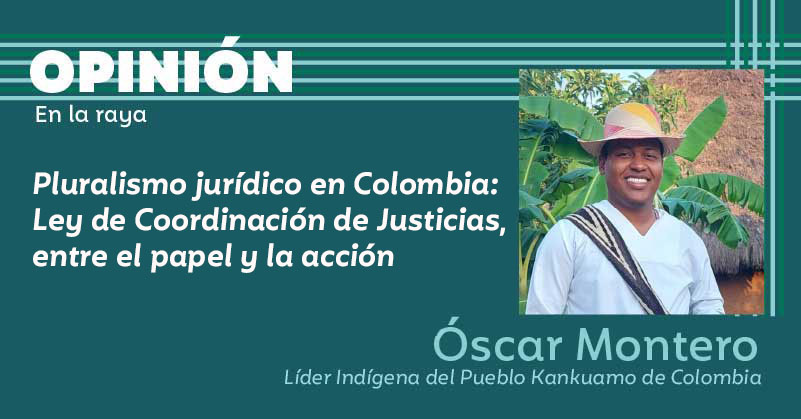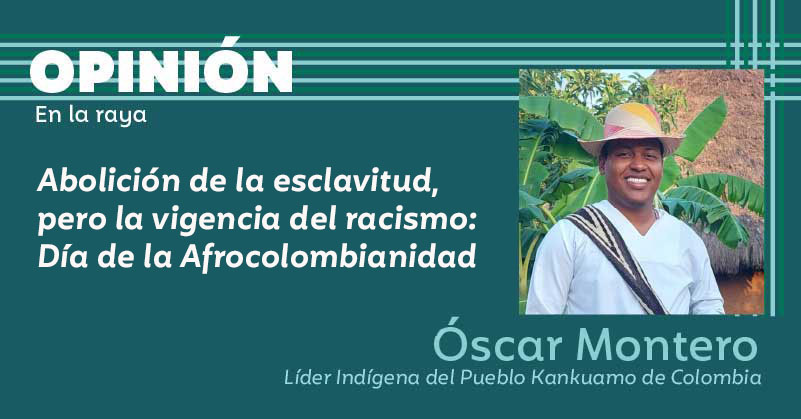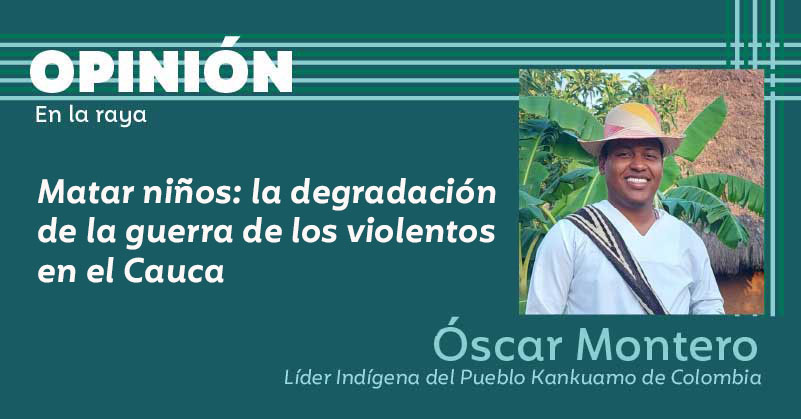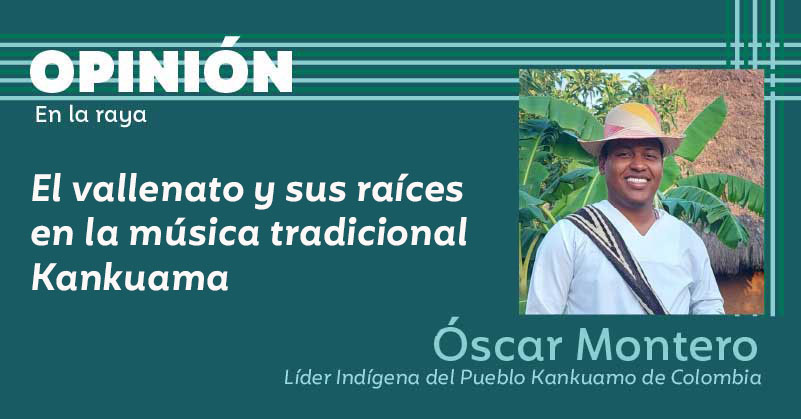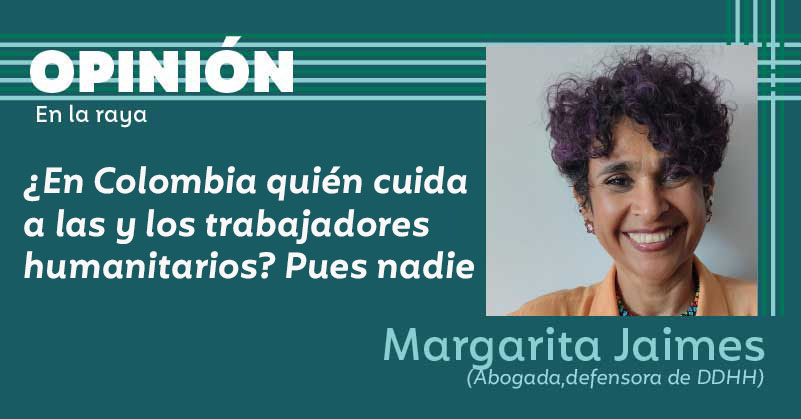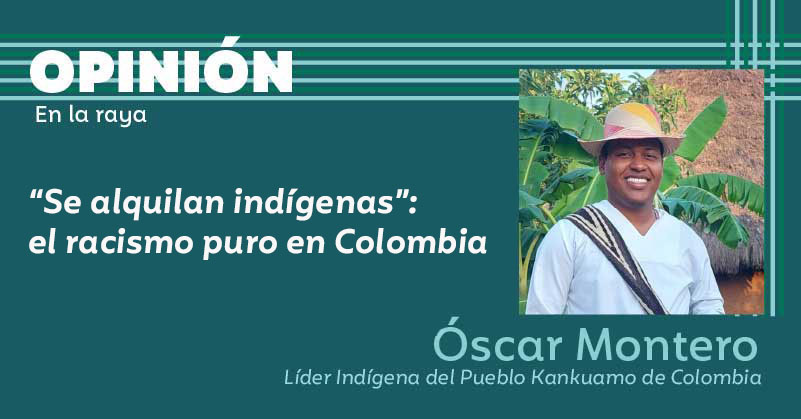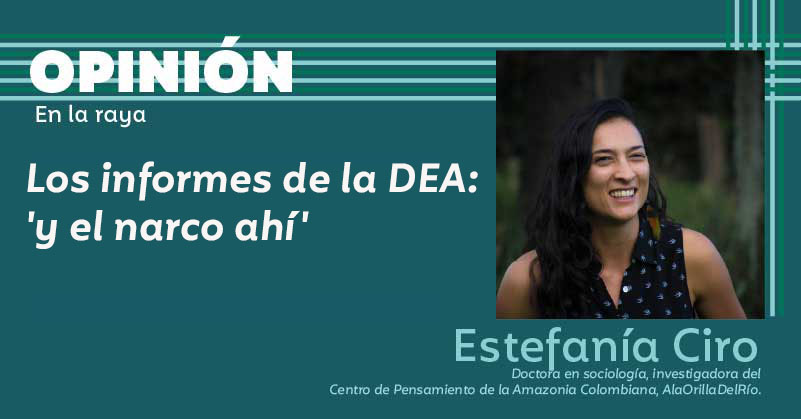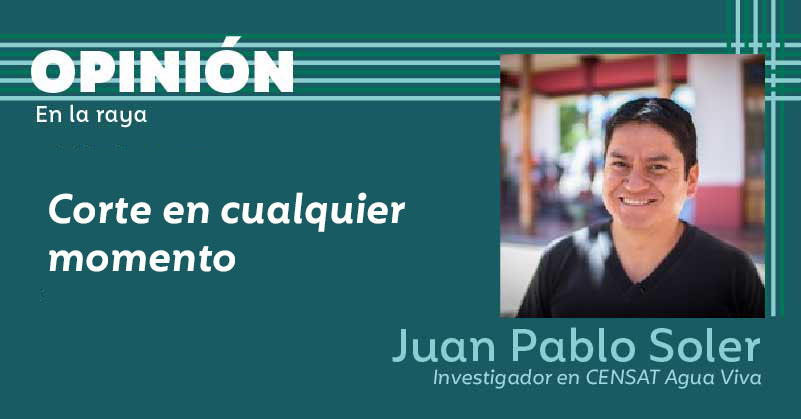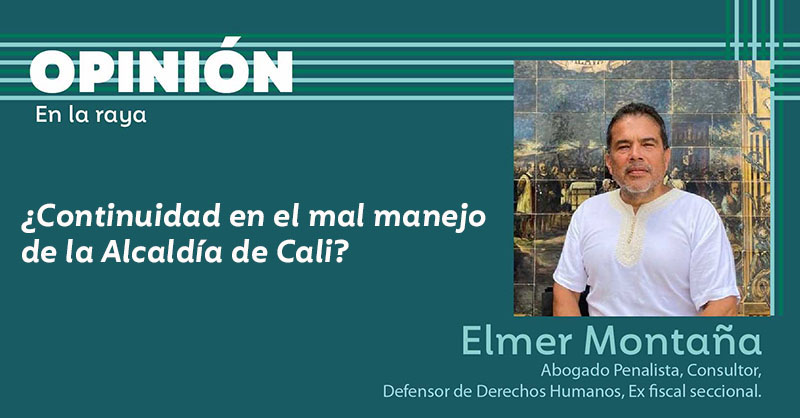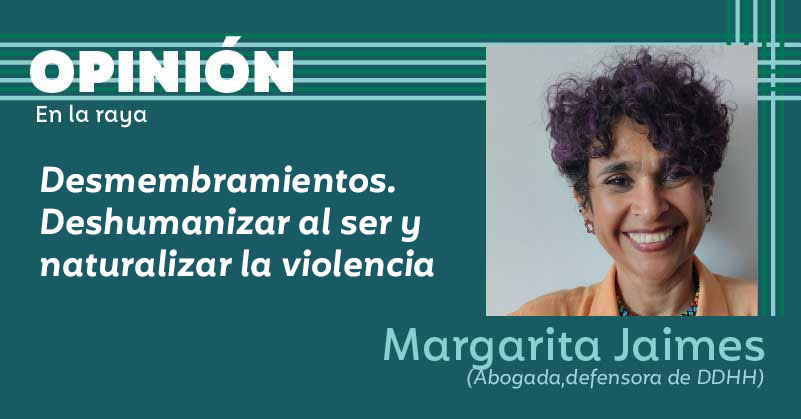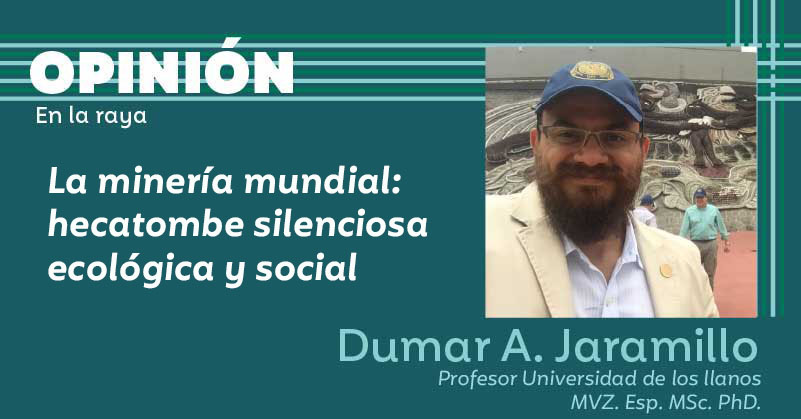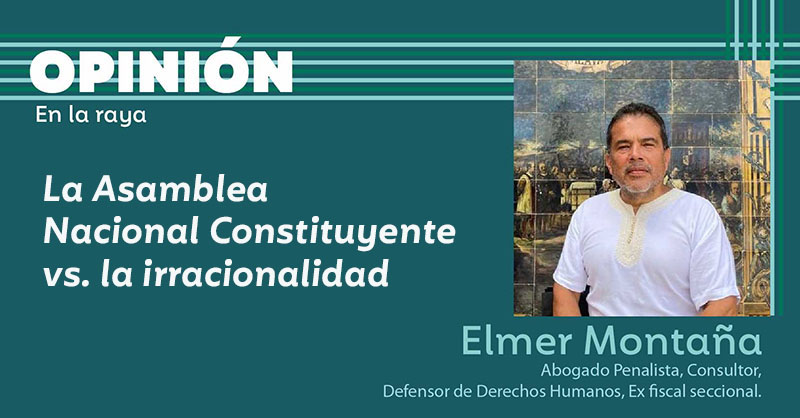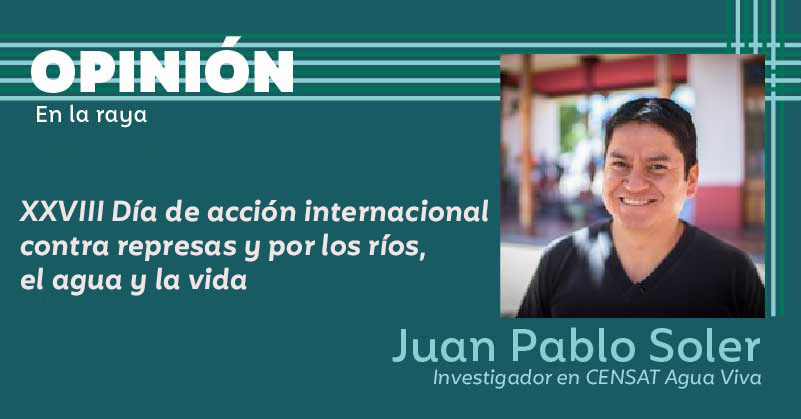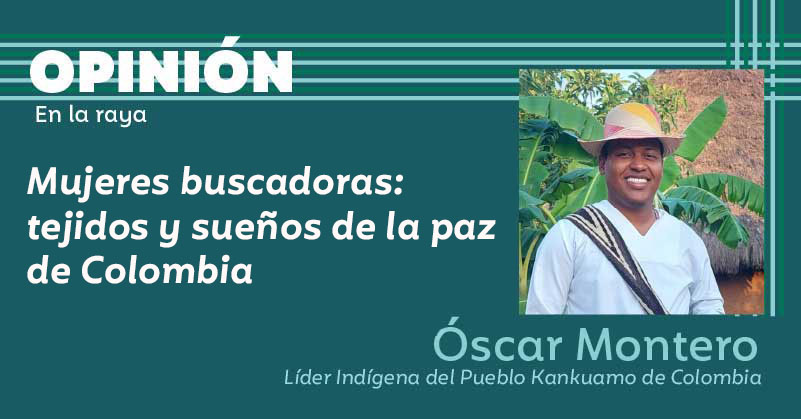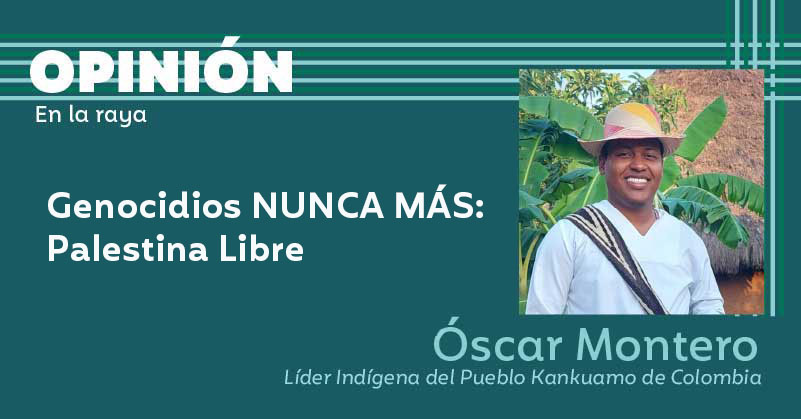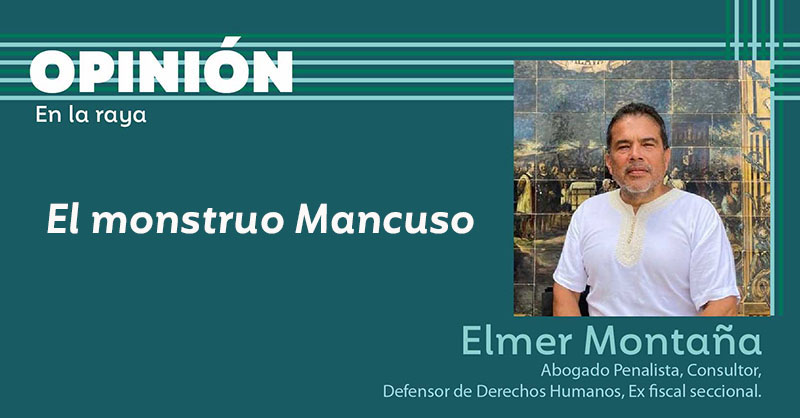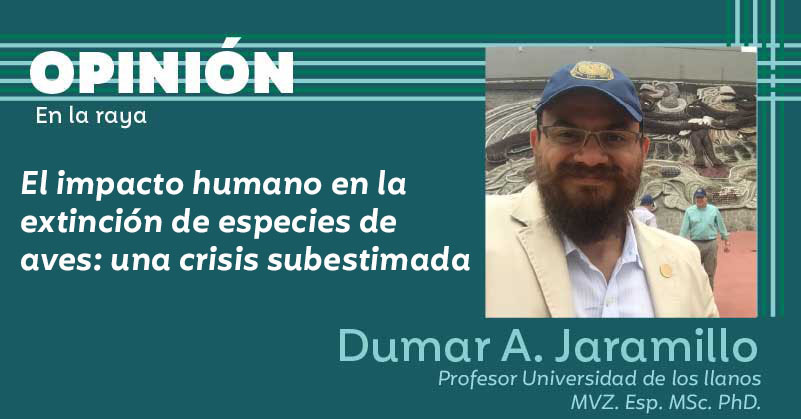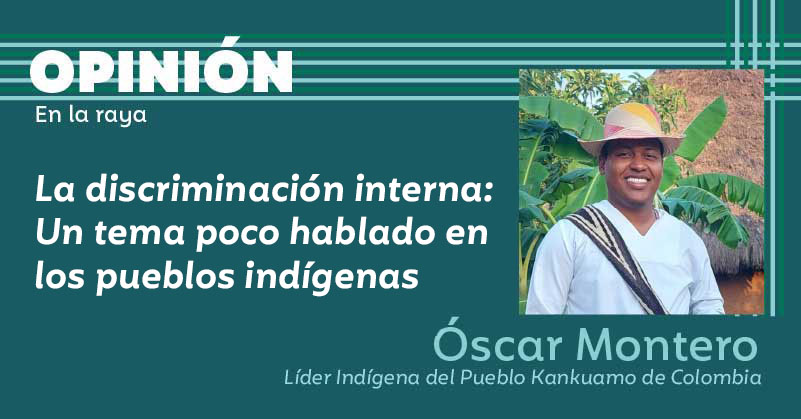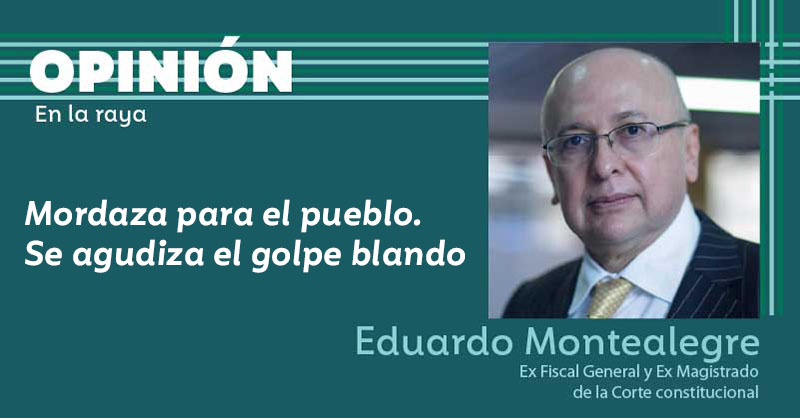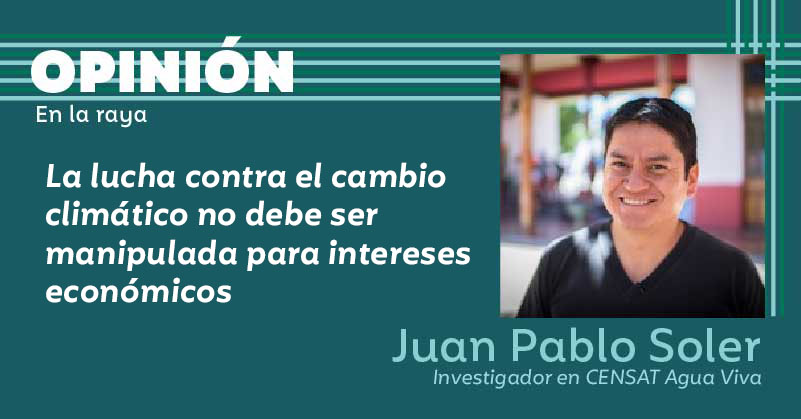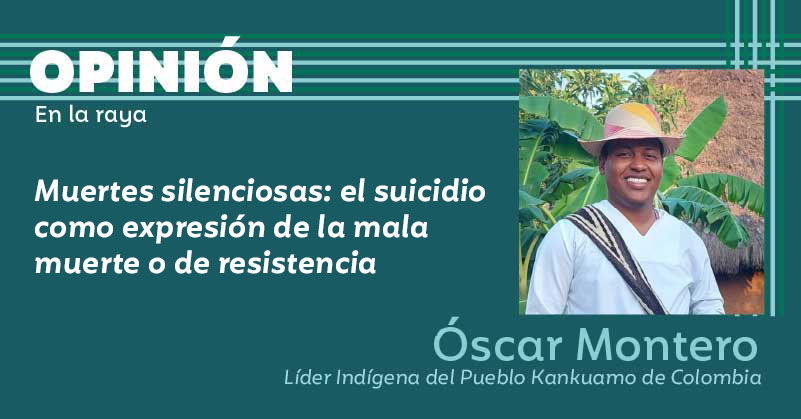Por: Alejandro Chala
En los últimos días se han venido consolidando los comités por el SÍ, con los que el gobierno de Gustavo Petro pretende movilizar en los próximos meses a sus bases políticas y sociales en todo el país, a favor de una Consulta Popular que se planteó como alternativa ante el hundimiento de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima de Senado el pasado 12 de marzo de 2025. Esto, luego de que la gente le respondiera al gobierno en una movilización de calle tras la convocatoria a nuevas marchas, que se realizaron el 18 de marzo, y que demostraron que el Gobierno aún conserva fuertes apoyos dentro de ciertos sectores de la sociedad.
El Gobierno ha apelado a esta solución en tanto considera que existe un bloqueo total institucional entre los partidos del Congreso y el Ejecutivo, que ha impedido el trámite de su agenda legislativa y de reformas sociales. Aunque yo mismo he sostenido esta tesis como en este artículo, hay que ver al bloqueo con matices y en el marco de una disputa política en la que el Gobierno ha jugado con la carta de la dicotomía entre el Acuerdo Nacional y la Radicalización Democrática, mientras que el Congreso lo ha hecho con la carta de usar herramientas legales propias dentro del trámite legislativo. Precisamente por eso, los comités del SÍ arrancan con una paradoja: buscan ser un mecanismo de presión 'desde abajo', pero dependen de una polarización 'desde arriba' que ya agotó sus salidas institucionales.
Aunque la iniciativa del Gobierno parte con cierta legitimidad, puesto que en la última encuesta Invamer, al menos el 29,2% de la gente votaría en la misma, y la cifra tanto de potenciales votantes (15,9%) como de indecisos (16,4%) le darían suficiente margen para que la Consulta pase el umbral del 33,3% del total del censo electoral —necesario para que la Consulta sea aprobada y sus preguntas se conviertan en proyectos de ley en el Congreso—, es verdad que tiene diferentes problemas que resolver, en un escenario político marcado por el ambiente preelectoral, la baja ejecución del gobierno y la ruptura entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Para poder dilucidar estos problemas, hay que observar hacia el pasado, específicamente hacia los paros nacionales de noviembre de 2019 y de abril de 2021, porque es ideológicamente hacia donde el gobierno siempre ha aspirado sostener su convocatoria en las calles en el marco de la “radicalización democrática” de los últimos 2 años.
El Gobierno siempre ha esperado, de alguna u otra forma, reproducir las mismas condiciones materiales y vitales que generaron estos estallidos, con la finalidad de utilizarlos como escenarios de presión ante la respuesta de los sectores independientes a su gobierno y opositores en el Congreso y en otras ramas del Estado de no movilizar sus propuestas y proyectos de reformas. Lo que hay que dejar claro inicialmente es que estos escenarios son imposibles de ser reproducidos, pues han emergido de la espontaneidad de las mismas manifestaciones, con sus propios repertorios de lucha y dinámicas de organización autónoma que surgieron en estos momentos coyunturales.
Es por ello que la idea de trasplantar las discusiones asamblearias (como las Asambleas Populares de 2023 y el Poder Constituyente en 2024) a escenarios de mayor cohesión y organización institucional han tendido a estancarse en el mejor de los casos, en tanto las lógicas de organización asamblearia no han podido cohesionar la diversidad de intereses y propuestas en disputa de las diferentes organizaciones sociales.
Esto nos lleva a un problema importante, y es que el único factor de cohesión que ha existido alrededor de estos proyectos de asambleas populares ha sido la figura de Gustavo Petro, lo que termina por agotar sus posibilidades y potencialidades en sus propuestas de gobierno, y han terminado por adormecer y desmovilizar a amplios sectores de los movimientos sociales.
Esto es importante en el análisis porque queda claro que, ante la imposibilidad de reproducir los escenarios de 2019 y 2021, la organización de estos comités estará concentrada en dos grandes grupos: 1) militancias de base de partidos y organizaciones con procesos establecidos a nivel territorial, propios de la Colombia Humana y el Pacto Histórico y 2) organizaciones sociales cercanas al gobierno Petro.
Lo anterior genera 2 grandes cuestiones: a) por un lado, la posibilidad de que algunos de los procesos terminen siendo cooptados por organizaciones políticas con claras finalidades electorales, que pueden eventualmente llevar a desconfianzas y rupturas internas que agoten el proceso, como ha sucedido en muchos de los proyectos subsecuentes al paro nacional de 2021 en varios municipios del país, y b) conlleva a la posibilidad de que se diluya la autonomía de los movimientos de base, especialmente frente a los intentos del gobierno Petro de alinear programáticamente a las organizaciones con su programa de gobierno y el PND.
Además de ello, también se dan en un contexto donde la formación política de muchas de las bases militantes de la Colombia Humana está, en el mejor de los casos, rezagado frente a los procesos que partidos como el Polo Democrático, la Unión Patriótica, el Partido Comunista y Congreso de los Pueblos tienen en su interior. Esto también es importante porque parte del problema que tuvieron los comités del SÍ al plebiscito en 2016 —por poner un ejemplo— fue construir un mensaje efectivo que llegara a la gente con un nivel de rigurosidad alto y que contrarrestara las narrativas de la campaña del NO y los mitos que construyó alrededor del Proceso de Paz. El problema está en que la comunicación de muchos de los mensajes por parte del gobierno son frágiles, pues parten, en muchos casos, de afirmaciones cuestionables que han sacrificado su rigurosidad por la efectividad en la transmisión de los mensajes.
Estos fantasmas rondan por estos comités, en tanto ya la oposición de derechas ha señalado que su estrategia será impulsar la abstención para que la Consulta no pase del umbral establecido por ley. Con el riesgo de potencial atomización de los procesos a nivel territorial, junto con el ruido existente alrededor de la calidad, la rigurosidad y la sencillez de las preguntas —que, según reportes de medios de comunicación, están proyectadas para ser publicadas luego de la tercera semana de abril de 2025—, y sumado a la necesidad del gobierno de mostrar resultados que se puedan poner en la vitrina de las campañas hacia las elecciones del 2026, le queda como pregunta a Gustavo Petro y a su gabinete ¿existe capacidad para solventar todo esto?
La respuesta dependerá de si Petro entiende que, en política, los fantasmas del pasado no se conjuran repitiendo sus fórmulas, sino reinventándolas. Hasta ahora, los comités del SÍ parecen más un reflejo de esa inercia que un verdadero parteaguas.