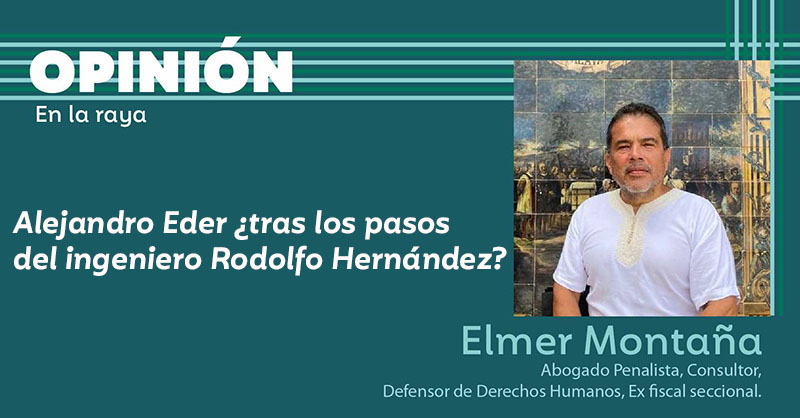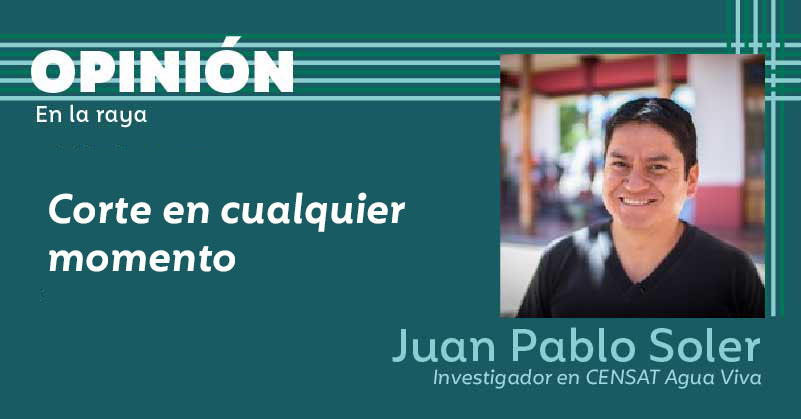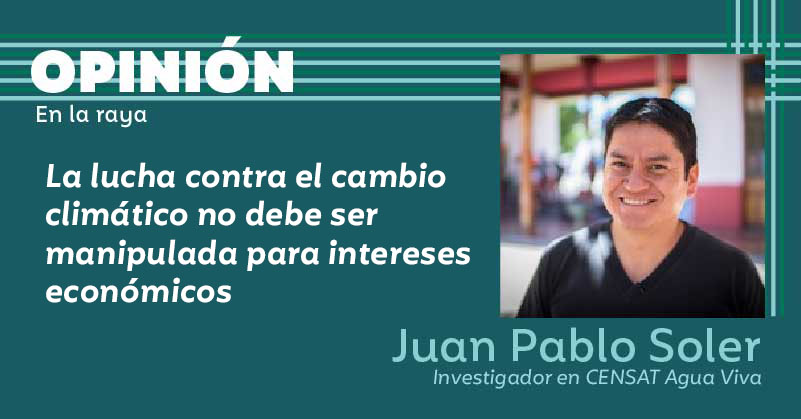Por: Margarita Jaimes Velasquez
La paz es un derecho individual, un derecho colectivo y un ideal de la sociedad democrática que exhorta al respeto de los derechos humanos en todos los momentos y ámbitos de la vida en sociedad. En definitiva, esperaríamos que las estructuras de poder legales e ilegales también se ciñeran a estas condiciones mínimas de convivencia: pero, no ocurre así. Lo usual es que la tortura, la violencia letal y la sevicia se exhiba en las calles de las ciudades colombianas.
Observamos una violencia depredadora que anula y somete al oponente con niveles de crueldad hilarante entre grupos armados que se disputan el control de las rentas ilegales. Pareciera que más allá de neutralizar o eliminar la competencia, se quiere demostrar quién es más malo. Al ir escribiendo estas líneas, me viene a la mente la emoción que experimentan los jóvenes cuando están jugando en línea. Por cierto, juegos violentos. Pero esto último no es la discusión que quiero plantear. Lo que quiero, es hablar sobre esa forma de aniquilar al otro degradándole hasta después de muerto y la incapacidad para empatizar y horrorizarnos de quienes nos consideramos personas de bien.
A diferencia de otros tiempos, es habitual y casi cotidiano que leamos o veamos en la prensa la aparición de cuerpos segmentados y arrojados en bolsas de basura, sin que toque las fibras de nuestra humanidad. La cuestión es tan grave que incluso se escuchan chistes y comentarios al respecto que trivializan el crimen. Jergas como “le dieron picachú” o “lo chuletearon” hacen costumbre en la conciencia de la ciudadanía. Ya no hay debates en las esquinas sobre la gravedad del acto, todo lo contrario, se justifica al criminal. Incluso, en algunos sectores tienen la imagen de un antihéroe que merece el reconocimiento y el respeto colectivo.
El realismo no tan mágico de esta situación es el resultado de unos procesos de paz incapaces de desmantelar a las estructuras, de responder adecuada y decididamente en la resocialización basada en la legalidad de los excombatientes, en el desmonte de las causas estructurales del conflicto armado y las economías ilegales, así como una política real frente a la corrupción política y administrativa. Cada proceso de paz ha traído consigo la atomización de la estructura ilegal y ahora, con jóvenes que luchan por llegar a la cúspide de la criminalidad como ideal personal.
En este escenario de paz-conflicto-pobreza-incredulidad-corrupción y desesperanza, la tortura y la expropiación de la humanidad se viene posicionando con tanta fuerza que la sociedad no se horroriza y, en consecuencia, no se moviliza, no cuestiona, no exige respuestas efectivas a las autoridades. Hay un enajenamiento de la conciencia colectiva que solo favorece a la impunidad. Aunque algunos textos sobre el tema expresan que, esto obedece al temor, pero desde mi orilla, no creo que sea únicamente el miedo lo que genera el silenciamiento, considero que además puede ser la naturalización de la tortura y la desesperanza inconsciente que ha enseñado a todas las generaciones que habitamos en Colombia a vivir con ello. En otras palabras, la solidaridad está en UCI, la humanidad extraviada y la empatía secuestrada en algún recóndito lugar de la manigua de violencias que hemos soportado.
Cuando el crimen se vuelve costumbre, el desmembramiento de la mañana es noticia olvidada en la tarde. Ya no importa discutir por qué arrojar los cuerpos en sitios que pueden ser encontrados; valga precisar, la intención no es desaparecer al individuo, es demostrar su frágil condición de objeto que puede ser abandonado en una bolsa de basura. Ese es el verdadero peligro de esta práctica, que la sociedad valide la cosificación del cuerpo, que la insensibilidad colectiva inmovilice al aparato estatal para hacer justicia. Esto explica por qué los umbrales de violencia y tortura se exacerban cada vez más, por qué se exhibe por las redes sociales. Es una especie de adoctrinamiento para la insensibilidad que nos instrumentaliza para fines de impunidad, de control y del narcisismo del criminal que exhibe tales niveles de horror.
Regreso ahora al punto de partida, la paz exige empatía y solidaridad. Debemos resignificar la humanidad y la esencia del ser ciudadano en clave de reconocimiento de la otredad. El Estado tiene la obligación de edificar la paz desde aspectos tan subjetivos como el impacto del conflicto armado en la conciencia colectiva. Debe analizar cómo la naturalización y la insensibilidad frente a la barbarie es una causa que alimenta las nuevas expresiones del conflicto. Es hora de ponerse la camiseta de los derechos humanos y pensar en la convivencia solidaria, porque la convivencia pacífica puede sonar a convivencia sin conflictos y esa no es la idea. Se requiere anteponer la dignidad y la humanidad ante las razones para expropiar la vida. Se requiere ser sensibles ante el dolor y los derechos de las demás personas, como decía un eslogan de una institución de derechos humanos para vivir en paz.