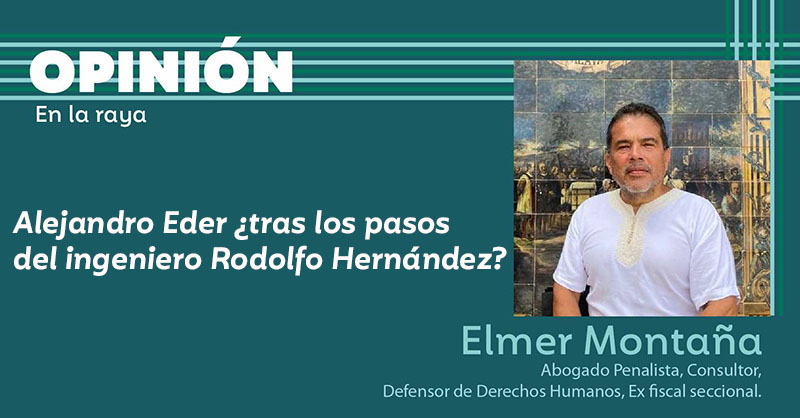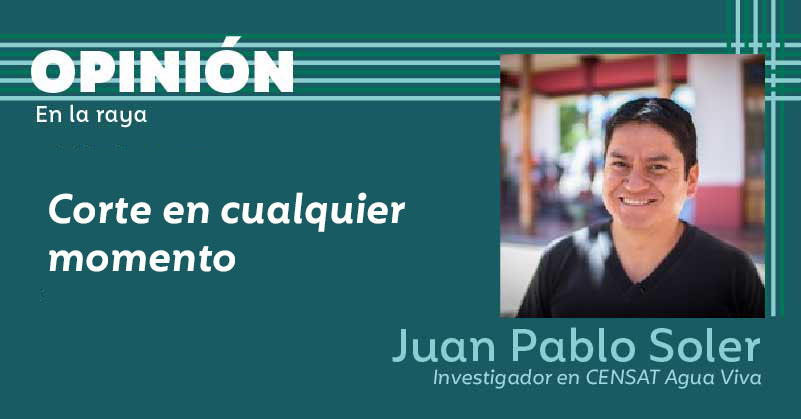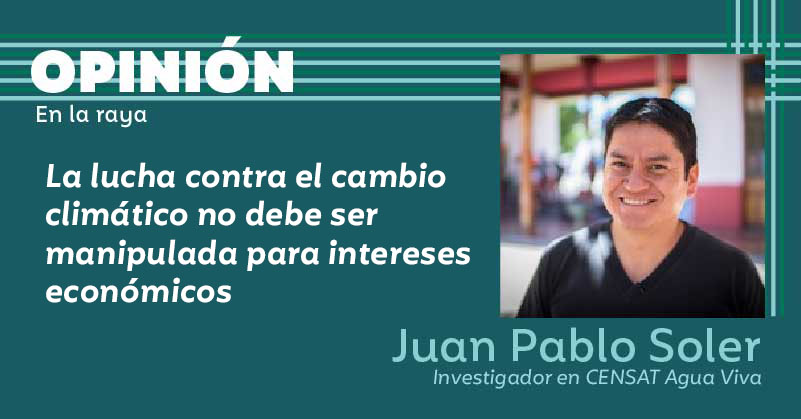Por: Gustavo García Figueroa
Por estos días, la comunicación social en Colombia vive un dilema ético profundo y constante, quizás el más grave en la era de la información: la coexistencia —y confrontación— entre medios tradicionales e influenciadores de redes sociales. Ambos actores se disputan la atención y la credibilidad de una ciudadanía cada vez más fragmentada en sus fuentes de información. Pero en esa disputa, lo que se está perdiendo no es una narrativa ni una audiencia: lo que se desmorona es la posibilidad de tener un debate público transparente, informado y éticamente sustentado.
Los medios tradicionales operan bajo lógicas empresariales y políticas en las que las líneas editoriales son subordinadas a intereses económicos. No se trata solo de una inclinación ideológica. Se trata de estructuras de financiación con agenda y una evidente instrumentalización del periodismo para favorecer proyectos políticos, en muchos casos, de oposición sistemática al actual Gobierno Nacional.
A manera de ejemplo, las emisoras de la mañana, revistas semanales, diarios regionales, se han concentrado, la gran mayoría de su tiempo, a despotricar impúdicamente sobre el gobierno Petro, con un enfoque negativo que claramente desborda lo informativo y cae en encarnizamiento mezclando la cizaña y en algunos casos las fake news. Lo preocupante no es la crítica —que es indispensable en democracia—, sino la desproporción, el sesgo sistemático y la falta de contexto en la cobertura. Los grandes conglomerados mediáticos han pasado de informar a editorializar desde la primera línea de sus titulares, y eso erosiona la confianza pública.
En paralelo, han emergido miles de influenciadores en redes sociales, muchos de ellos sin formación en comunicación o verificación de datos, pero con gran poder de persuasión. Algunos se presentan como voces independientes, pero en algunos casos también responden a intereses no revelados, agendas de partidos, movimientos o financiadores anónimos. Muchos influyen más que los noticieros de televisión y, sin embargo, operan sin ningún tipo de regulación o estándar profesional.
Y aquí viene la hipocresía: muchos periodistas tradicionales se burlan y desdeñan de los influenciadores por su falta de rigurosidad, al mismo tiempo que usan las mismas redes para convertirse ellos también en influenciadores. Critican los videos emocionales de TikTok o los hilos de X, pero publican contenidos con la misma carga emocional, sin mayor contraste, buscando viralidad. Reclaman la legitimidad de su título universitario, pero caen en las mismas prácticas que denuncian. ¿Dónde está, entonces, la diferencia? ¿con qué derecho critican que un contratista del gobierno trine o publique una información defendiéndolo si ellos hacen lo propio con la línea editorial de sus medios contratantes?
Lo cierto es que ni unos ni otros están exentos de responsabilidad. El problema no es solo quién tiene el micrófono o el celular, sino qué se hace con ese poder. Porque el verdadero dilema ético está en el ocultamiento de las fuentes de financiación, en la ausencia de rendición de cuentas, en el doble rasero para juzgar la legitimidad de una voz, y en la creciente incapacidad de la ciudadanía para distinguir entre opinión, información y manipulación.
La información ya no se construye con base en hechos, sino con base en intenciones; la crítica dejó de ser una herramienta para mejorar la gestión pública y se convirtió en una estrategia para desgastarla. La sociedad, bombardeada por titulares alarmistas, videos sacados de contexto y discursos incendiarios, ha perdido la brújula. La consecuencia es devastadora: desinformación, polarización y apatía.
En conclusión, si se normaliza que los medios tradicionales operen como partidos políticos con micrófono, y que los periodistas de esos medios se conviertan en influenciadores que poseen de prestigiosos comunicadores al tiempo que venden agendas políticas sin revelar quién los patrocina, entonces habremos renunciado, como sociedad, al derecho de estar bien informados.
Y cuando la información deja de ser un bien público y se convierte en mercancía o propaganda, la democracia se tambalea. No es una exageración. Es una alerta.