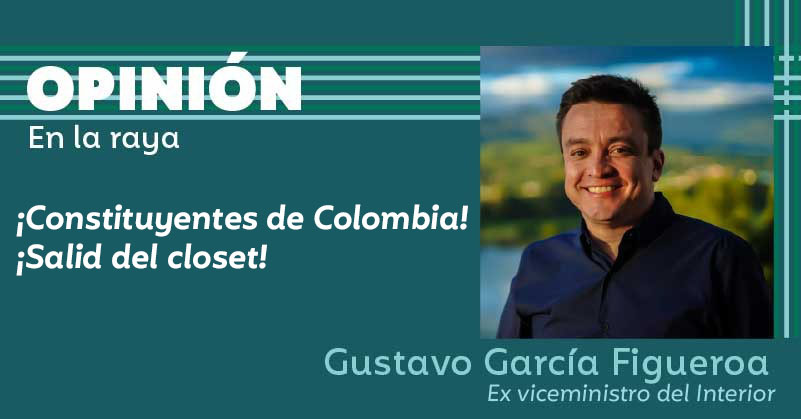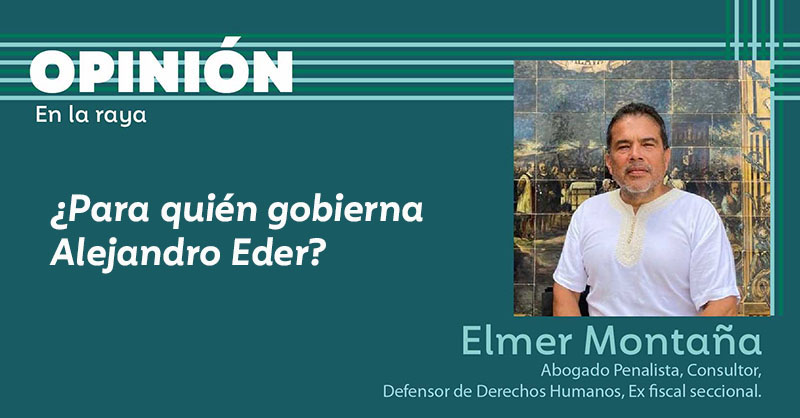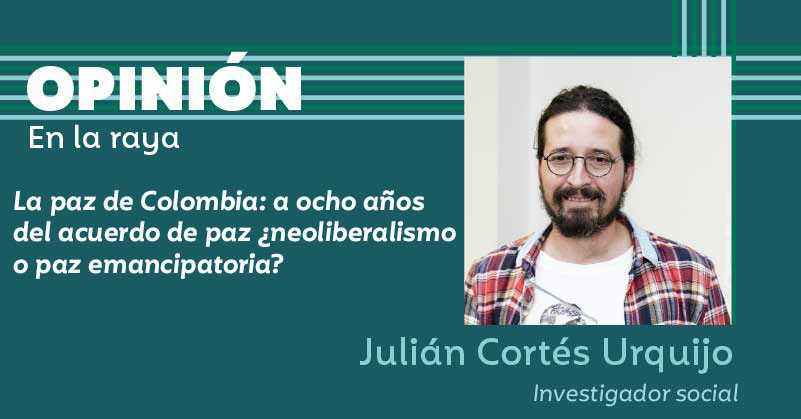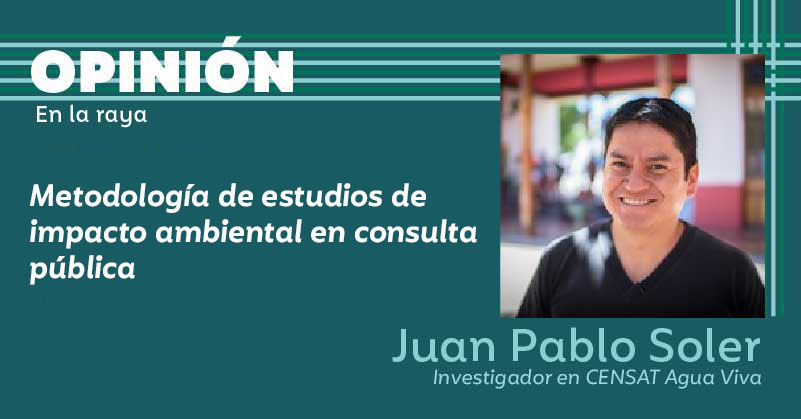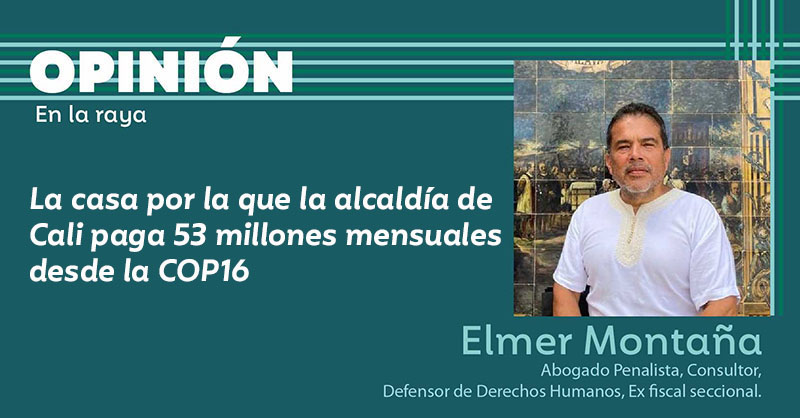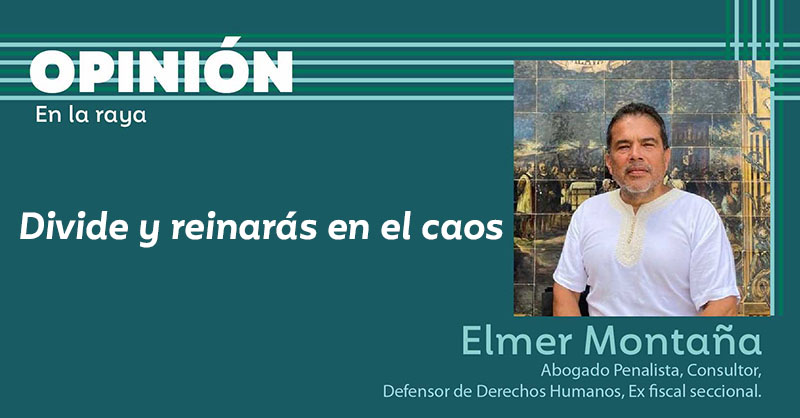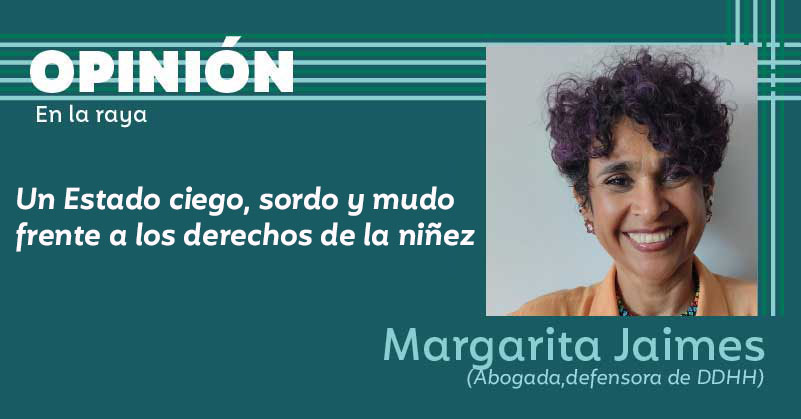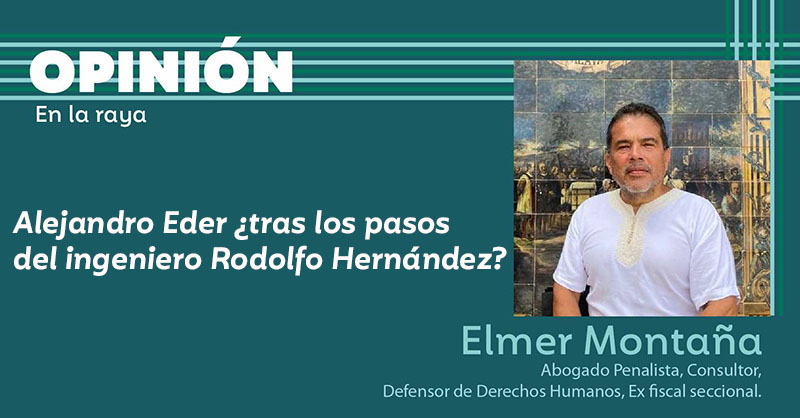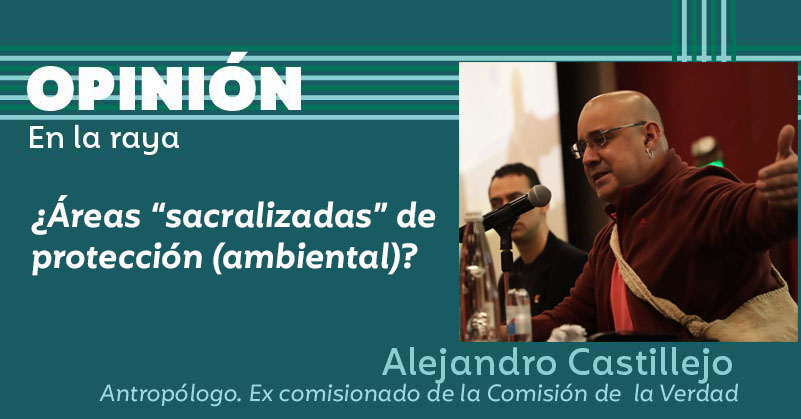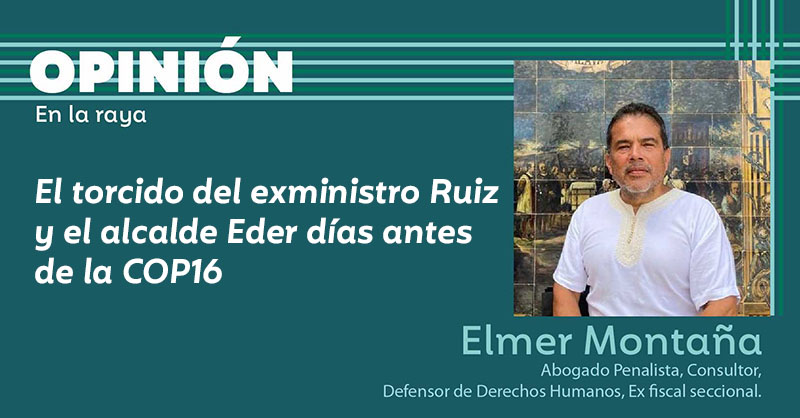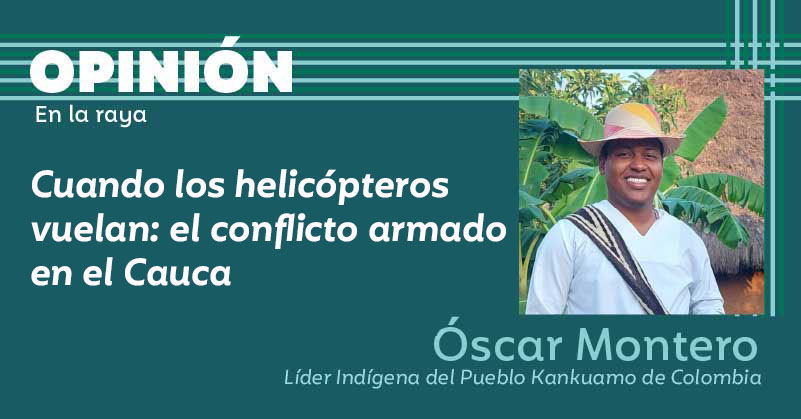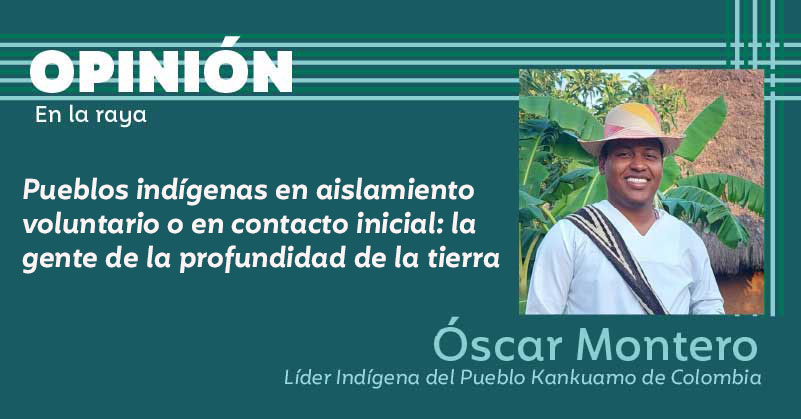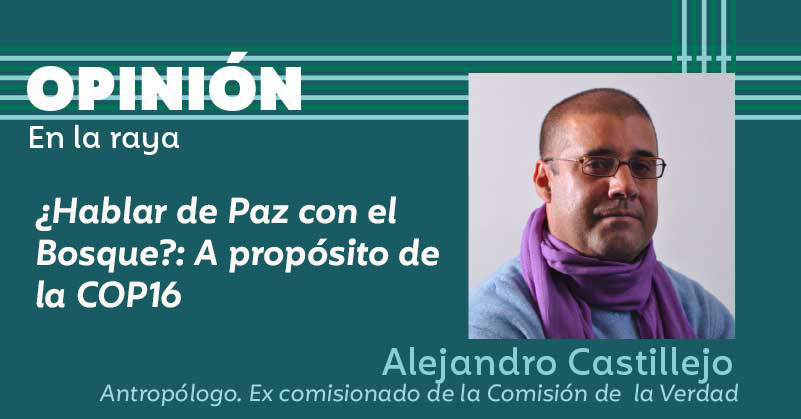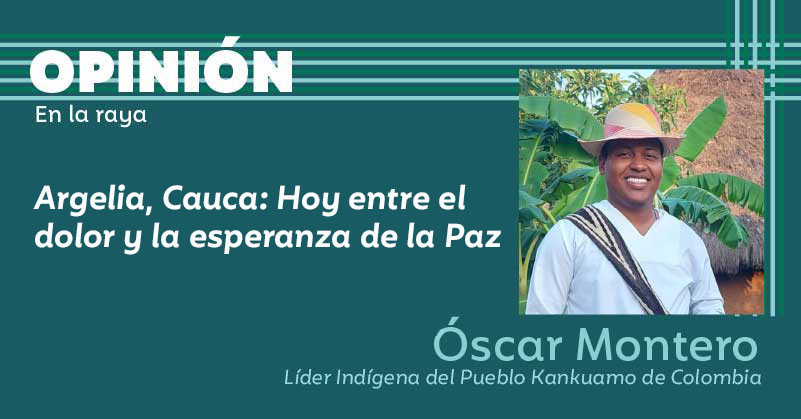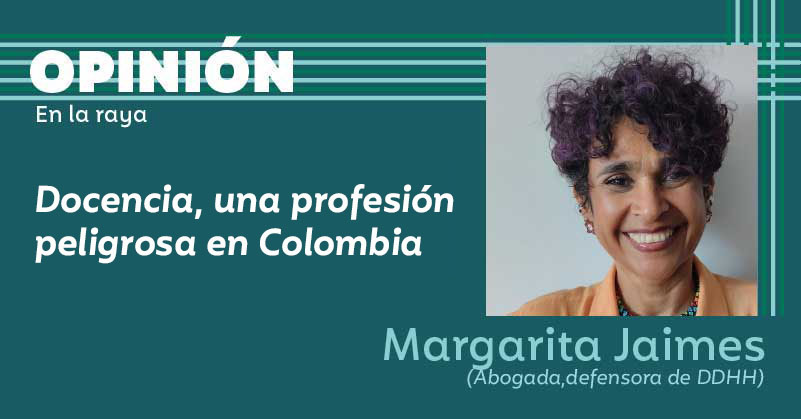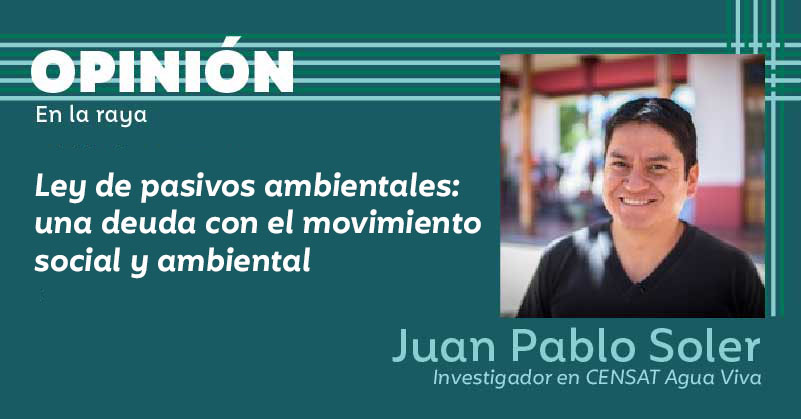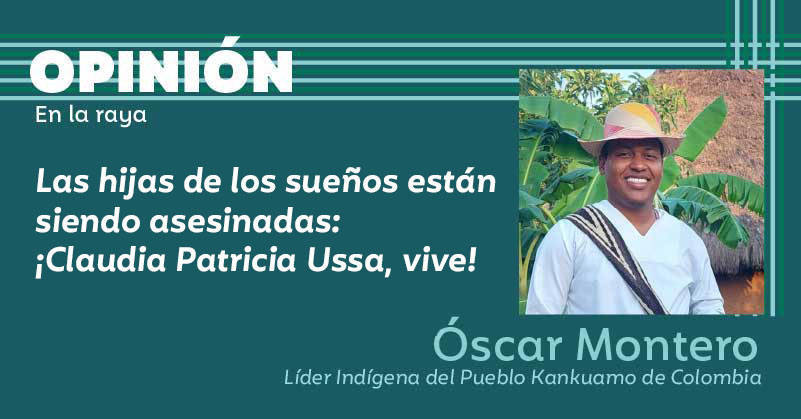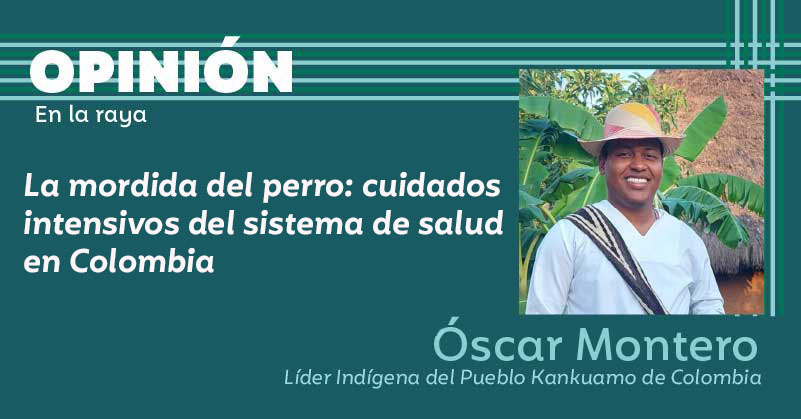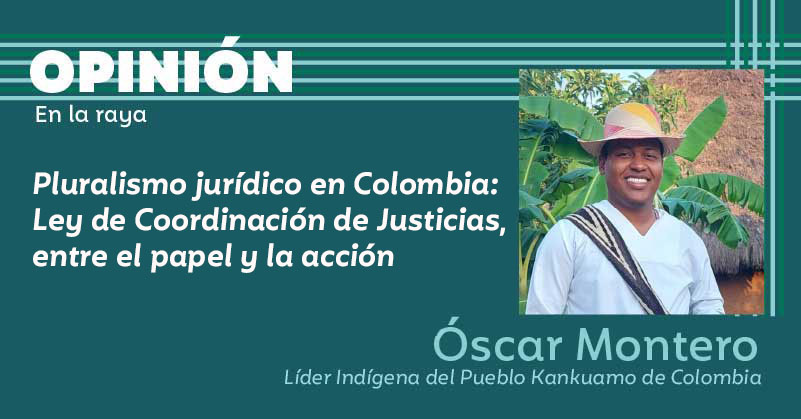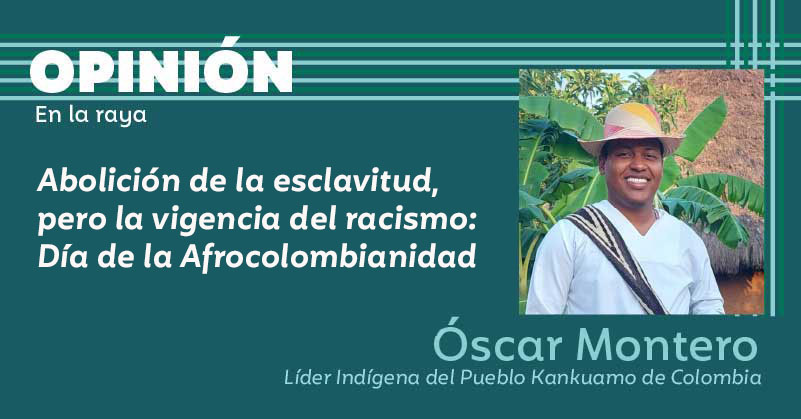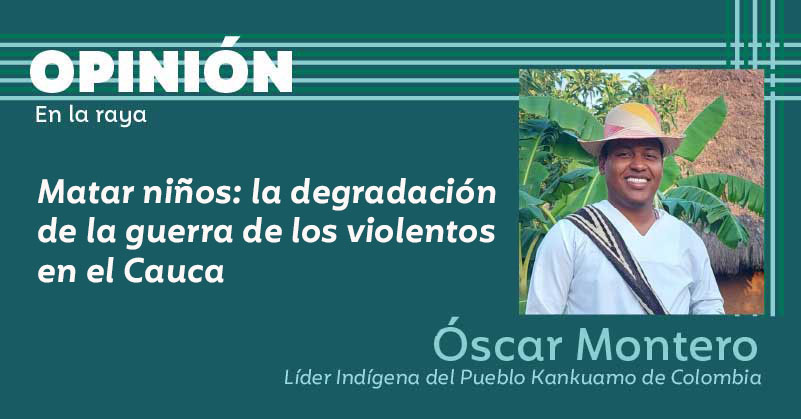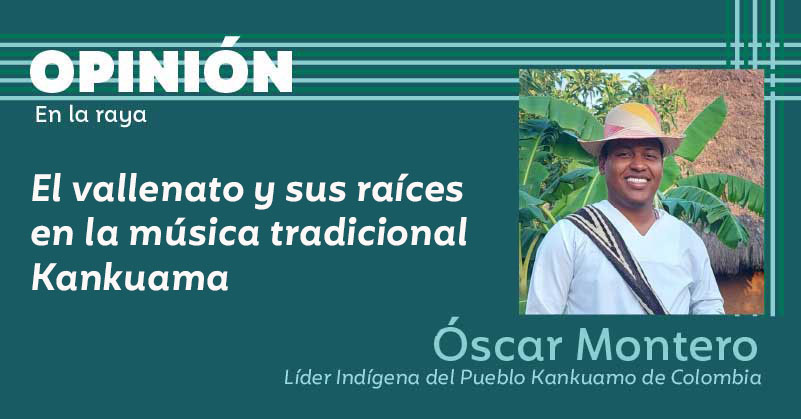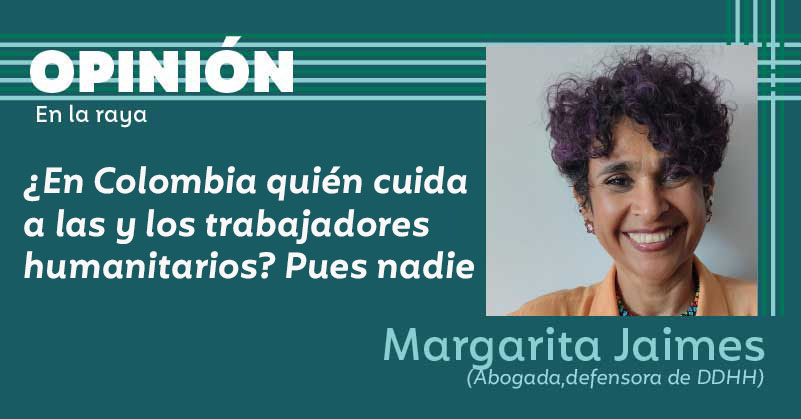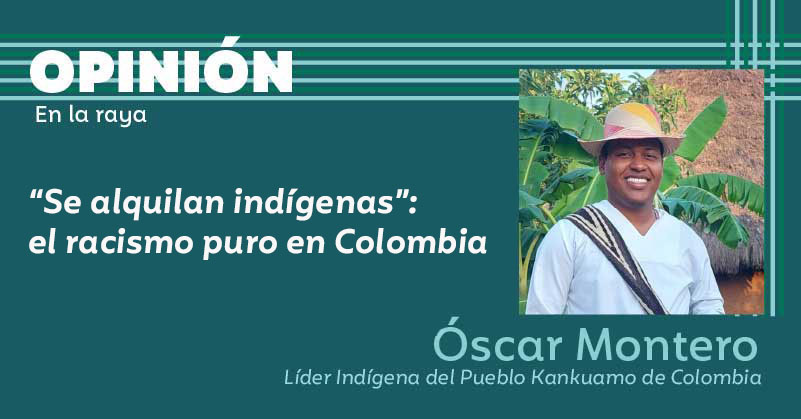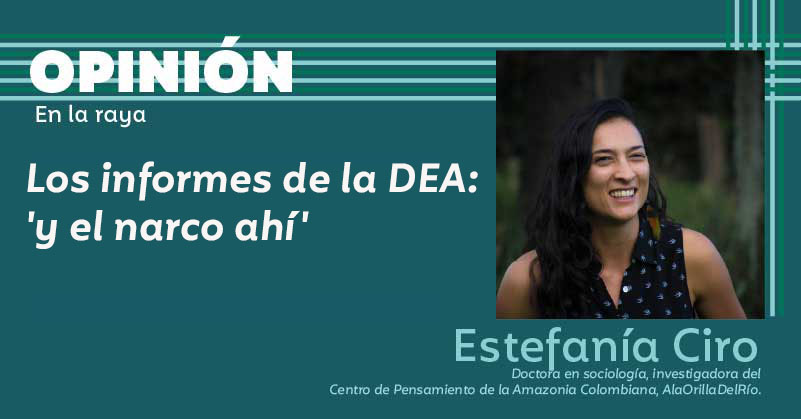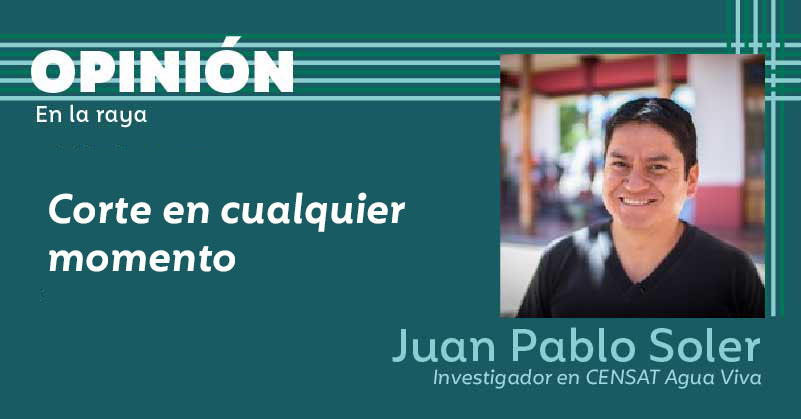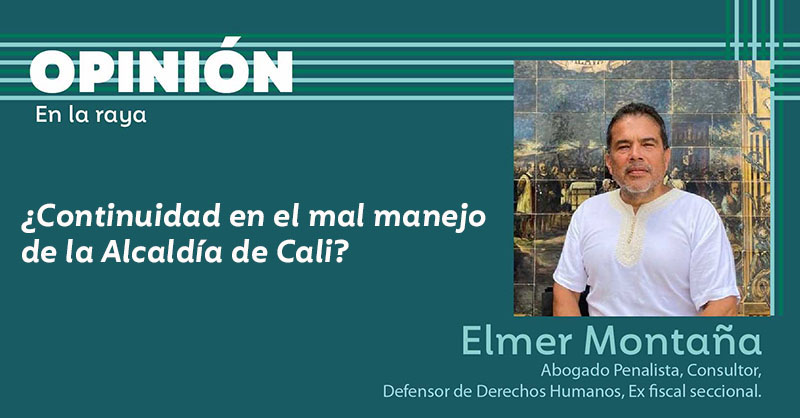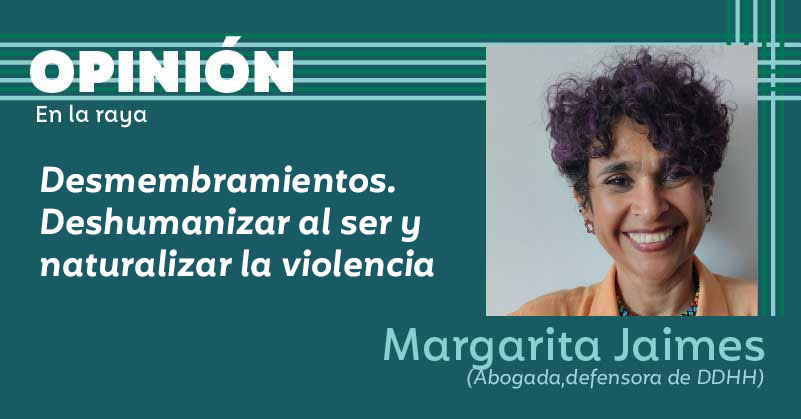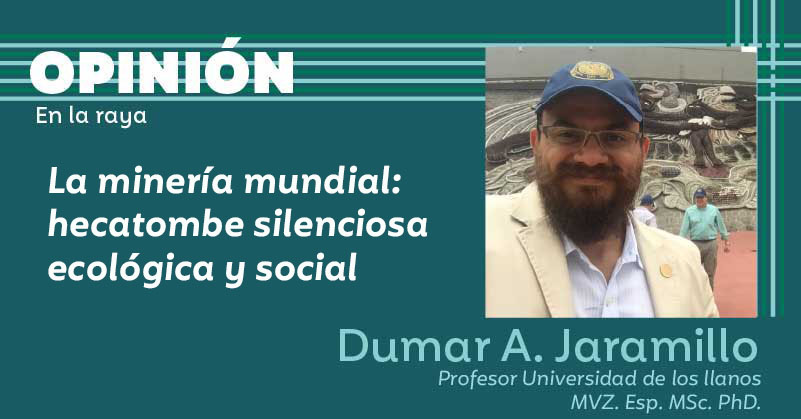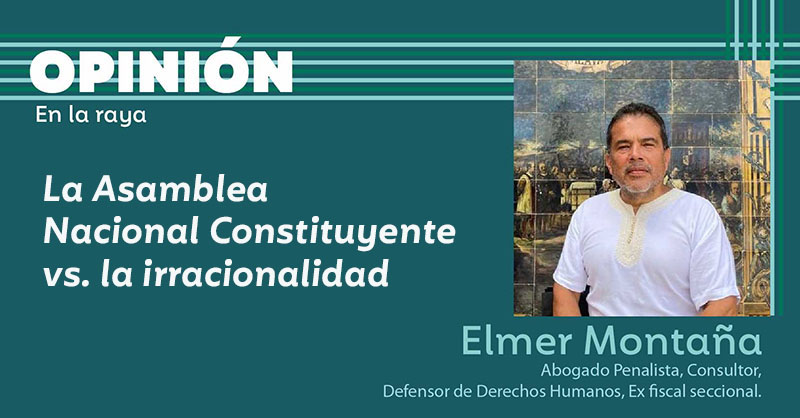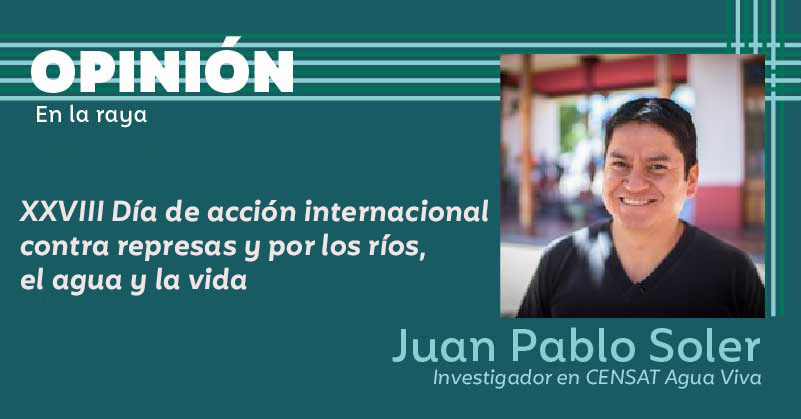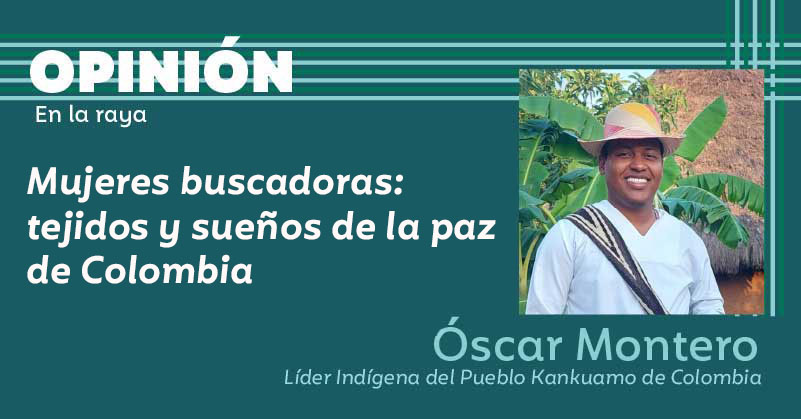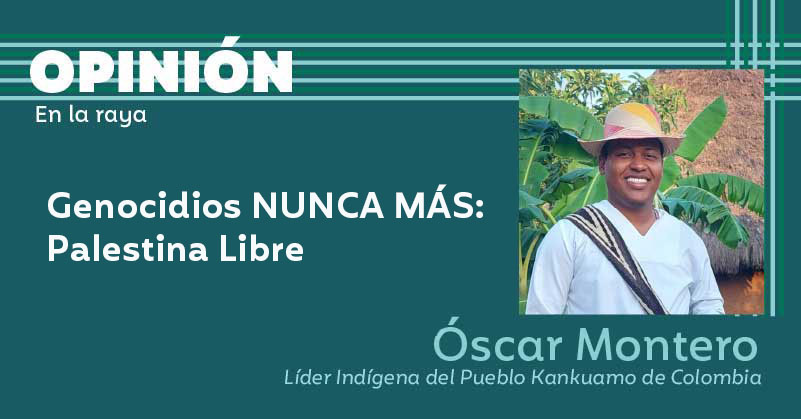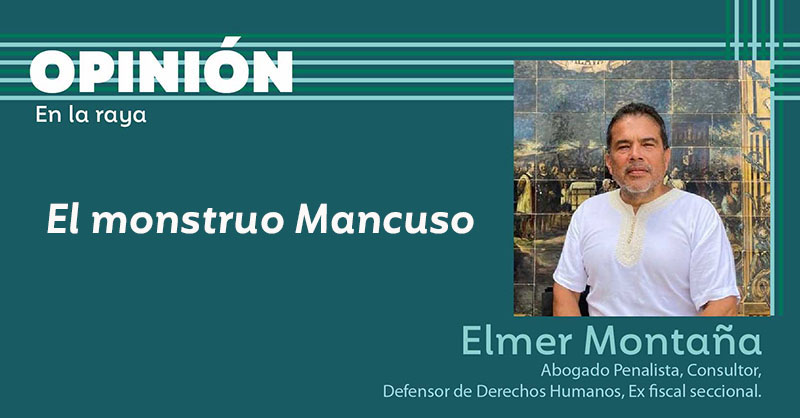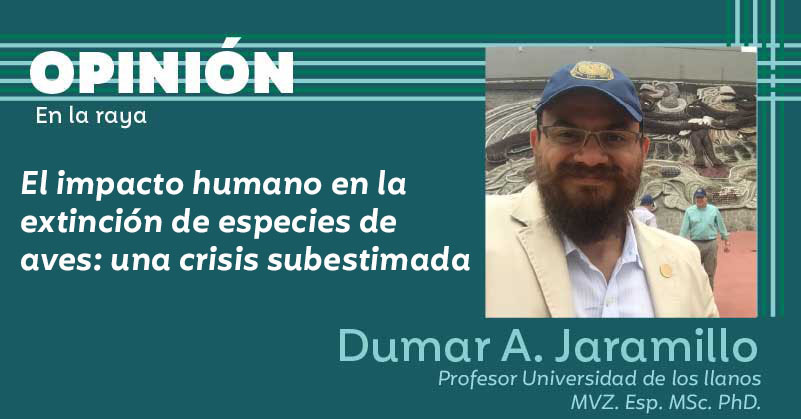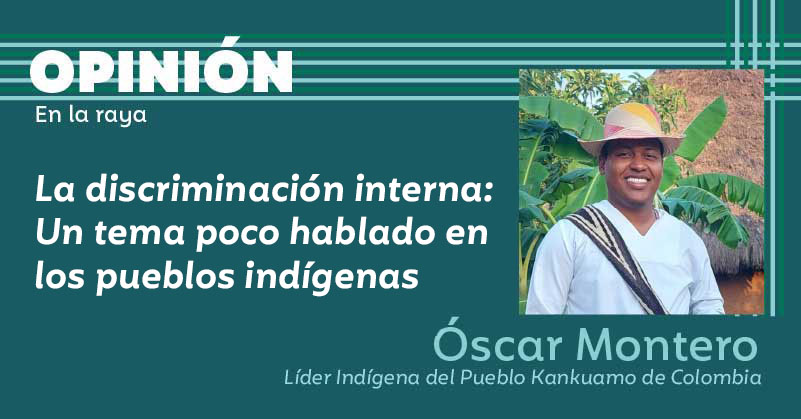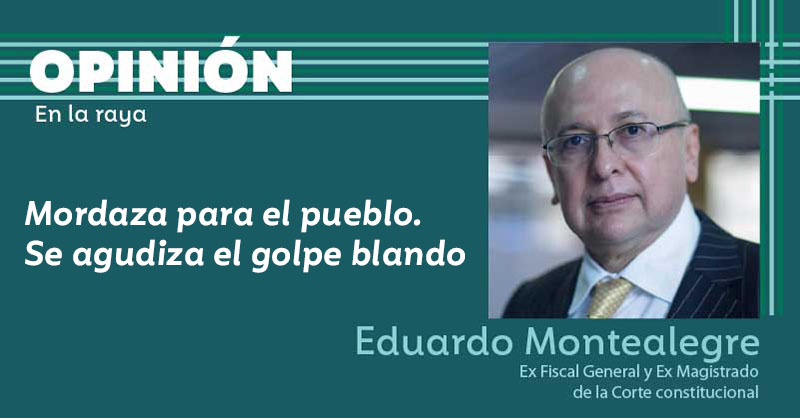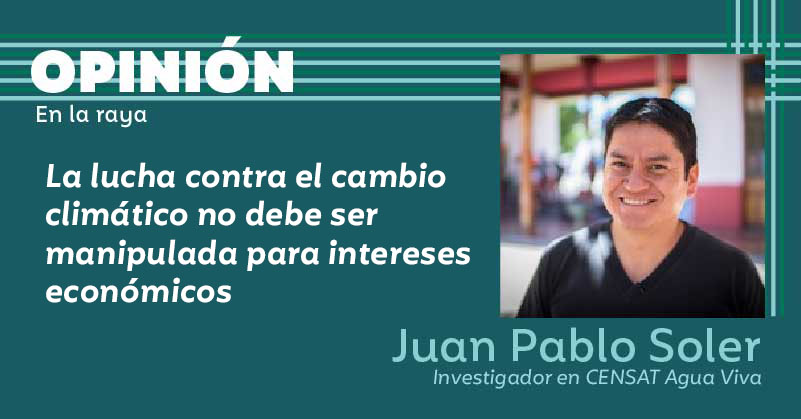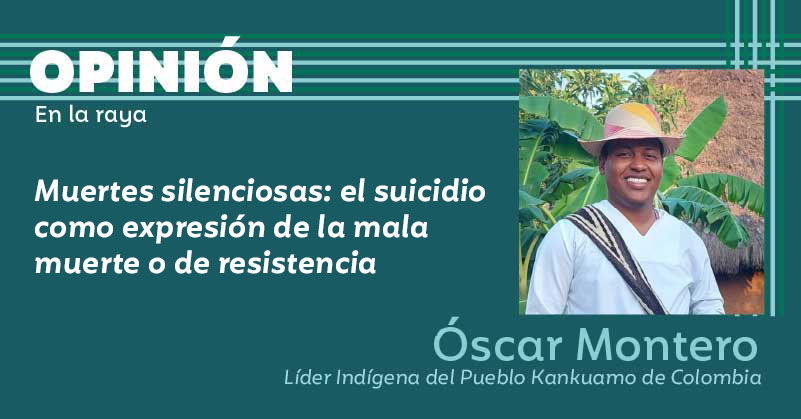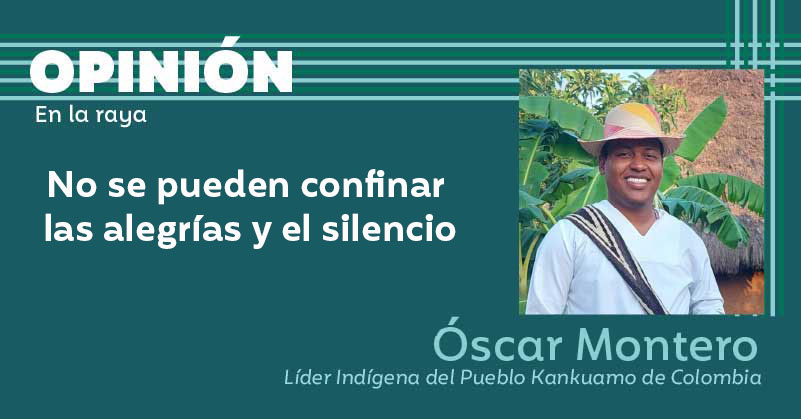Por: Gustavo García
Colombia ha vivido siglos de guerras, violencias y desgarros internos. En cada uno de esos episodios, desde las guerras civiles del siglo XIX hasta el conflicto armado contemporáneo, hay un factor común que late como una herida abierta: la falta de tierra para los campesinos. Mientras no resolvamos ese problema histórico, mientras no exista en la práctica una verdadera democratización de la propiedad rural, seguiremos condenados a repetir la tragedia.
Esta democratización se macartiza impunemente como comunismo. Nada más lejos de la realidad, la Ley de Homestead en los Estados Unidos, lo dispuso con una claridad que atraviesa el tiempo: nadie puede llamarse ciudadano de una nación si no se le garantiza, al menos, un pedazo de tierra donde labrar su vida. Esa política parece escrita para nosotros. Porque aquí, en Colombia, nadie puede llamarse verdaderamente colombiano hasta que no tenga la seguridad de que se le reconozca el derecho elemental de sembrar, cosechar y vivir de su propia tierra. Sin tierra no hay ciudadanía, y sin ciudadanía no hay patria.
Alfonso López Pumarejo entendió esa verdad cuando lanzó la llamada Revolución en Marcha en la década de 1930. Su intento de reforma agraria fue un salto liberal hacia el futuro que buscaba modernizar al país y romper con los latifundios feudales. López sabía que el progreso no podía fundarse sobre campesinos sin tierra, condenados a la servidumbre disfrazada de aparcería. La Ley 200 de 1936 quiso introducir la función social de la propiedad y abrir la puerta a la justicia en el campo. Pero los privilegios se impusieron, la oligarquía rural resistió, boicoteó y, en buena medida, desbarató la reforma. El país quedó atrapado en una modernidad mutilada: ni revolución industrial ni revolución agraria. Y la violencia, esa que desangró pueblos enteros desde mediados del siglo XX, encontró su caldo de cultivo en esa injusticia persistente.
Décadas después, tras masacres y desplazamientos, la historia volvió a recordarnos lo obvio: sin reforma rural no hay paz. Por eso, el primer punto del Acuerdo de La Habana fue la Reforma Rural Integral. No como una concesión a la insurgencia, sino como una deuda histórica con los campesinos de Colombia. Ese acuerdo recogió la idea de que la paz no se decreta: se siembra en surcos de tierra entregada, titulada y productiva. Y el actual gobierno, en cabeza de la ministra Martha Carvajalino y del director de la Agencia Nacional de Tierras, ha avanzado con decisión en ese camino. Los procesos de titulación, la entrega de tierras a campesinos, comunidades étnicas y mujeres rurales han empezado a materializar la promesa de La Habana. No ha sido fácil: la resistencia de poderes económicos, las trabas jurídicas y la violencia de grupos armados siguen acechando. Pero hay una ruta, y esa ruta no puede interrumpirse.
No solamente ha sido la reivindicación histórica de incorporar al campesino como sujeto de derechos en la constitución política, la batalla de tres rounds por la justicia en el campo representada en el Acto Legislativo, la ley estatutaria y ahora la ley procedimental de la jurisdicción agraria, la implementación (al fin) de la Comisión Mixta Campesina, sino además políticas de complementariedad productiva, como la de áreas de producción de alimentos que busca dar valor al terreno a través de la ordenación del mismo según su vocación alimentaria.
El próximo gobierno —cualquiera que sea— tendrá que entender que la paz y la democracia real pasan por profundizar esa tarea. Aquí no caben medias tintas. No bastan cifras de inversión social ni discursos sobre la ruralidad: lo que se necesita es decisión política férrea, liberal en su espíritu de libertad, progresista en su visión de igualdad y comunitarista en su convicción de que la tierra no es solo un bien privado, sino la base de la vida colectiva. Si fallamos en esta misión, la historia se repetirá con crueldad. Volverán las guerras por las parcelas, los ejércitos privados, los destierros y el miedo. Y otra generación tendrá que escribir editoriales quejándose de lo mismo que hoy denunciamos.
La tierra en Colombia ha sido siempre más que un recurso económico: ha sido el terreno mismo de la ciudadanía. ¿Cómo pedirle a un campesino que se sienta parte de la Nación, que cante el himno y levante la bandera, si el Estado no es capaz de garantizarle un lugar digno donde vivir y producir? Sin tierra no hay arraigo; sin arraigo no hay nación. Ese es el mensaje que debemos rescatar de la ley de Homestead de Lincoln, de la revolución en Marcha de López Pumarejo y del acuerdo de Paz de La Habana: que la paz es imposible mientras la tierra esté concentrada en unas pocas manos. Colombia necesita que cada campesino pueda decir con orgullo: este pedazo de tierra es mío, y con él soy parte de la República.
No podemos seguir aplazando la solución al problema agrario. La historia nos lo grita, las víctimas lo reclaman y el futuro lo exige. Hoy más que nunca necesitamos un gobierno que refuerce la Reforma Rural Integral, que rompa definitivamente las cadenas de la exclusión rural y que asuma la tierra como un derecho, no como un privilegio. Solo entonces podremos decir, con plena certeza, que somos una nación de ciudadanos libres, iguales y en paz. Solo entonces, cada colombiano podrá mirar su pedazo de tierra y afirmar: ahora sí, esta patria también es mía.