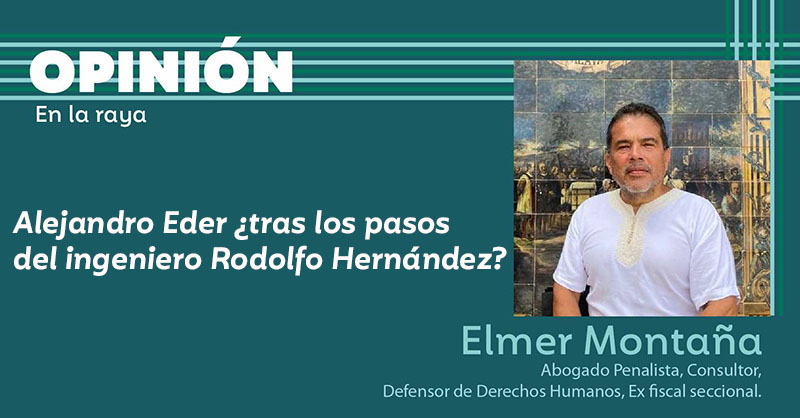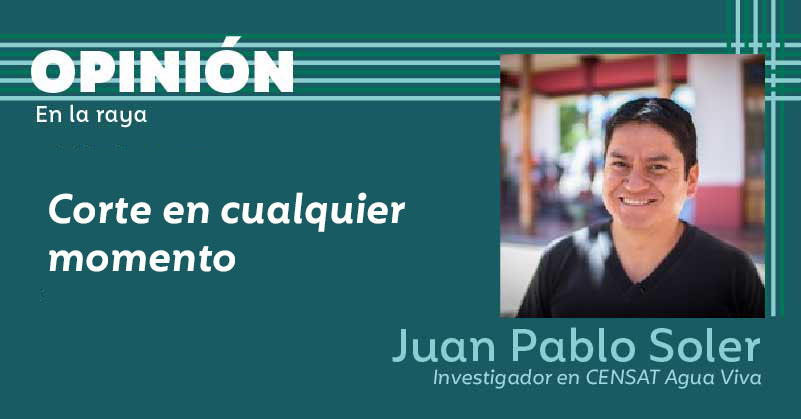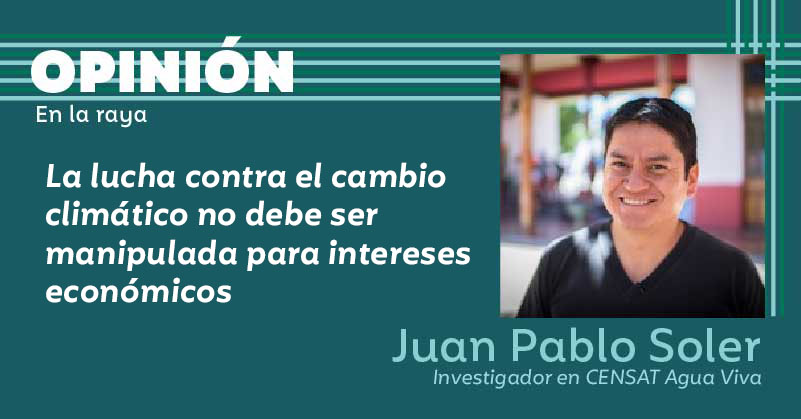Por: Francisco Javier Toloza
Docente Universidad Nacional de Colombia
Tras 18 meses de gestión de Gustavo Petro ha quedado claro que las particulares limitaciones del nuevo progresismo latinoamericano tienen en Colombia un cuello de botella aún más estrecho: el inveterado y hasta hoy invicto régimen político, quizás el único sobreviviente -pese a sus obvias mutaciones- de los llamados estados oligárquicos que predominaron hace más de un siglo en nuestro continente. Subsisten los rasgos antidemocráticos, elitistas y autoritarios, así como continúan vigentes quienes históricamente se han beneficiado de este régimen. Pero la novedad es que está preñado en su seno de un inédito ejecutivo reformista que lo compele a su más virulenta reacción. Es un régimen en ruptura, pero que sigue rigiendo. Persiste, pero no intacto.
El pasado 8 de febrero el presidente denunciaba una ruptura institucional, y la derecha alertaba sobre amenazas dictatoriales. Ni lo uno ni lo otro. Las instituciones del régimen están funcionando para la preservación de éste; y lo que sería un necesario quiebre institucional no parece estar hoy en la agenda presidencial. El gobierno del Pacto Histórico se halla sitiado por el régimen político colombiano, esa síntesis de instituciones formales e informales, reglas de juego y persistentes factores reales de poder, que han hecho de nuestro país el único en la región que no haya defenestrado ni una sola vez en 200 años a su bloque hegemónico. Por más oxímoron que parezca, la mayor contradicción política actual en el país es entre el ejecutivo y el régimen político, sustentada en que, si bien Petro ha querido ser una alternativa dentro del régimen, el irreformable régimen político colombiano impide su necesaria renovación. Por tímidas e inocuas que parezcan las apuestas reformistas del actual gobierno bien pueden representar una grieta insalvable para un régimen resquebrajado por las tensiones en el bloque de poder y su tradicional hermetismo.
La misma victoria de Petro es impensable sin la larga crisis del régimen remozado de manera gatopardista en 1991. Un bloque hegemónico capaz de imponer presidencias en las urnas casi ininterrumpidamente durante dos siglos tuvo que acudir primero a un advenedizo Duque en 2018 que profundizó su decadencia y luego fue incapaz de cohesionarse en una candidatura viable en 2022. La alternativa fascistoide que representó el uribismo no logró la plenitud de consensos en su momento, y el desgaste del conflicto armado interno obligó a la búsqueda de acuerdos de paz a pocos años que se prometían victorias militares. Hay anacronismos evidentes en el sistema electoral, la representación política, el ordenamiento territorial y los espacios de participación ciudadana, por solo mencionar algunos elementos, en los que podrían coincidir analistas de todo el espectro político.
Se equivocan los opinadores que siguen buscando la fiebre en las sábanas y culpan a los actuales personajes del bloque de poder que ocupan cargos claves del régimen de su actual crisis. No se trata de dispensar al inefable fiscal Barbosa o su compinche Mancera, cuya estatura moral y profesional es inaceptable, sino de entender que están lejos de ser un accidente o una perversión de la Fiscalía; al contrario, son productos conspicuos del régimen político, de la decadencia de éste, y muy peculiarmente de esta institución judicial. Obvio que Barbosa no fue el mejor fiscal de la galaxia como se autoproclamó, pero tampoco es cierto que vino a mancillar una Fiscalía que nació podrida. Su gestión no es peor que la de sus antecesores, salvo que dado los cambios políticos se ha hecho más evidente el uso torticero y politiquero del ente investigador que ha sido dirigido en sus cortas tres décadas por socios de los carteles como De Greiff, candidatos presidenciales en campaña como Valdivieso, parapolíticos como Luis Camilo Osorio, o el nefasto Néstor Humberto Martínez, quien logró reunir y representar los más oscuros intereses en su gestión. La Fiscalía colombiana, apéndice de la justicia norteamericana carece de soberanía, entregada en los pactos de cooperación con la metrópoli; en ella pelechan sucesivas generaciones de persecutores políticos y contrainsurgentes como lo fueron los fiscales sin rostro o los de la unidad antiterrorismo; y como bien lo definió el magistrado Jaime Araujo, su diseño en la Constitución de 1991 terminó importando lo peor de los dos modelos existentes a nivel mundial, dándole competencias judiciales a un político elegido por unas no menos politizadas cortes. Los mismos togados que hoy vetan la terna de Petro, pero eligieron a “pupitrazo” limpio a Barbosa, a Viviane Morales, a Mario Iguarán o a los ya mencionados fiscales. La nueva fiscal elegida cuando a la Suprema se le antoje, sin duda puede contribuir a mitigar el descarado uso del ente investigador por quienes lo manejan desde por lo menos hace 8 años, pero no va a resolver graves problemas de fondo, relacionados con sus competencias, la orientación ideológica de su personal, la subordinación estratégica a EEUU o la misma administración de justicia.
Un recuento similar puede hacerse con la autoritaria Procuraduría, que, si bien no exime el contubernio de Cabello Blanco con el charismo y el uribismo, no es ella la primera en saltar entre cargos de las ramas judicial y ejecutiva para ganar los votos de los congresistas que debe investigar, ni tampoco la precursora en usar la peligrosa entidad como inquisición contra sus contradictores políticos. Más riesgoso y menos analizado es el poder de la Junta Directiva del Banco de la República auténtico sanedrín neoliberal inexpugnable, que mantiene al alza las tasas de interés contrarrestando los esfuerzos del ejecutivo para la dinamización económica. O qué decir del Consejo Nacional Electoral conformado por políticos quemados del Congreso, que son elegidos por los partidos para que ejerzan inspección sobre los mismos partidos. Un magistrado sub judice es el encargado de investigar la campaña del presidente.
El Congreso sigue convertido en un congelador de reformas, para poder sostener una perenne extorsión clientelar hacia el gobierno. La aritmética es tozuda y no hay mayorías parlamentarias gubernamentales. Intentar someter las reformas necesarias al pliego sastre de las bancadas puede generar normas que lejos de resolver las penurias que gestaron el estallido social las terminen agravando. Petro se encuentra otra vez ante la cuadratura del círculo: cómo cambiar a quien hace las leyes, si son quienes hacen las leyes con las que son elegidos. Pero nuestro régimen de Macondo supera dicha imposibilidad: hacer que las cortes declaren legal una reforma legal que les afecta su poder legal.
Como en las épocas del Frente Nacional, el régimen post 91 también ha echado la llave al mar para evitar su transformación. Expertos en usar la categoría “régimen” como epíteto contra gobiernos o Estados a los que descalifican, los medios de información no usan el término para referirse al régimen en nuestro país y usan edulcoradas fórmulas entre las que predominan la de las “instituciones”, o la “institucionalidad” entre las que obviamente se excluye la protesta y la participación directa. Desde el régimen solo se reconoce al añejo poder constituido, que de forma más descarada la derecha llama “la democracia más antigua de América”, manteniéndose fiel a su crónico miedo al pueblo. Con este espíritu de cuerpo no parece hacer falta por ahora el “golpe híbrido”, porque su componente más blando de lawfare y bloqueo institucional arrancó antes que el actual gobierno.
El debate abierto supera el rumbo del actual gobierno. Más allá de voluntades individuales estamos frente una posibilidad histórica ante la decadencia del régimen que desde cuando menos hace 70 años no entraba en tensión con un ejecutivo de turno. Las salidas reales no van a salir dentro de las actuales reglas del juego diseñadas por el mismo régimen para su perpetuación, como no vinieron en su momento de la Constitución de 1886. Los límites jurídicos siempre pueden ser sobrepasados por las realidades políticas. Sin duda la propuesta del Acuerdo Nacional podría y debería incluir una ruta ante esta ruptura del régimen, así como la consolidación de la denominada paz total comprende inevitablemente pensar en alternativas a la crisis. Pero para que ello sea posible, no se puede repetir la historia de hace 7 décadas haciendo del necesario consenso un pacto elitista y excluyente, sino por el contrario gestando la mas amplia participación de aquellos sectores que justamente han sufrido el marginamiento de este régimen y se les ha negado su voz en el poder constituido. La solución a la crisis no está en las santificada “institucionalidad” sino en el constituyente primario.