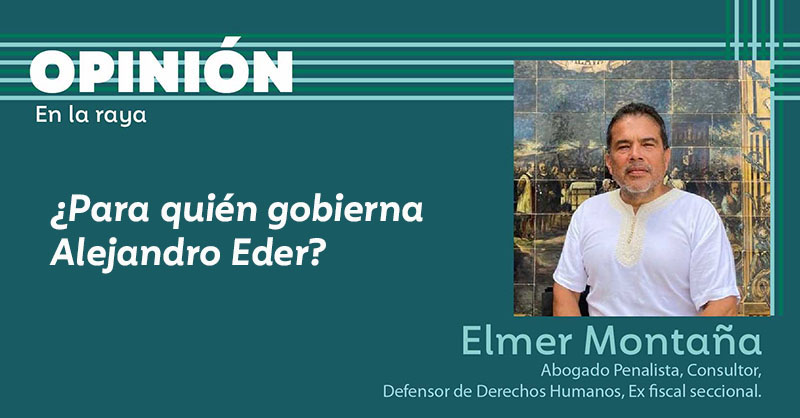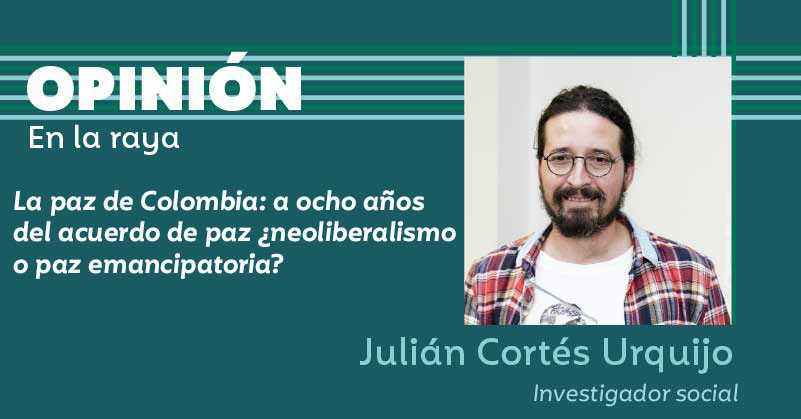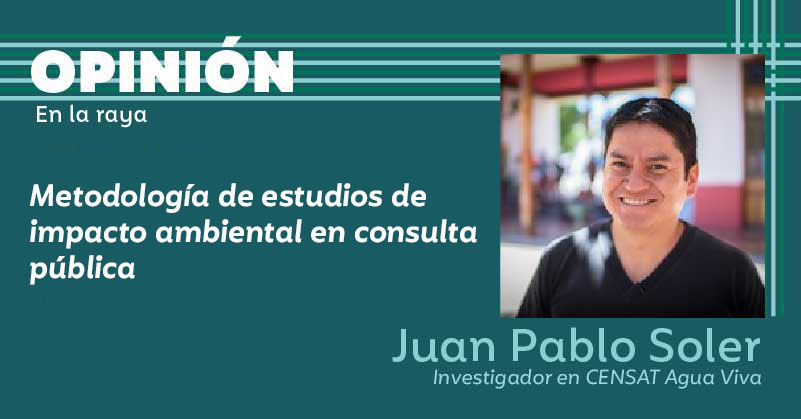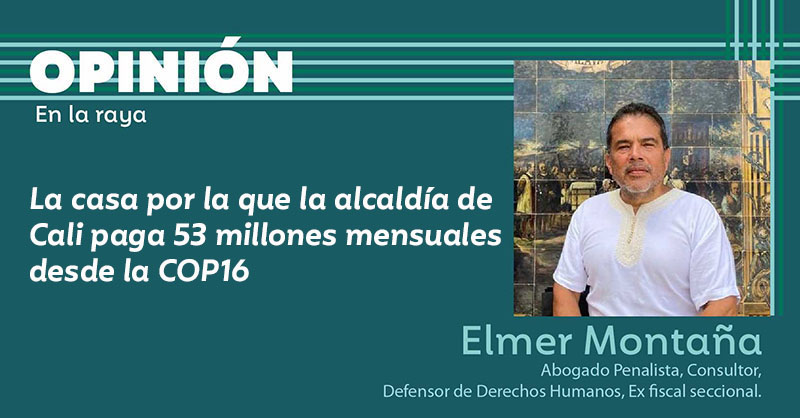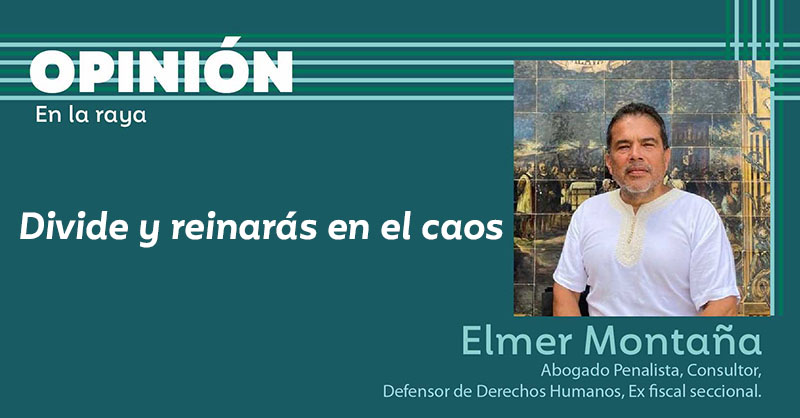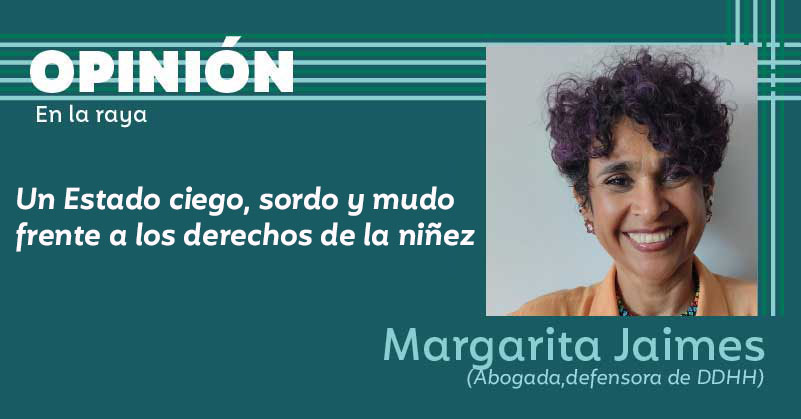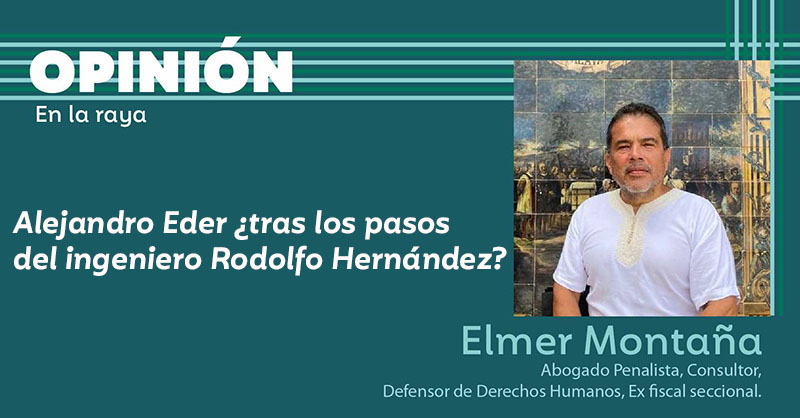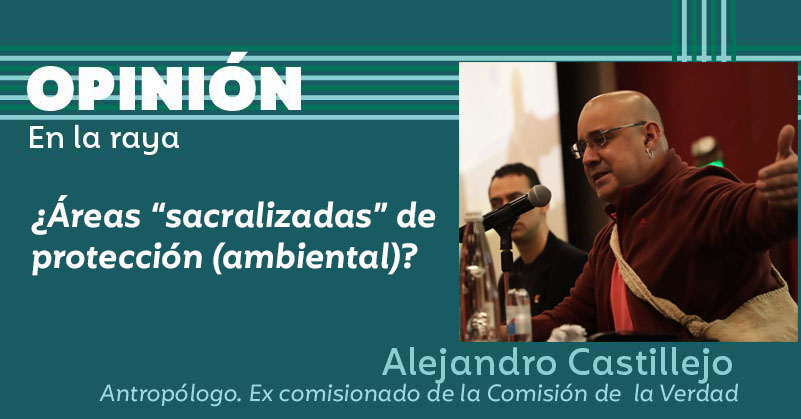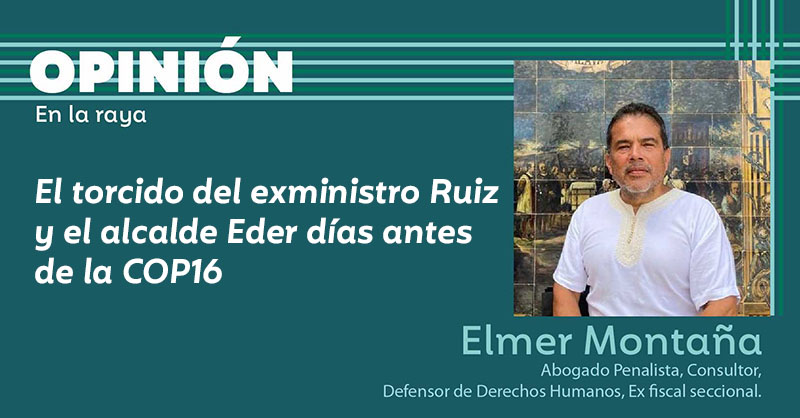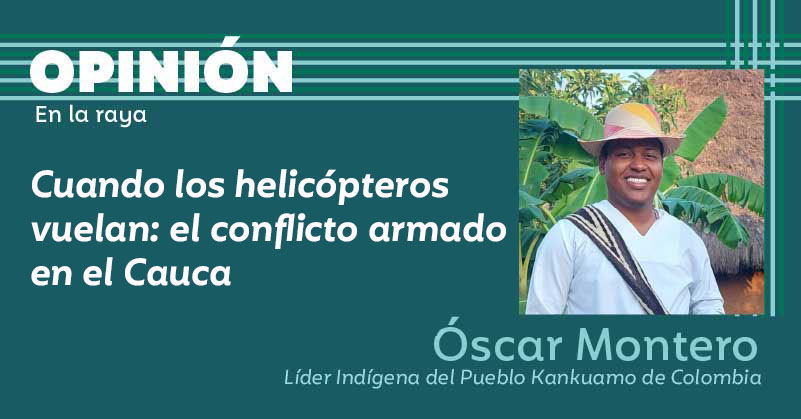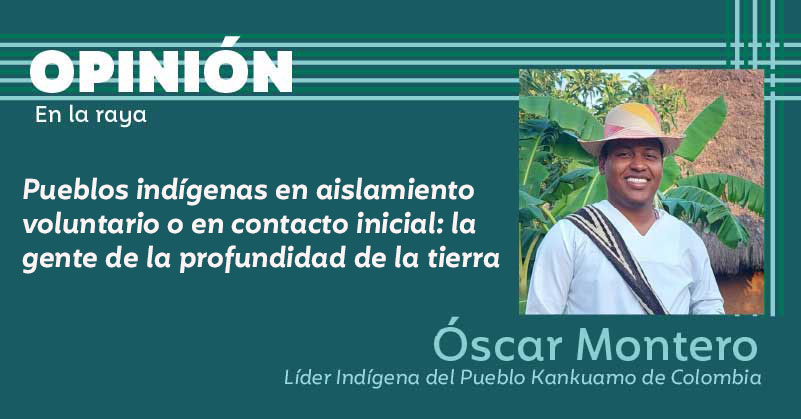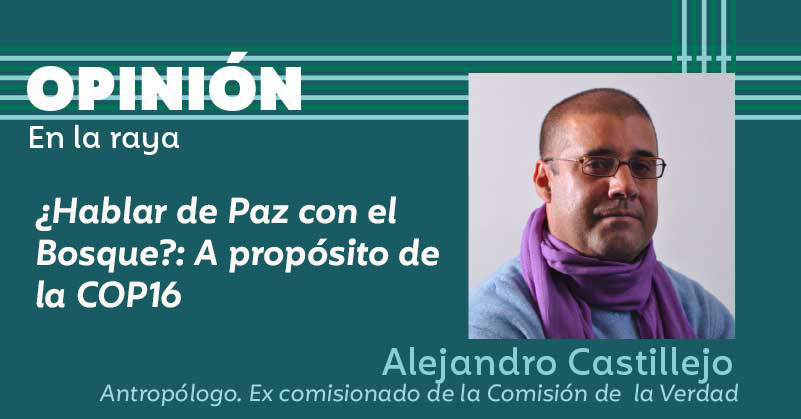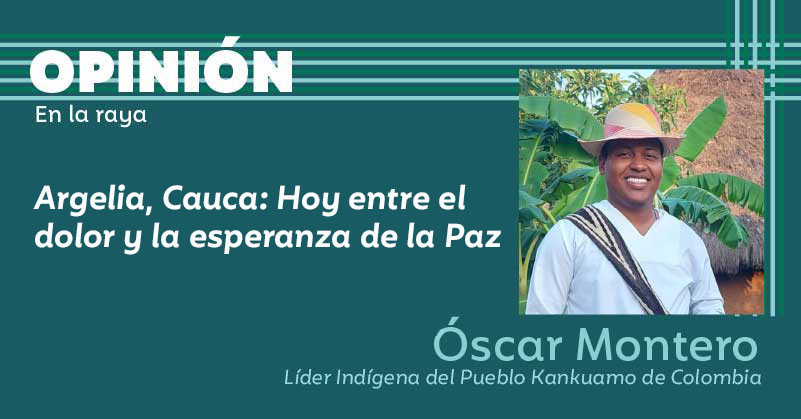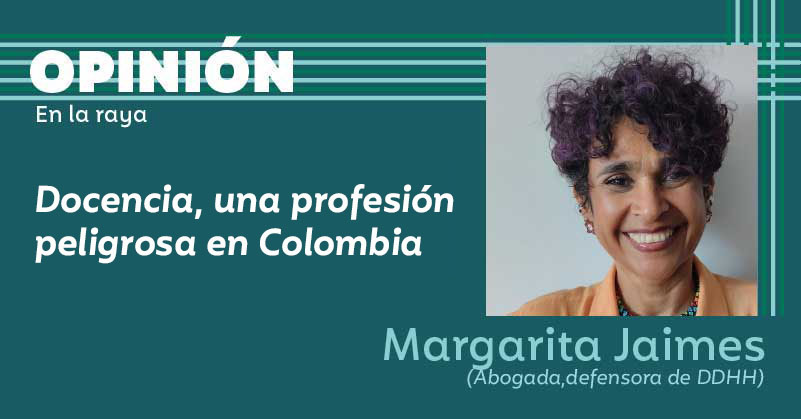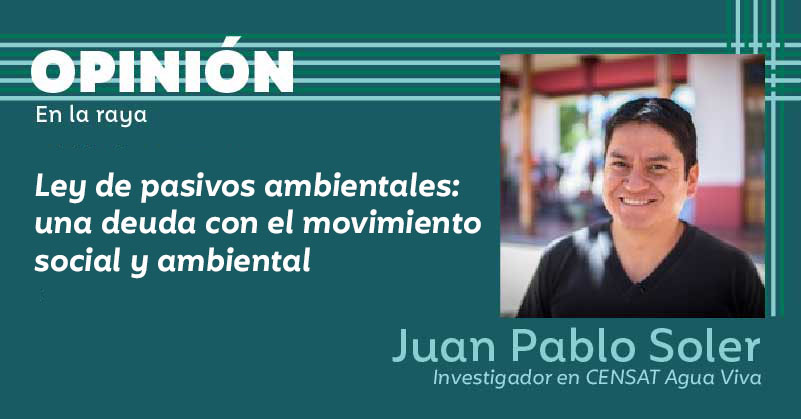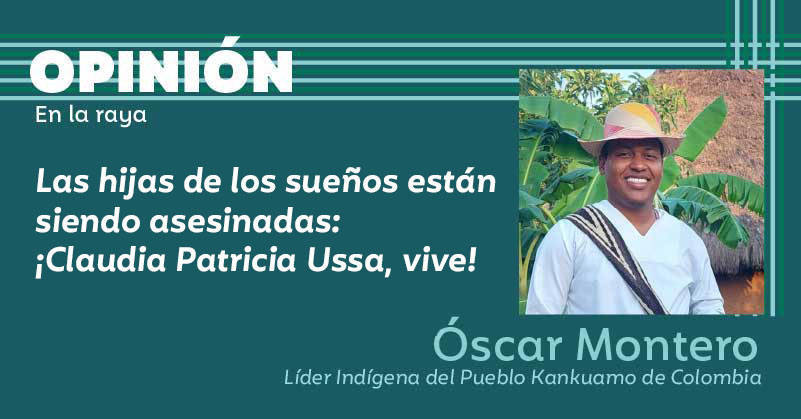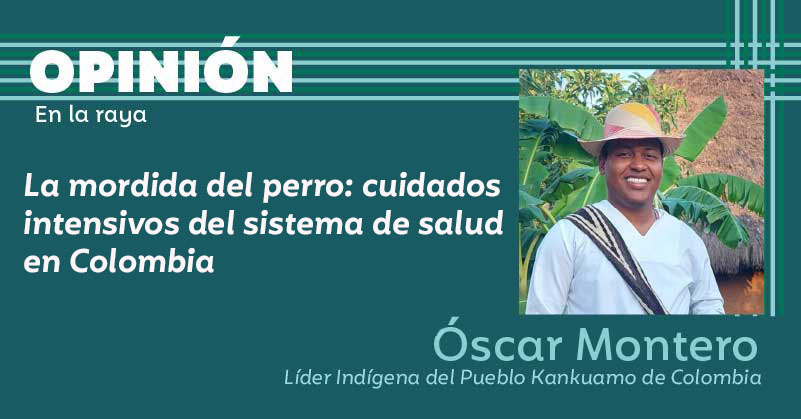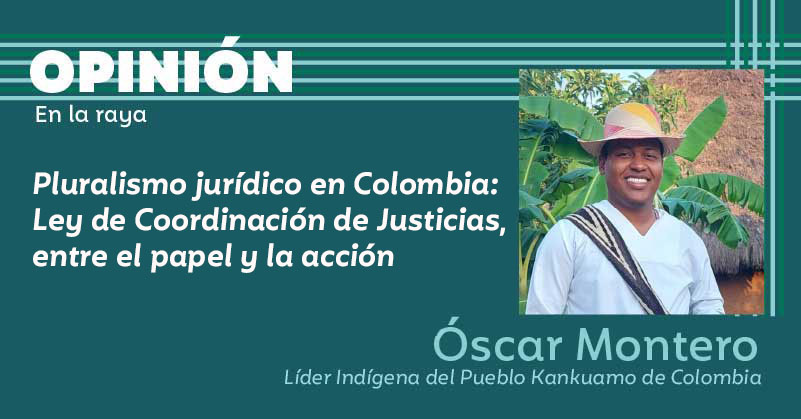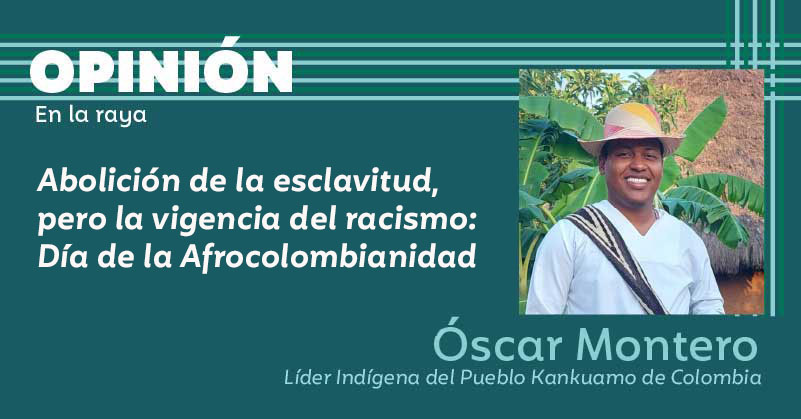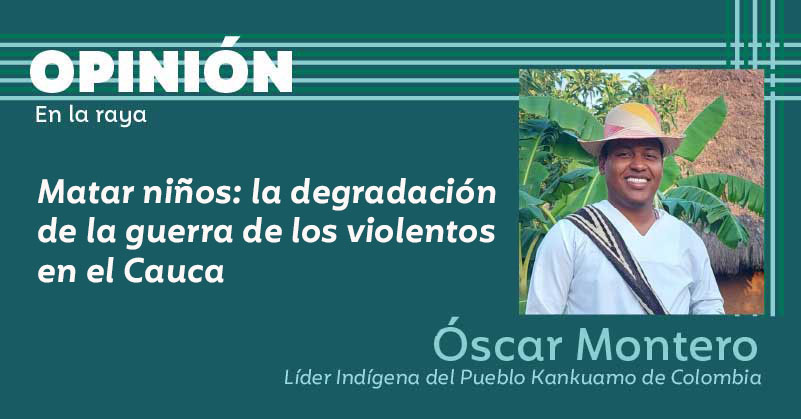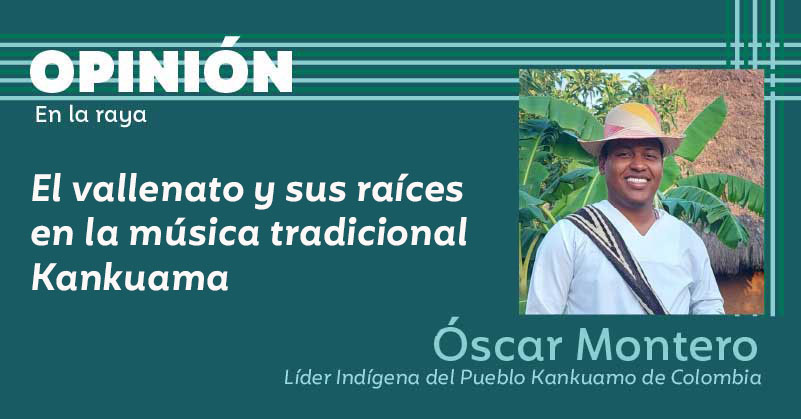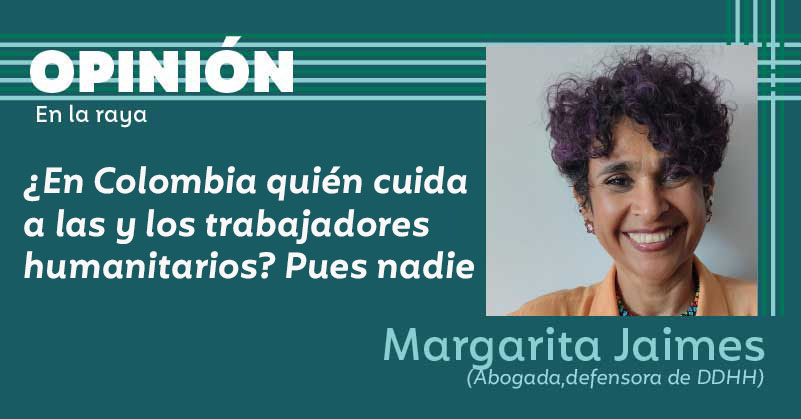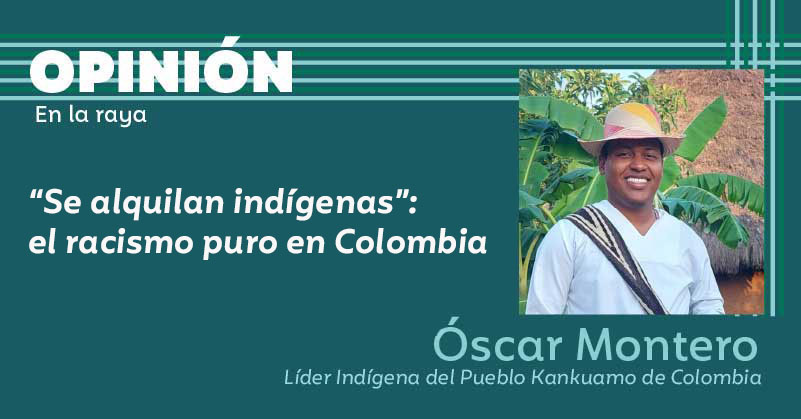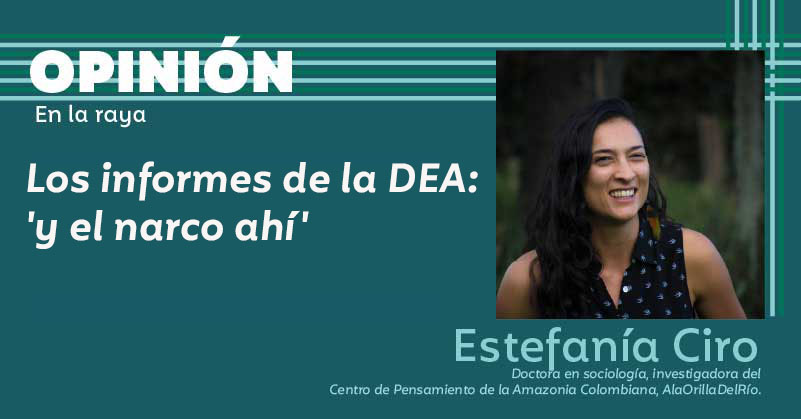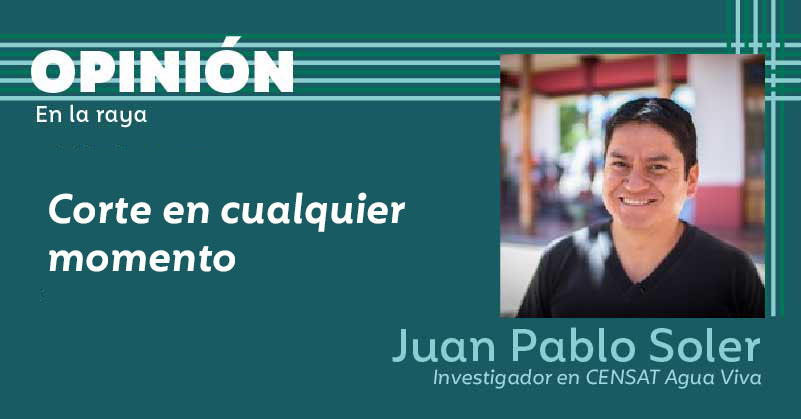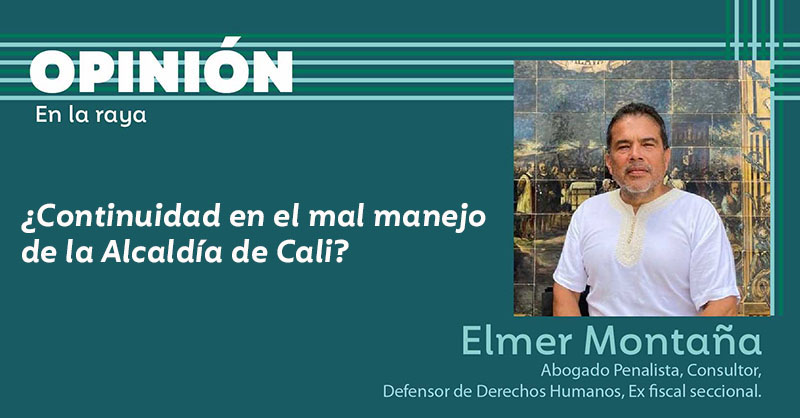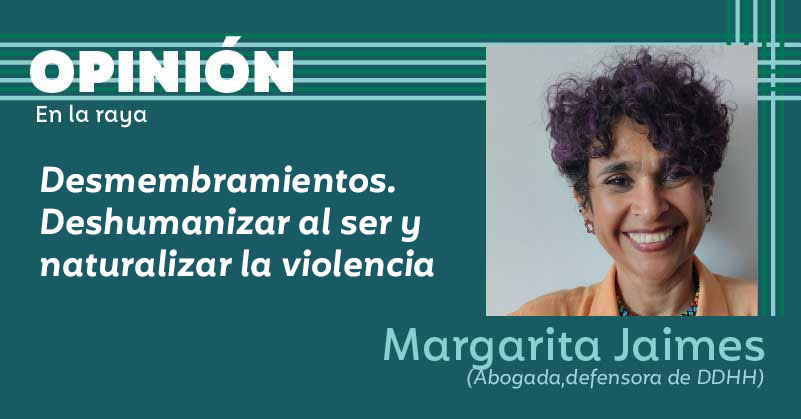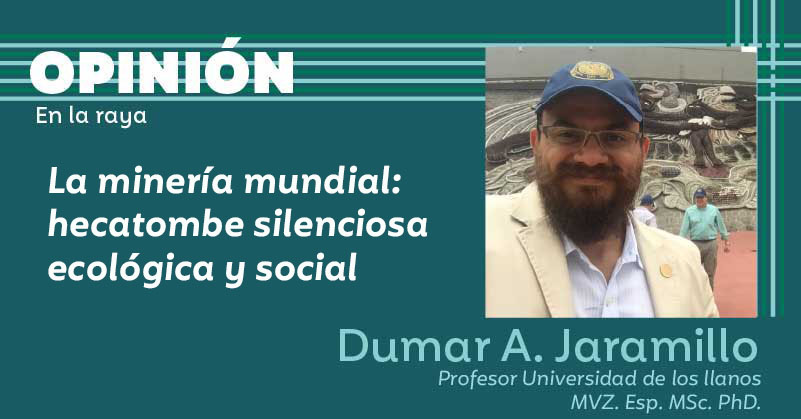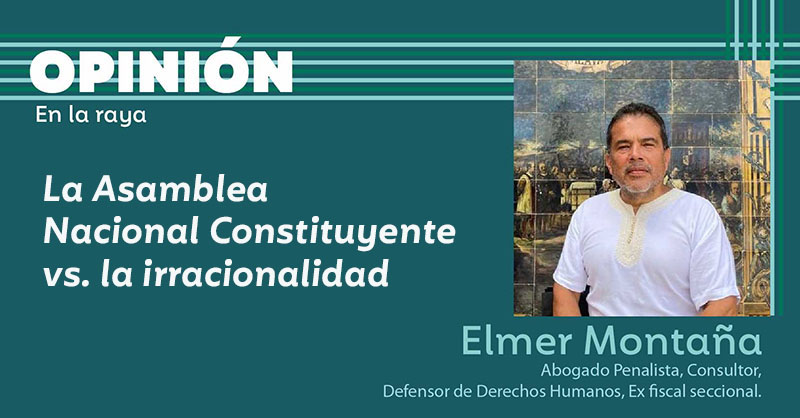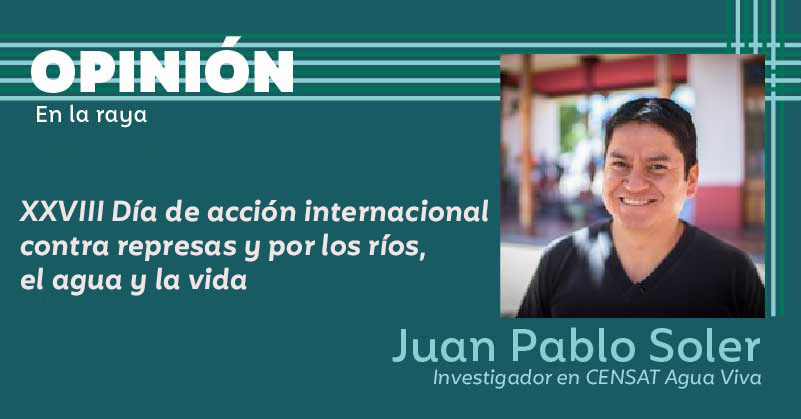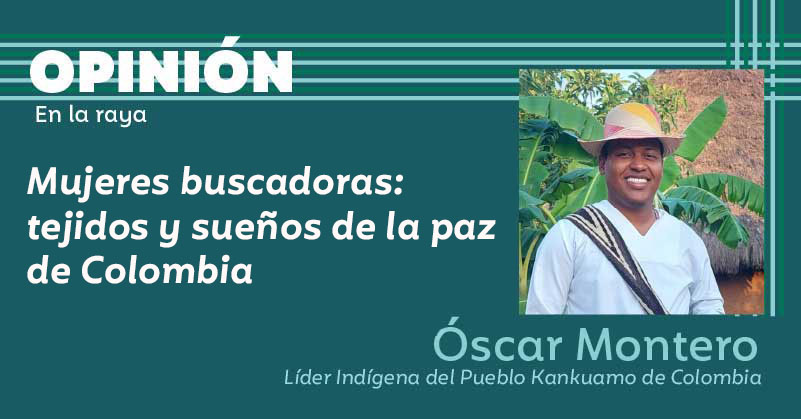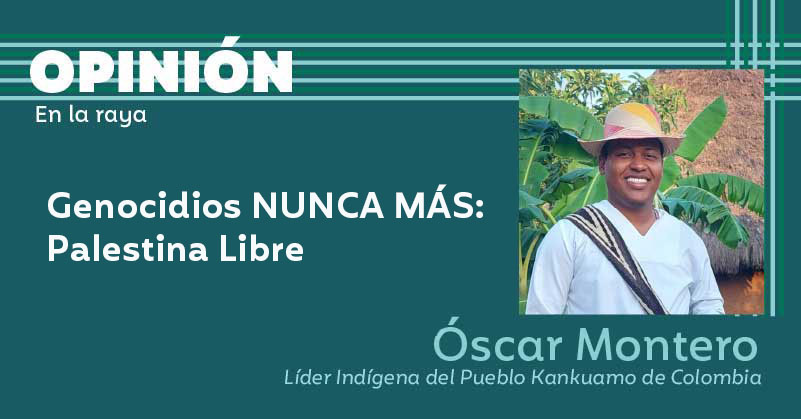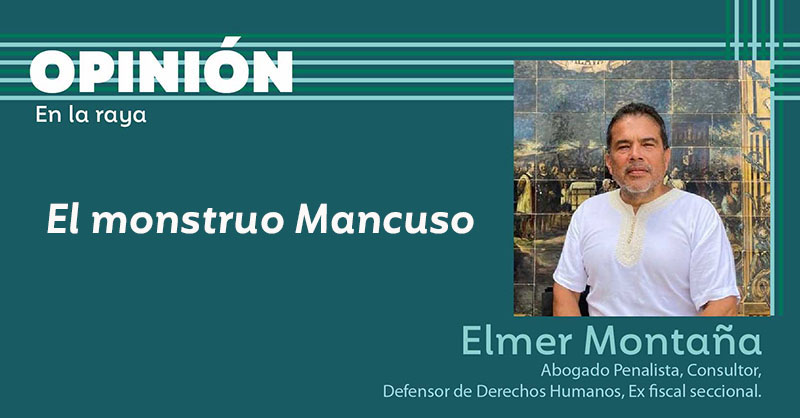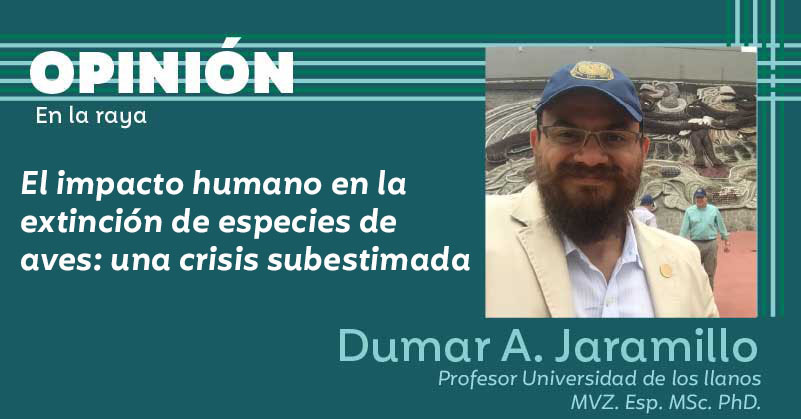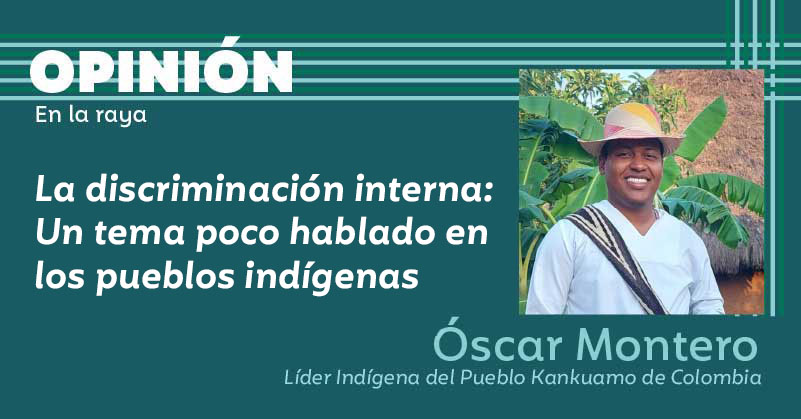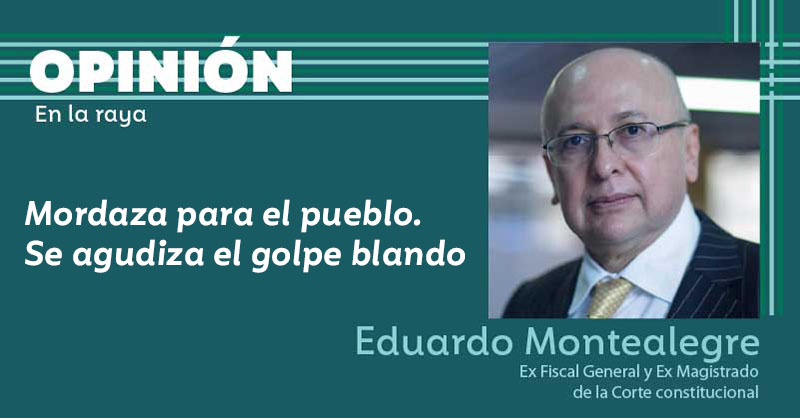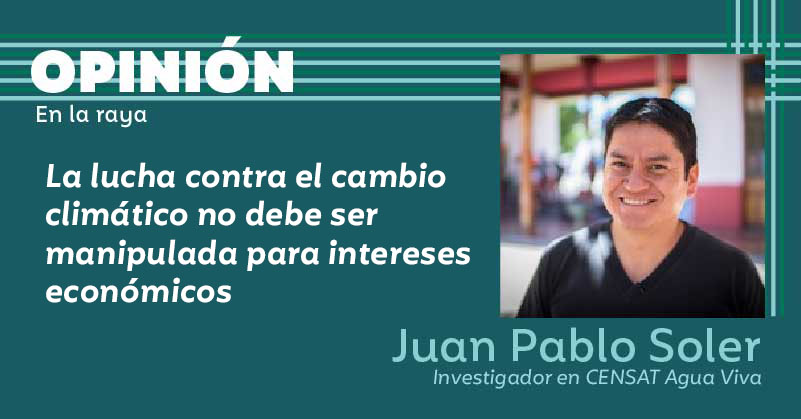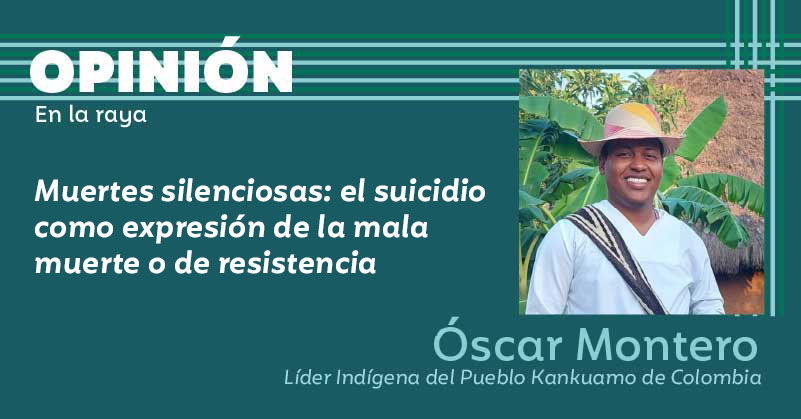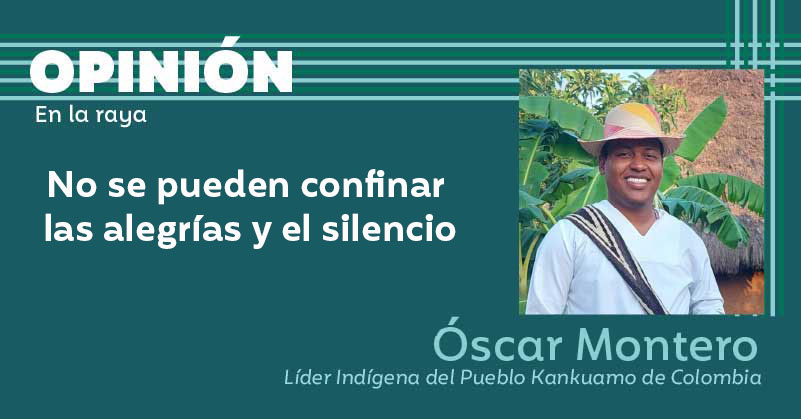Por: Jaime Gómez Alcaraz
La creciente presencia de exmilitares colombianos en conflictos armados internacionales ha puesto en evidencia una crisis ética, jurídica y política de dimensiones globales. Denominados por algunos analistas como el "ejército mercenario del mundo", miles de colombianos han sido reclutados por empresas de seguridad privadas, carteles y gobiernos extranjeros para participar en guerras ajenas. La reciente denuncia del gobierno de Sudán ante el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se acusa a los Emiratos Árabes Unidos de emplear entre 350 y 380 mercenarios colombianos para apoyar a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), subraya la gravedad del fenómeno y la urgente necesidad de una respuesta normativa desde el Estado colombiano. La ratificación por parte del Congreso de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios es, en este contexto, no solo un imperativo jurídico sino también un acto de responsabilidad histórica.
El mercenarismo colombiano: expansión global y motivaciones estructurales
Colombia ha producido una reserva considerable de personal militar altamente entrenado tras décadas de conflicto armado interno. Sin embargo, la transición a la vida civil para muchos de estos excombatientes ha estado marcada por la precariedad laboral, bajas pensiones y falta de mecanismos de reintegración adecuados. Esta situación ha sido capitalizada por redes de reclutamiento transnacional que aprovechan vacíos legales y debilidades institucionales.
Los escenarios son diversos y alarmantes: desde el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, en el que participaron 26 exmilitares colombianos, hasta su presencia en Ucrania, Yemen, Libia, México y más recientemente Sudán. En todos los casos, las condiciones de contratación han incluido engaños, pagos inferiores a los prometidos, condiciones de riesgo extremo y, en algunos casos, participación directa en crímenes de guerra como el uso de fósforo blanco o el entrenamiento de niños soldados.
La dimensión jurídica del mercenarismo: definición y límites del derecho internacional
La definición jurídica de mercenario es compleja y restrictiva. Según el Artículo 47(2) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, deben cumplirse seis criterios acumulativos que incluyen el reclutamiento específico, participación directa en hostilidades y motivación económica sustancialmente superior, entre otros. La Convención Internacional de la ONU de 1989 mantiene una línea similar, aunque flexibiliza ciertos aspectos, permitiendo abarcar formas más diversas de violencia privatizada.
Esta tipificación excluye a menudo a miembros de Empresas Militares y de Seguridad Privadas (EMSP), lo que genera una zona gris jurídica que ha permitido a muchos reclutadores operar con impunidad. Sin embargo, las consecuencias legales para los mercenarios son graves: no se les reconoce el estatus de combatiente ni el de prisionero de guerra, y pueden ser procesados penalmente por su sola participación en hostilidades.
Colombia ante el espejo: la urgencia de la ratificación
La imagen internacional de Colombia se ha visto deteriorada por su papel como principal exportador de fuerza de combate a sueldo. La denuncia sudanesa es apenas la más reciente de una serie de incidentes que evidencian el uso de ciudadanos colombianos como instrumentos de guerras ajenas. En este contexto, la ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios por parte del Congreso colombiano constituiría una herramienta clave para revertir esta situación:
a. Tipificación del delito: la aprobación de la convención permitiría definir el mercenarismo como delito penal en el derecho interno, estableciendo sanciones claras para quienes recluten, financien o participen en estas actividades. Esto cerraría el actual vacío normativo que permite la operación impune de redes de contratación desde y hacia Colombia.
b. Jurisdicción extraterritorial y extradición: la Convención obliga a los Estados Parte a ejercer jurisdicción sobre sus nacionales implicados en actividades mercenarias, incluso fuera de su territorio. Asimismo, convierte el mercenarismo en delito extraditable, facilitando la cooperación internacional y garantizando que los responsables no escapen a la justicia.
c. Rehabilitación y prevención: el proyecto de ley en curso contempla programas de reintegración para veteranos, incluyendo apoyo económico y laboral. Esta es una dimensión esencial del enfoque preventivo, pues aborda las causas estructurales del fenómeno.
Implicaciones geopolíticas y éticas del mercenarismo colombiano
La participación de mercenarios colombianos en conflictos como el de Sudán —donde se les acusa de graves violaciones al derecho internacional humanitario— no es un fenómeno aislado. Es parte de una tendencia global hacia la privatización de la violencia, en la que actores estatales y no estatales externalizan funciones militares.
El caso sudanés es particularmente grave. Según el gobierno de Sudán, mercenarios colombianos habrían participado en operaciones del batallón "Lobos del Desierto", implicado en el uso de fósforo blanco y en el asesinato de civiles. Estos hechos, al dirigirse contra la población civil y emplear armas prohibidas, constituyen crímenes de guerra según el derecho internacional humanitario. El fósforo blanco, en particular, está restringido en zonas civiles debido a sus efectos incendiarios indiscriminados y permanentes sobre personas y bienes.
Que ciudadanos colombianos participen en tales actos sin consecuencia alguna para los intermediarios en Colombia es un hecho que clama por acción estatal. Además, la participación de mercenarios en conflictos como Yemen, Siria o Haití tiene impactos regionales y alimenta ciclos de violencia e impunidad. Desde una perspectiva ética, Colombia debe asumir una posición coherente con sus compromisos internacionales en derechos humanos, paz y no intervención.
Obstáculos a la implementación y desafíos futuros
Si bien la aprobación de la Convención es un paso esencial, no es suficiente. La implementación enfrenta desafíos como la identificación de redes clandestinas, la cooperación internacional, y la diferenciación entre mercenarios y empleados de EMSP. Asimismo, debe evitarse la criminalización indiscriminada de exmilitares que, empujados por la necesidad, aceptan contratos sin conocimiento pleno de su ilegalidad.
Es necesario un enfoque integral que combine prevención, sanción y reintegración. Las fuerzas armadas, además de fortalecer programas de retiro digno y oportunidades de formación civil, deberían abandonar definitivamente su política de enemigo interno y adoptar una doctrina militar acorde con el respeto a los derechos humanos y al principio de seguridad humana. El Estado debe vigilar las actividades de empresas de seguridad que operan en Colombia y desde el exterior, y fomentar mecanismos multilaterales de control de flujos de combatientes.
Conclusión
Colombia enfrenta una encrucijada histórica. Puede continuar siendo percibida como un "mercado global de la guerra", o puede asumir su responsabilidad y liderar una política de desmercenarización activa. La ratificación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios no es solo un acto legal, sino una declaración política y ética. Es una oportunidad para alinear la legislación nacional con el derecho internacional, proteger los derechos humanos, y, sobre todo, reafirmar que la dignidad de sus ciudadanos no puede ser mercancía en el campo de batalla de otros.