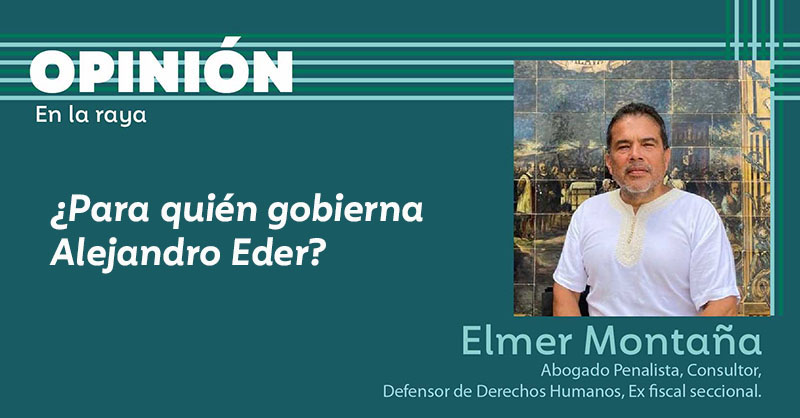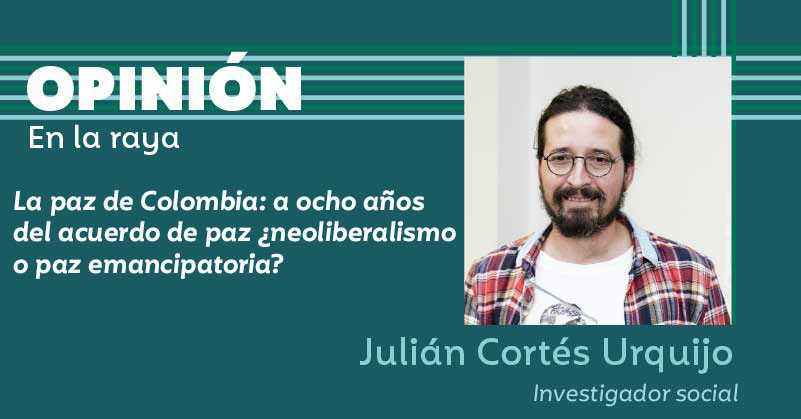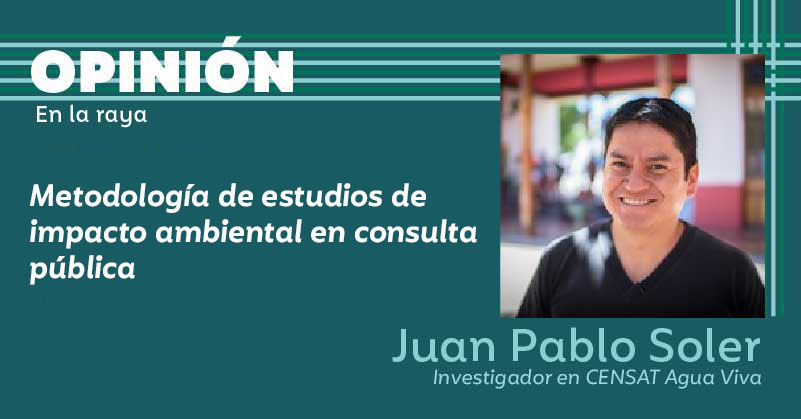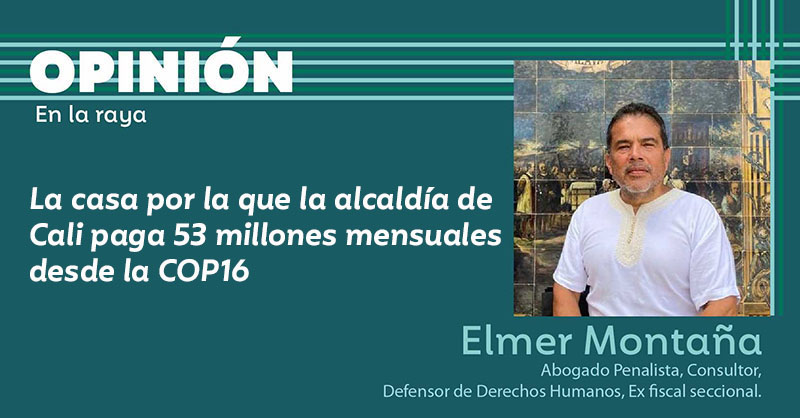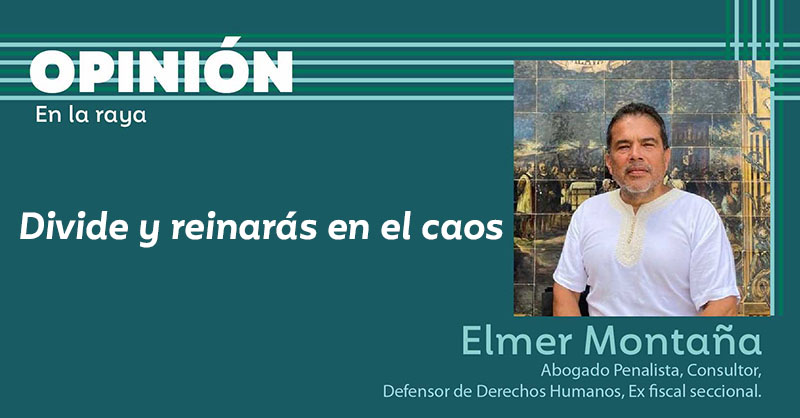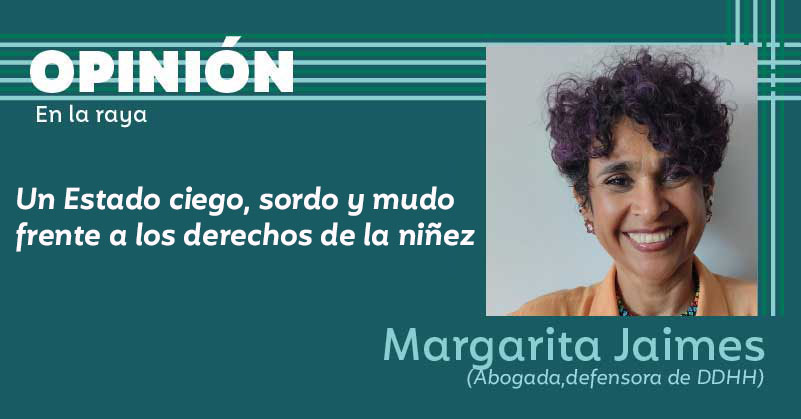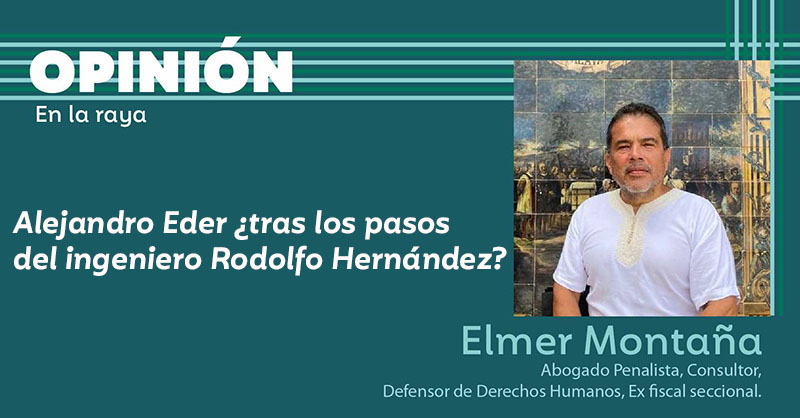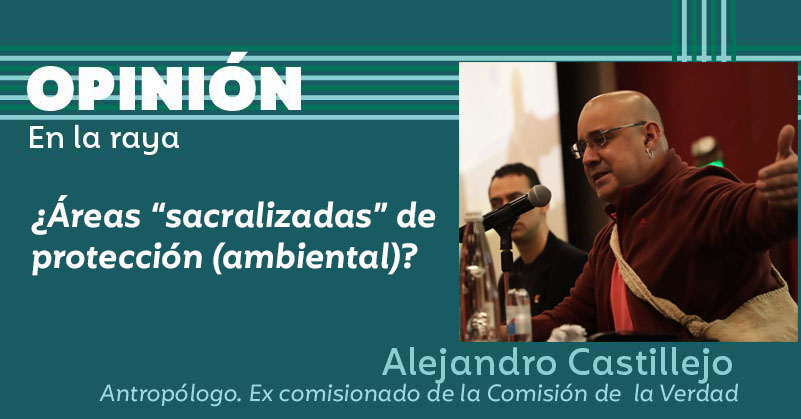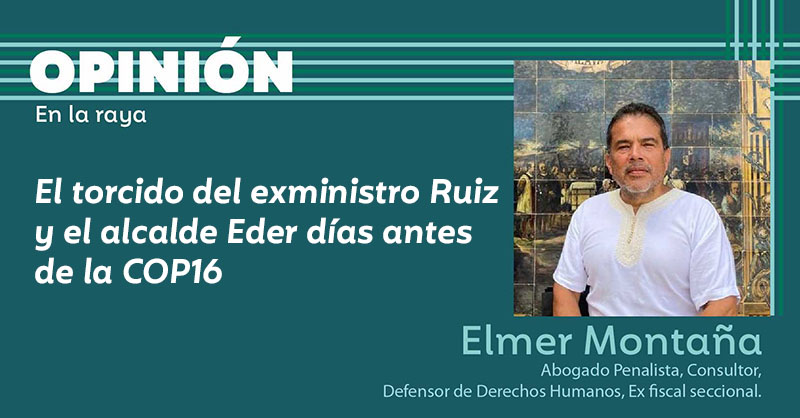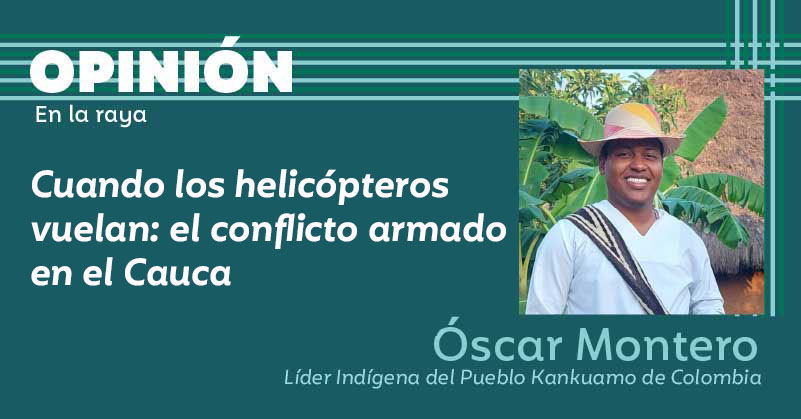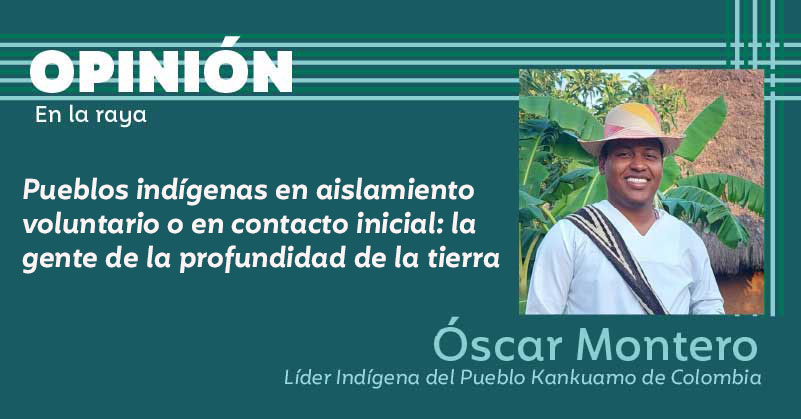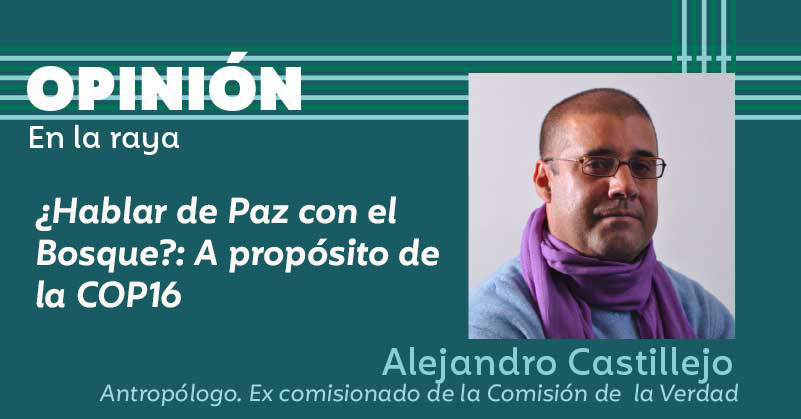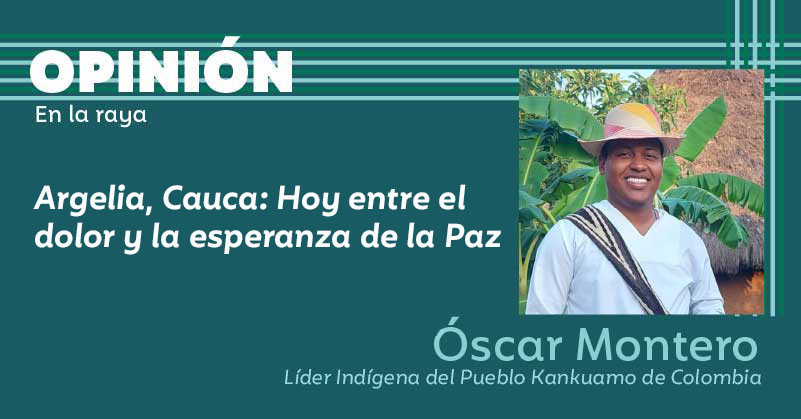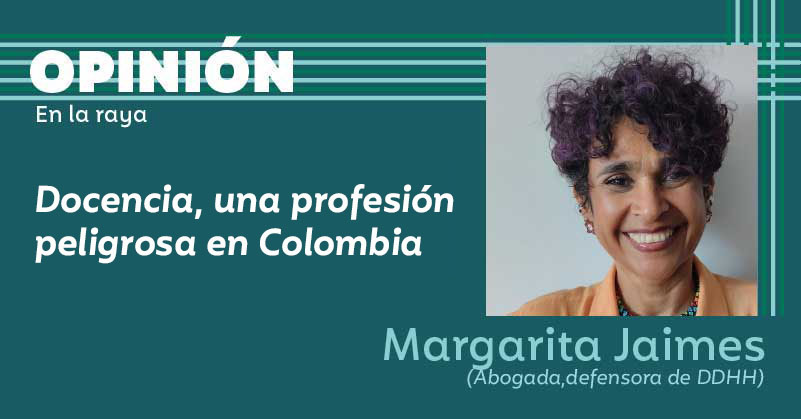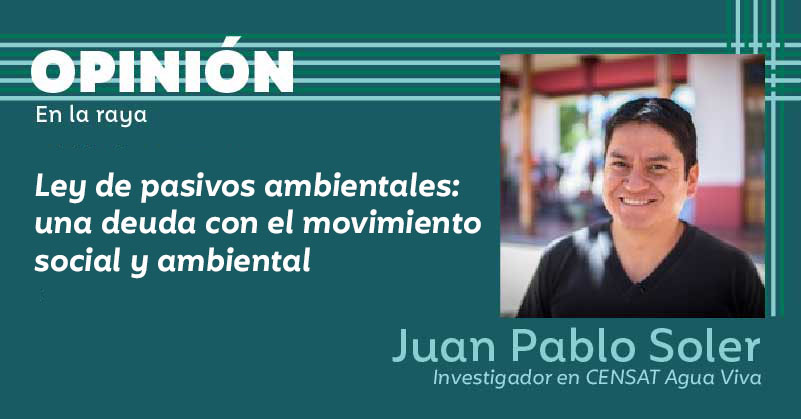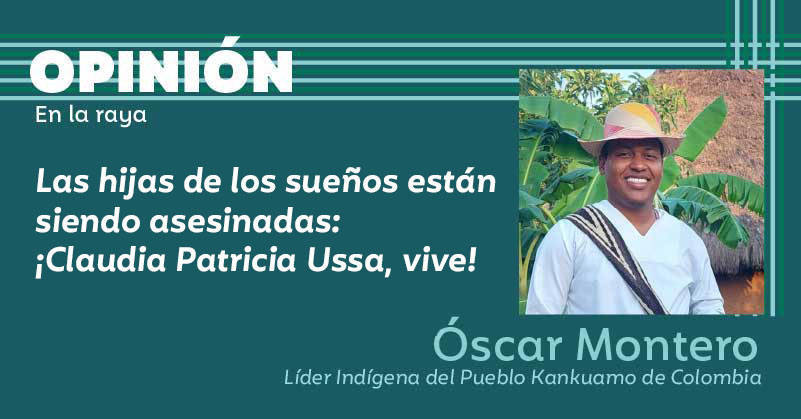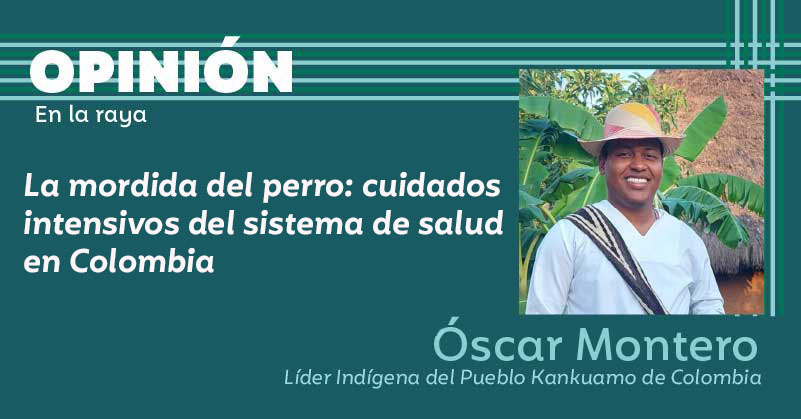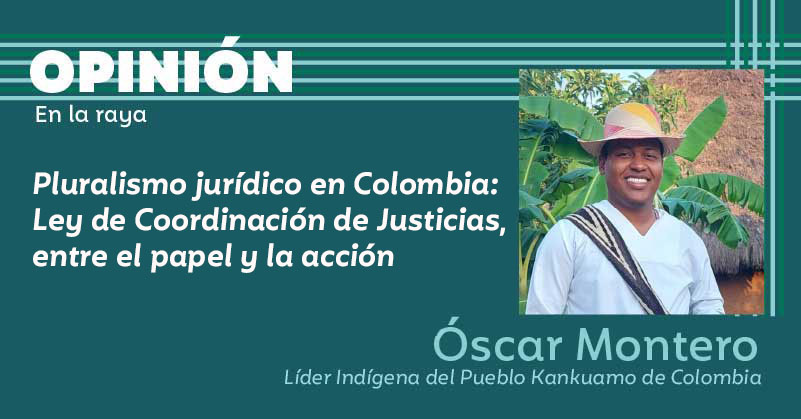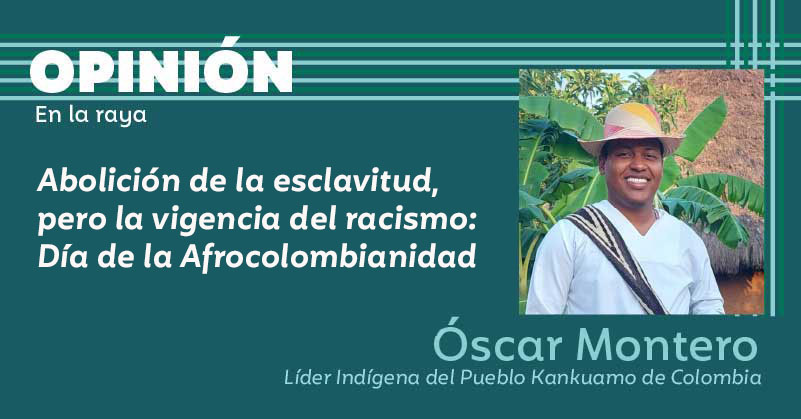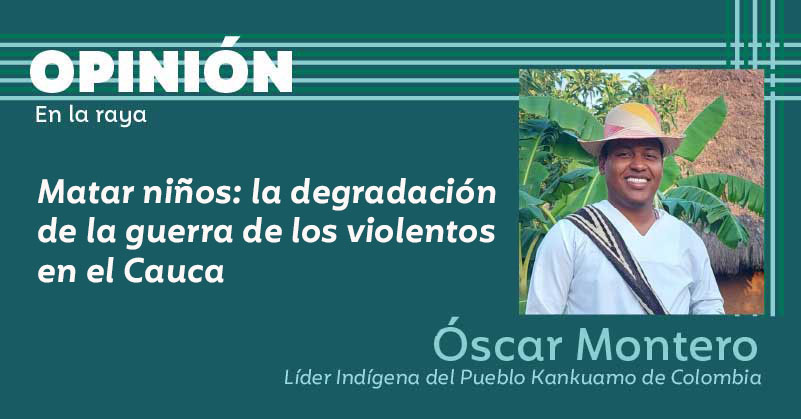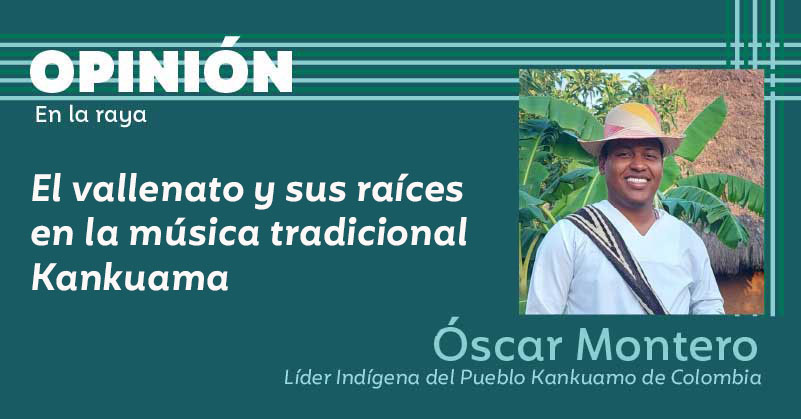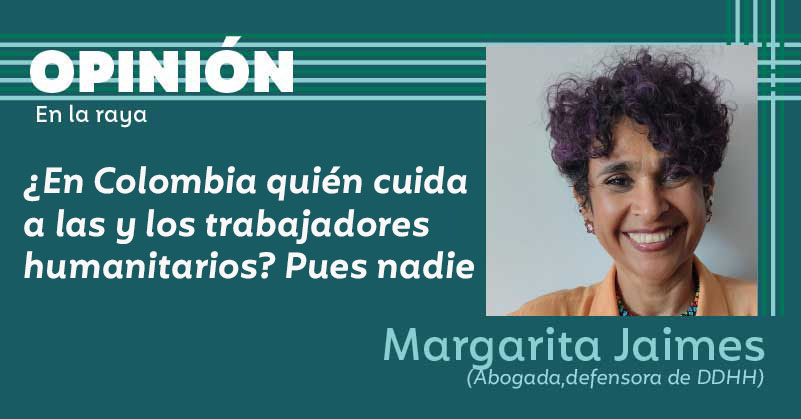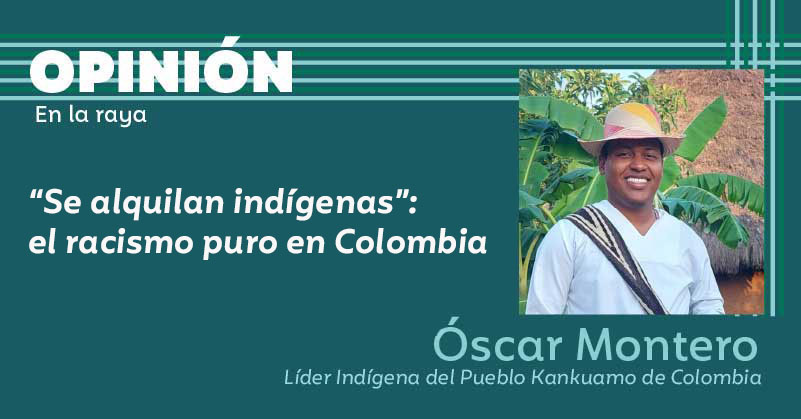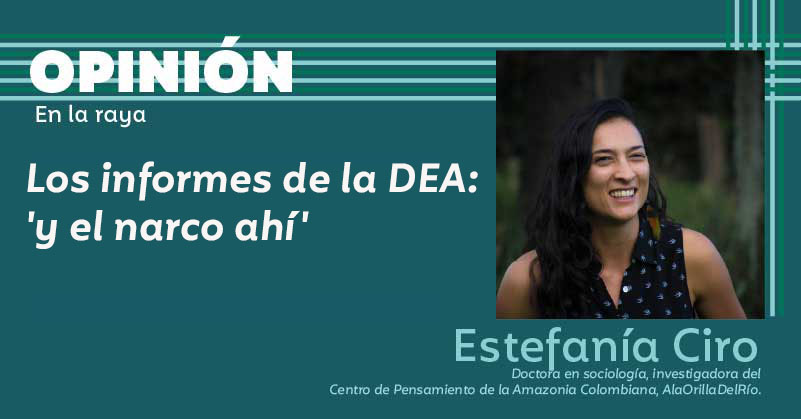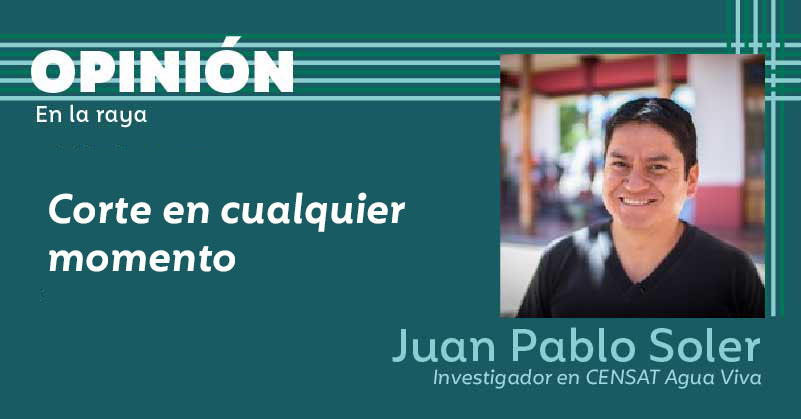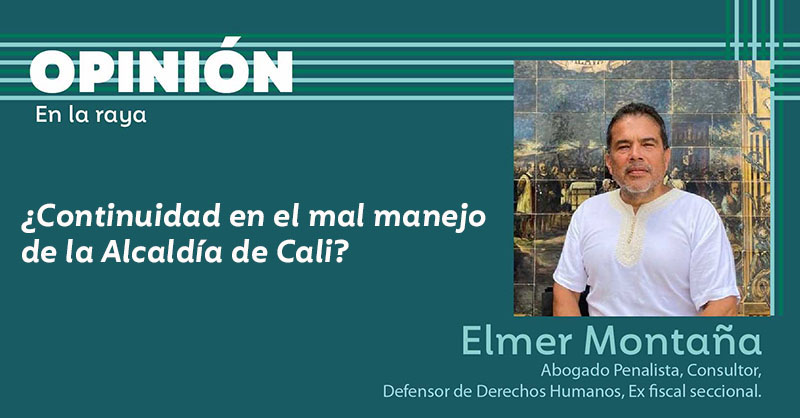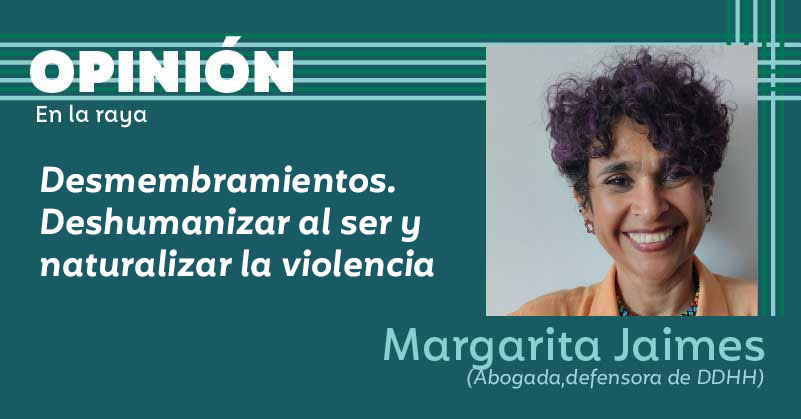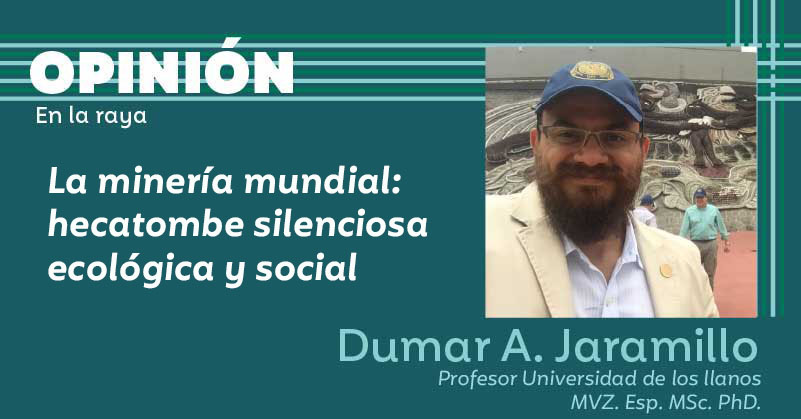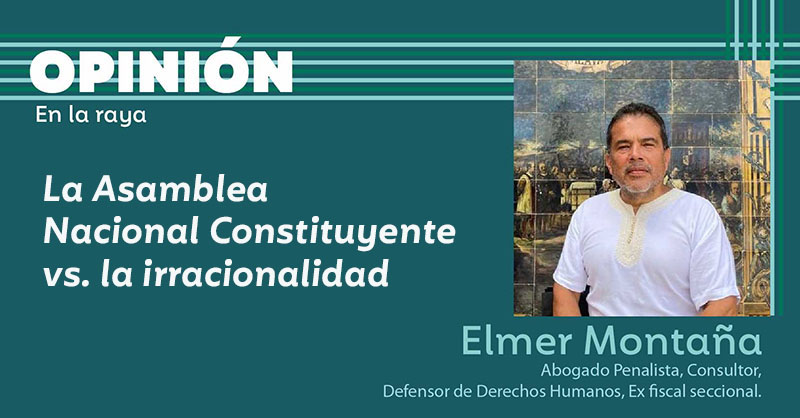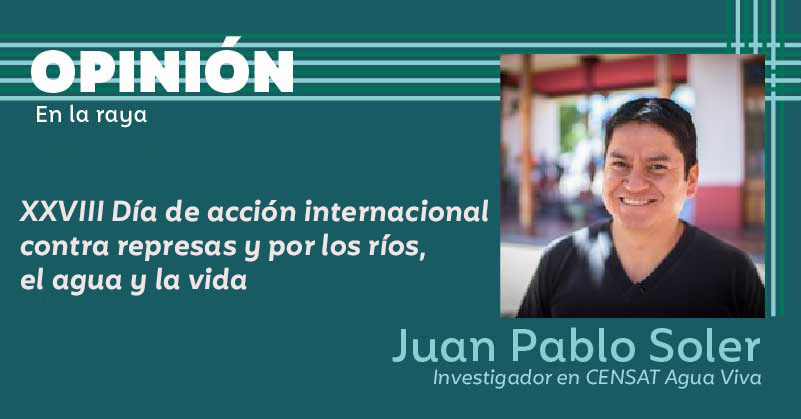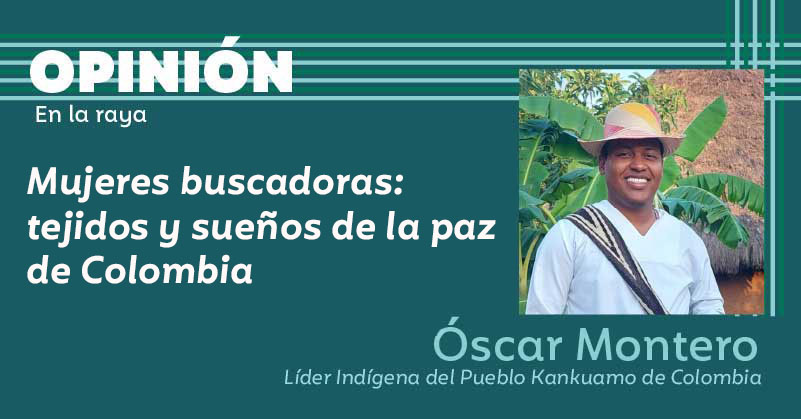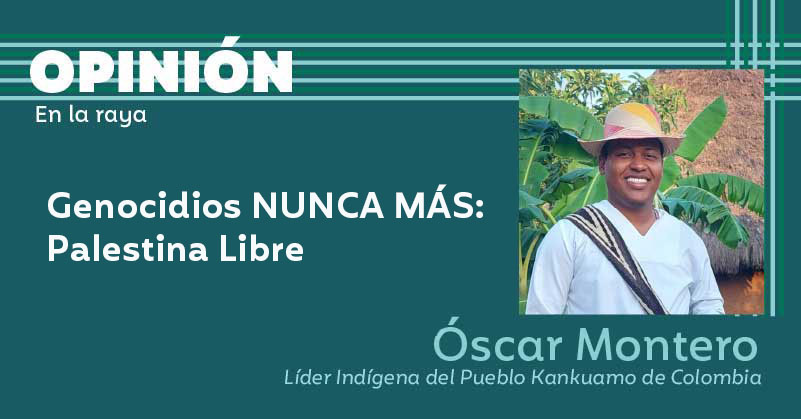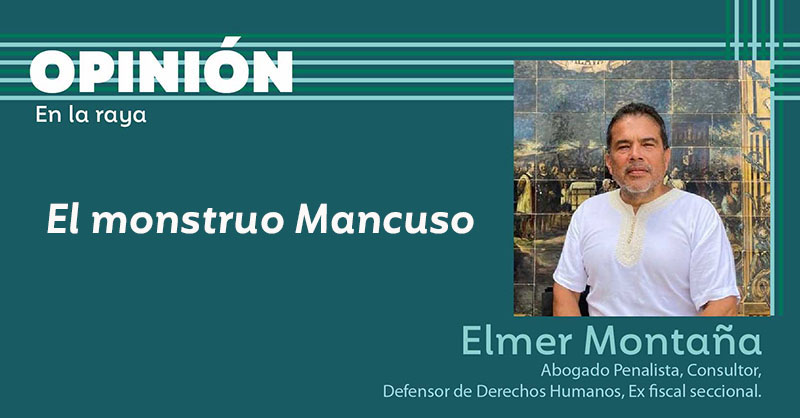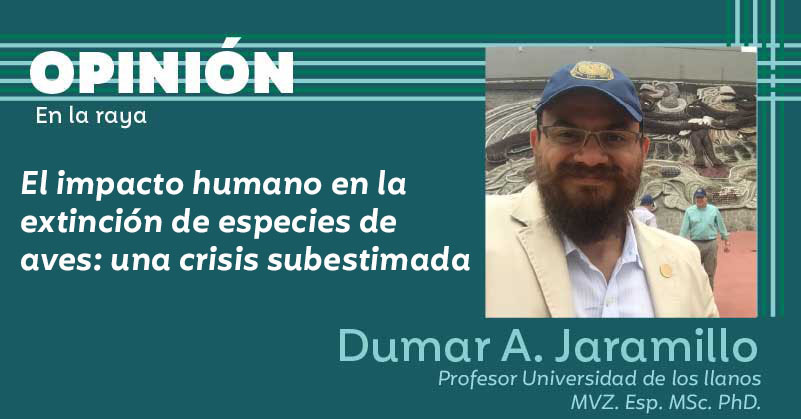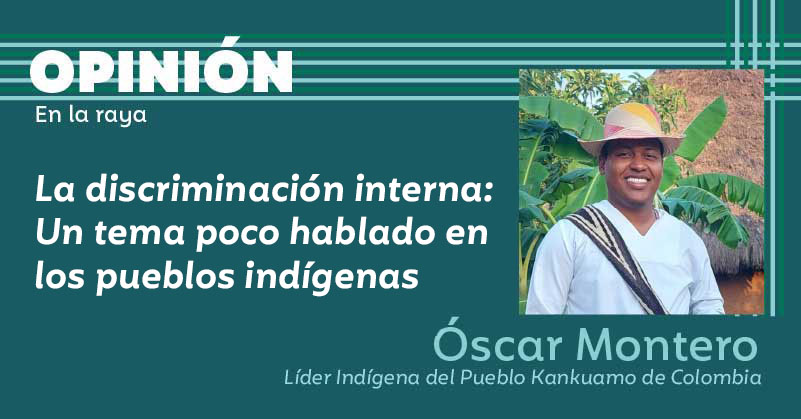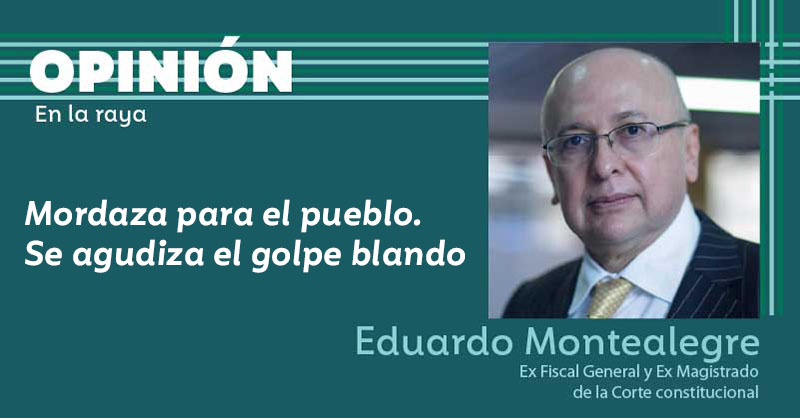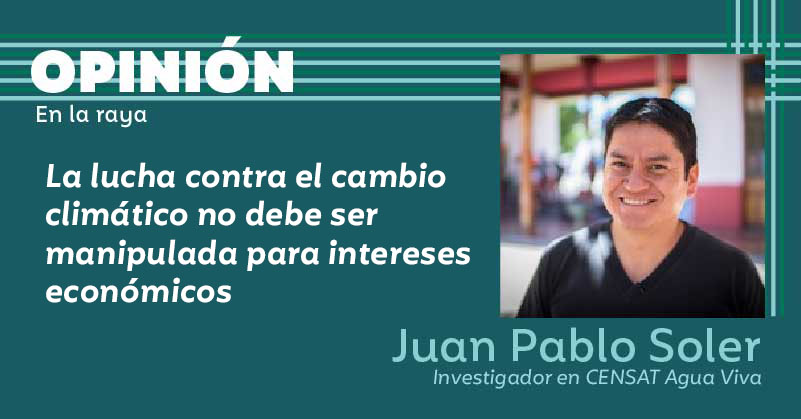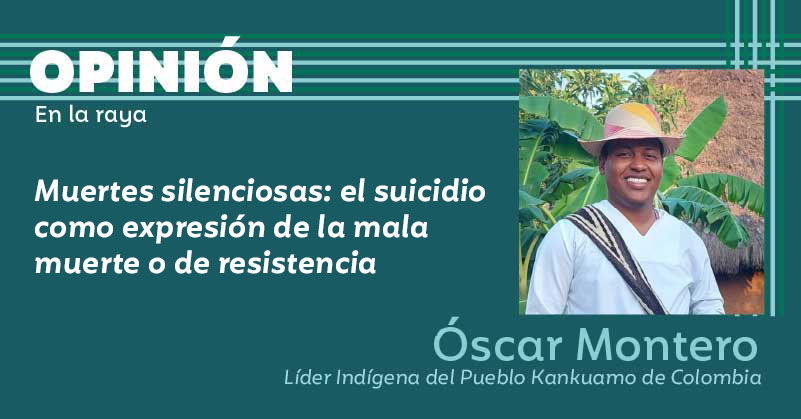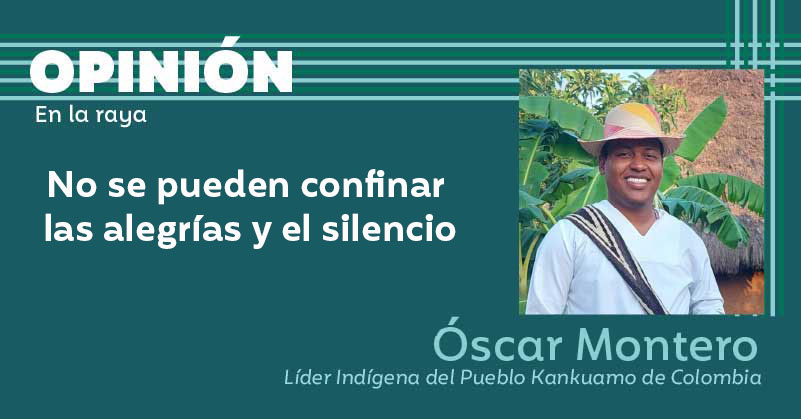Por: Jaime Gómez Alcaraz
Las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que acusa al presidente Gustavo Petro de ser un “líder del narcotráfico” y amenaza con una intervención militar unilateral, constituyen uno de los episodios más graves en la historia diplomática reciente entre Estados Unidos y Colombia. Detrás de su retórica populista se esconde una concepción imperial del poder, que concibe a América Latina no como una comunidad de Estados soberanos, sino como un espacio subordinado a los designios de Washington.
Trump afirmó que Petro “fomenta fuertemente la producción masiva de narcóticos” y que si Colombia no cerraba los “campos de muerte”, Estados Unidos lo haría “por la fuerza”. Esa declaración configura una amenaza explícita de uso de la fuerza, prohibida por el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, que obliga a todos los Estados a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otro país.
La Cancillería colombiana respondió con firmeza, calificando las palabras de Trump como “una amenaza directa contra la soberanía nacional” y un acto “de la mayor gravedad, sin fundamento alguno”. El gobierno recordó que la administración Petro ha alcanzado las mayores incautaciones de cocaína en la historia del país, demostrando que las acusaciones son infundadas. Lejos de fomentar el narcotráfico, la política antidrogas del actual gobierno ha buscado superar el enfoque militarista impuesto por Washington, para centrarse en la sustitución voluntaria de cultivos, el desarrollo rural y la persecución de las redes financieras que mueven el negocio global de las drogas.
La respuesta de Petro no fue meramente defensiva, sino profundamente política y ética. Rechazó las acusaciones de ser un “líder del narcotráfico” y sostuvo que “Trump está engañado por sus logias y asesores”. Afirmó con contundencia: “Promover la paz en Colombia no es ser un narcotraficante”. Para Petro, las calumnias no buscan solo debilitar a su gobierno, sino atacar la autonomía de Colombia. Recordó que en la historia latinoamericana “siempre ha existido la idea de que debemos aceptar a los presidentes de Estados Unidos como si fueran reyes”, y replicó: “Aquí no aceptamos reyes, punto”.
La crisis, según el propio presidente, se origina en su negativa a “arrodillarse” ante Washington. Petro insiste en que el gobierno colombiano “está bajo el control del pueblo, no de Trump”, y que las relaciones deben basarse en el respeto “de República a República”. Su postura recupera el espíritu bolivariano de independencia y autodeterminación, históricamente vulnerado por la doctrina imperial estadounidense.
El presidente también ha subrayado que la amenaza militar no se explica solo por el tema de las drogas, sino por intereses económicos y geopolíticos. Según Petro, la acusación de narcotráfico sirve como excusa para invadir a Venezuela y quedarse con el petróleo, en un contexto de creciente militarización del Caribe. En sus palabras: “Colombia no prestará su territorio para una invasión de ningún país vecino”. Para él, el trasfondo de esta política es la codicia, que define como el principal motor de la violencia contemporánea. Trump, sostiene Petro, “está equivocado por no leer la ciencia y por estar obsesionado con el petróleo”. La codicia representa el “poder de la muerte”, mientras que la paz, la justicia ambiental y la palabra simbolizan el “poder de la vida”.
Desde la perspectiva jurídica, la amenaza de Trump constituye un acto de intervención ilegal, tal como lo definió la Corte Internacional de Justicia en el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986). En ese fallo, la Corte estableció que la coerción, ya sea mediante la amenaza de fuerza o presión económica, es contraria al principio de no intervención. Además, la prohibición de la agresión, incluso en su forma de amenaza, es una norma jus cogens, es decir, ningún Estado puede ignorarla, modificarla ni derogarla por lo que es de cumplimiento obligatorio.
Las declaraciones de Trump no solo vulneran el Derecho Internacional, sino que reviven la lógica colonial de la “guerra contra las drogas”, usada durante décadas como instrumento de control político y militar. En cambio, la visión del actual gobierno rompe con esa dependencia. Rechaza la “cooperación condicionada” y se opone al uso de la ayuda internacional como mecanismo de presión. En palabras del presidente Petro, la relación bilateral debe basarse en la equidad y la justicia económica. Por ello, exige a Estados Unidos eliminar los aranceles a los productos agroindustriales colombianos, argumentando que el Tratado de Libre Comercio destruyó la producción de maíz y papa, empujando a comunidades rurales hacia la economía ilícita.
Petro también contextualiza la crisis en una reflexión sobre el cambio de paradigma global. Sostiene que la humanidad vive una confrontación entre el “poder de la muerte”, encarnado en la guerra y la codicia, y el “poder de la vida”, representado por la ciencia y la defensa de la naturaleza. Frente a la política exterior estadounidense, prisionera de la industria bélica y de los intereses fósiles, propone una diplomacia ecológica y de paz que enfrente la crisis climática como prioridad mundial.
Durante su entrevista con Daniel Coronell, el mandatario refutó las afirmaciones de Trump presentando un mapa de la ONU que demuestra que la mitad de los cultivos de hoja de coca están abandonados desde hace tres años, y explicó que la nueva amenaza no es la cocaína sino el fentanilo, una droga sintética producida dentro de Estados Unidos. “La cocaína ha pasado de moda”, afirmó, describiendo al fentanilo como “la droga del suicidio y la muerte”. En su análisis, el problema no está en los campesinos que sobreviven del cultivo, sino en los grandes capitales y redes financieras que se benefician del negocio.
Petro también reivindicó un principio ético al referirse a su llamado a los militares estadounidenses para que “desobedezcan órdenes inmorales”. Basándose en el Tribunal de Núremberg, argumentó que ningún soldado debe cumplir órdenes que impliquen crímenes contra la humanidad. Su posición es un recordatorio de la primacía del Derecho Internacional Humanitario y del deber moral de resistencia frente a la barbarie.
La crisis diplomática, lejos de aislar a Colombia, ha revelado una fractura en el orden hemisférico. Analistas internacionales han advertido que sería “profundamente imprudente” que Estados Unidos aislara a su principal socio militar en América Latina justo cuando la región atraviesa un periodo de inestabilidad. Pero Petro ha preferido asumir el costo político de su independencia. “Yo no voy a conceder, voy a exigir”, afirmó, dejando claro que la dignidad nacional no es negociable.
En este contexto, surge nuevamente el debate sobre la presencia de bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Si un líder norteamericano se siente con derecho a amenazar con una invasión, mantener esas bases deja de ser un símbolo de cooperación y se convierte en una vulnerabilidad. Su eventual cierre sería un acto de coherencia soberana.
Las acusaciones de Trump, carentes de evidencia, no solo atentan contra la figura de un presidente electo democráticamente, sino que amenazan la estabilidad regional y el principio mismo de igualdad soberana entre los Estados. La respuesta del gobierno colombiano —jurídica, digna y prudente— reafirma que la soberanía no se defiende con gritos, sino con principios.
En última instancia, el conflicto entre Petro y Trump trasciende el plano bilateral. Es el reflejo de una confrontación más profunda: entre el viejo orden imperial, sostenido por la codicia y la fuerza, y un nuevo horizonte que apuesta por la paz, la justicia climática y la autodeterminación de los pueblos. La verdadera amenaza no proviene de los campos de coca, sino de los discursos que, bajo la máscara de la seguridad, pretenden mantener viva la subordinación colonial.