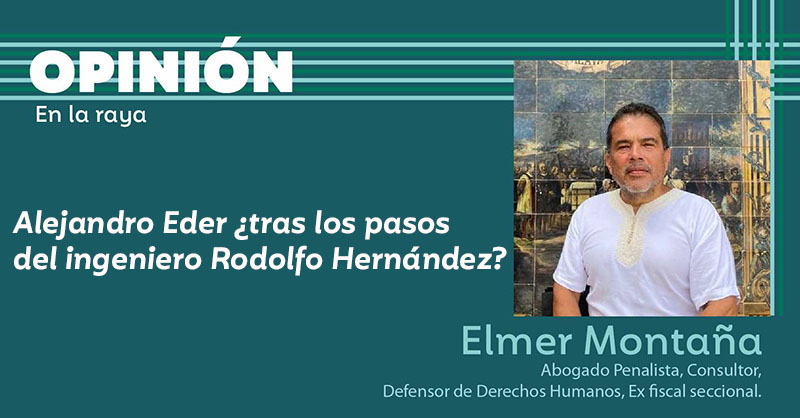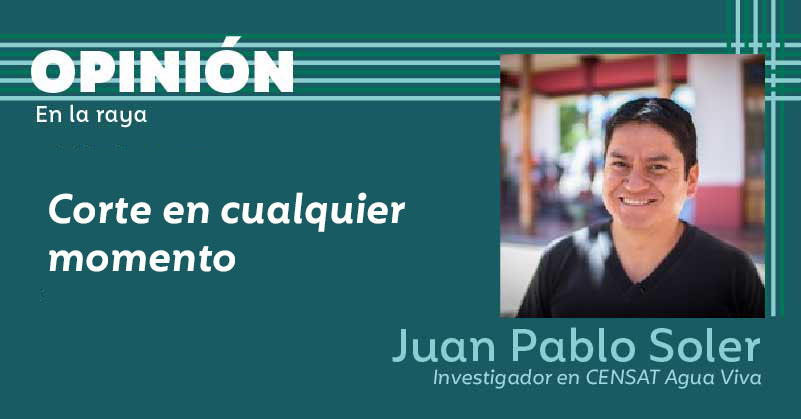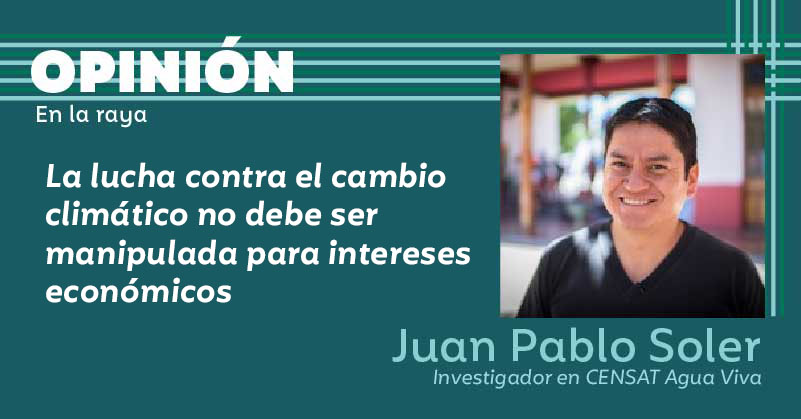Por: Eduardo Montealegre Lynett
Borges, junto a Kafka, es la figura más emblemática de la literatura fantástica del siglo XX. Inventa una nueva forma de abordar lo extraordinario: sus personajes no son fantasmas, ni casas encantadas, ni dobles, al estilo del cuento tradicional. Como dice Vargas Llosa, son “seres metafísicos”: el tiempo, la eternidad, el infinito. Convirtió la filosofía en una “forma de la literatura fantástica”. No sólo fatigó los problemas de la metafísica, también –al mejor estilo del Nobel de Bombay Rudyard Kipling– forman parte de sus relatos, los tigres de Bengala, los laberintos y los espejos. Los libros integran su concepción del mundo: imaginaba el universo como una gran biblioteca. Seres imaginarios poblaron sus relatos: dragones, tortugas gigantes, minotauros.
Si alguien se dedicara a la tarea de elaborar una antología de los personajes que abundan en los relatos fantásticos, tendría que incluir uno que resume varios géneros del cuento moderno: Armando Benedetti. Siempre tiene dos historias, diría Ricardo Piglia. Una que aparece ante el lector: clara, abierta; otra, oculta, que resulta ser la verdadera. Pero también posee dos personalidades, como en la pequeña obra maestra de Stevenson –gran fabulador escoces– “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. En la mañana es un apacible diletante sobre la vida política del país; en la noche –agresivo y violento– se convierte en un espectáculo de lo grotesco: misógino y lacerante con la dignidad de una mujer valiosa. Parecido al teatro inglés, puede pasar de rey a bufón; de humilde labrador a indomable guerrero. Lo suyo no es el mundo griego del equilibrio; es la desmesura, el caos, lo dionisiaco.
Este personaje, acostumbrado a usar varias máscaras –propio del teatro clásico Japonés– tiene en vilo al país. En medio de sus “parrandas babilónicas” no deja títere con cabeza: amenaza, intimida, monta conspiraciones fabulosas. Durante la resaca pide excusas, justifica sus actos, habla con prudencia. Por eso, habría que preguntarse: A quién creerle: ¿al Doctor Jekyll o al señor Hyde? ¿Cuál es el Benedetti verdadero: el que se sumó a un proyecto político que quiere cambiar el país o el “vendedor de humo” negociante del poder? Homero lo llamaría el de “las manos ligeras”. Nunca lo sabremos, porque oscila como un péndulo entre la verdad y la mentira, entre la ira incontenible y la razón ilustrada. Usa muchas máscaras y diversas voces. Parece actor del teatro Noh.
Nietzsche, crítico de la cultura al interpretar la naturaleza de la tragedia griega, explicó cómo el arte le permite a un pueblo hacer una catarsis colectiva: disfrutar del dolor y la tristeza para huir de la realidad. Así es nuestro país de las mil violencias. Vargas Llosa en un bello ensayo sigue este camino. En la “verdad de las mentiras” nos dice que la ficción sólo es creíble cuando el relato es coherente y la mentira parece verosímil. El derecho, que es una forma de literatura, no está lejos de esta perspectiva: si una narrativa no es plausible y está basada en contradicciones, no tiene fuerza probatoria. Es lo que acontece con el “discurso” del “tigre suelto”: la desmesura de su relato pierde sentido cuando se entrelaza con otras narrativas. Dice que gracias a él, el Pacto Histórico ganó las elecciones. La realidad muestra algo diferente: el “caricaturesco” Benedetti no tiene la estatura intelectual y política para afirmar que movilizó con sus poderosos argumentos los multitudinarios votos de ciudadanos en la Costa Caribe. El triunfo fue una construcción social de muchas décadas: una población que salió a defender las transformaciones que necesita Colombia, negadas durante dos siglos de historia republicana. No estuvieron guiados por un mesías, por un bufonesco exembajador.
Según Dworkin, el derecho es una novela en cadena, escrita por varios autores sucesivos. Se construye como la poesía clásica japonesa: cada autor redacta un verso, hasta terminar el poema. Pues bien, la jurisprudencia de los más altos tribunales de justicia, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en una elaboración colectiva, ha señalado que la versión de un “coimputado” (Benedetti) no tiene ninguna credibilidad si no es corroborada por evidencias diferentes a la declaración dada. Es algo similar a lo que dijo el “Circulo de Viena” para fundar la explicación científica: una hipótesis no es verdadera, si no tiene un grado de corroboración empírica. Las afirmaciones del “tigre suelto” no están respaldadas en otras piezas de información que aumenten la probabilidad de su relato. Se quedan en el plano de la conjetura. Sin respaldo alguno. Vacías de contenido.
Aristóteles, quien escribió el primer ensayo de teoría literaria, abordó en su filosofía el tema de las emociones. Pensadoras como Martha Nussbaum han estudiado con lucidez el papel de la ética y la pasión en la esfera pública. La ira, el miedo, la tristeza, pueden afectar la capacidad de juicio en un ser humano. Esa pérdida en la actitud de discernimiento disminuye la fuerza de convicción de un testimonio. La posibilidad de un contexto de venganza hacia otras personas que han actuado conjuntamente con un “arrepentido”, es una pieza de interpretación relevante para fijar la versión del “coimputado”. Las expresiones del hoy ex embajador Benedetti traslucen claramente emociones: odio y venganza. En este contexto de pasiones el “testimonio” se derrumba. Se convierte en hojarasca.
Kipling fue un escritor admirado por Borges, a quien le fascinaba la creatividad del Premio Nobel inglés, nacido en la India y criticado por la defensa del imperio británico. Un narrador extraordinario que trató temas sobre el mar, los animales, los aventureros y los soldados. Con él, los animales empezaron a conversar en la literatura, a tener valores. Benedetti, protagonista del escándalo, saltó de un cuento de Kipling: es un tigre suelto que está dispuesto a hablar y a dar zarpazos. ¿ Quién lo devolverá a la jungla? Como en la literatura Japonesa, este relato terminará inacabado; nunca uniremos los cabos sueltos y, al mejor estilo de las teorías literarias contemporáneas, cada lector obtendrá sus propias conclusiones. O, como en los relatos del género policíaco que creó Edgar Alan Poe, ¿saltará la liebre por donde menos pensamos? Me inclino más, como lector, en pensar que el ex embajador resultó un “tigre de papel”. Si viviéramos en los albores de la modernidad lo incluiría en alguna de las fábulas sobre las “naves de los locos”, dibujadas por los pintores flamencos, donde iban en alta mar y sin puerto fijo los que “perdían la razón”.