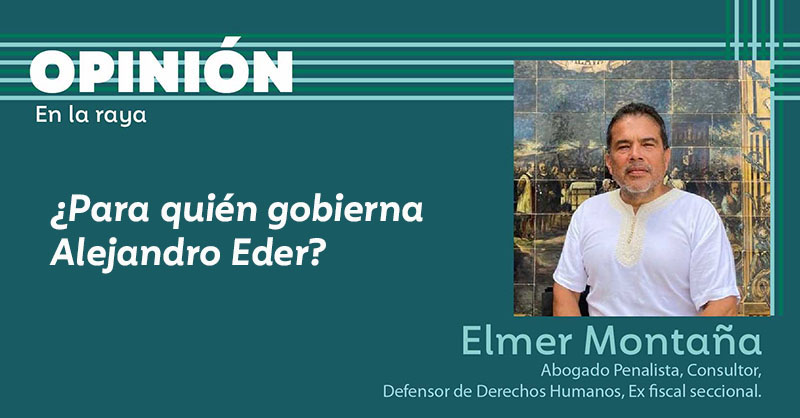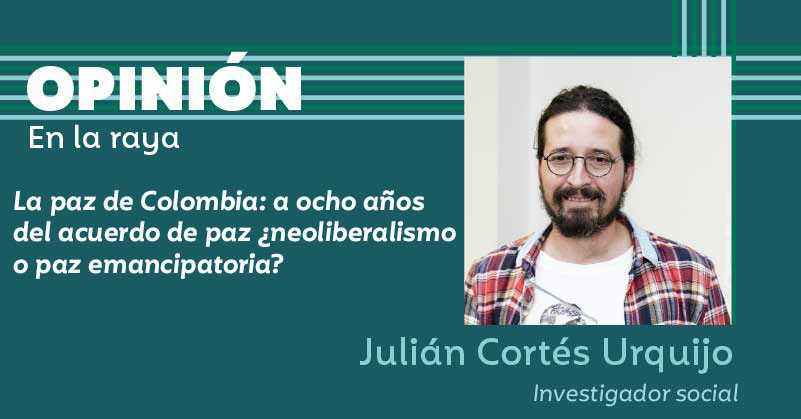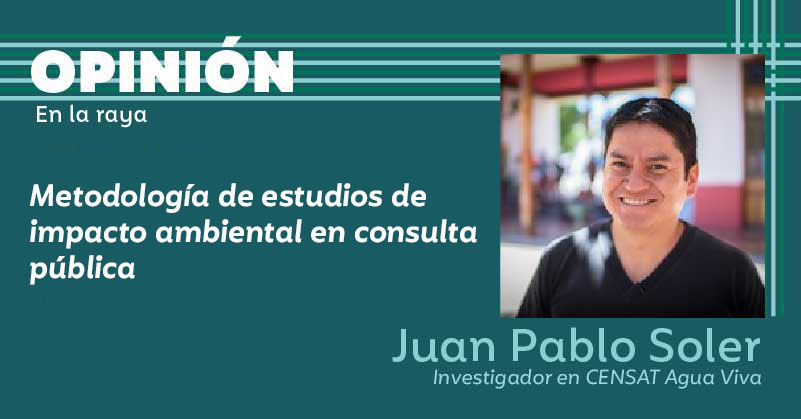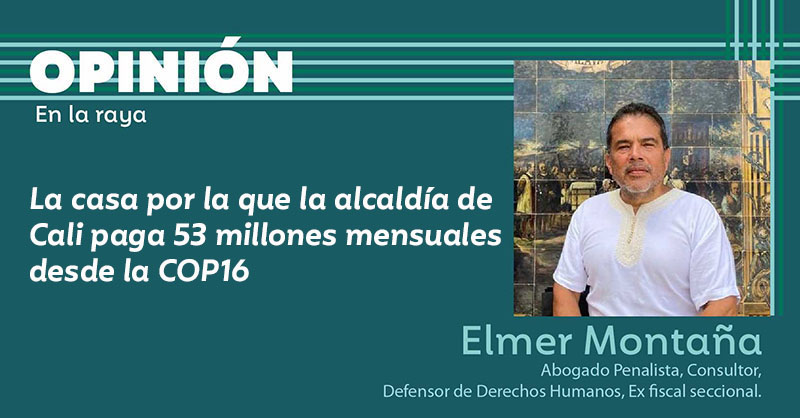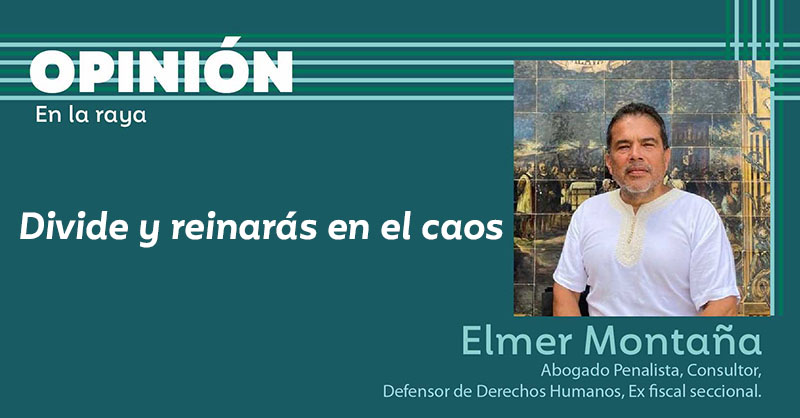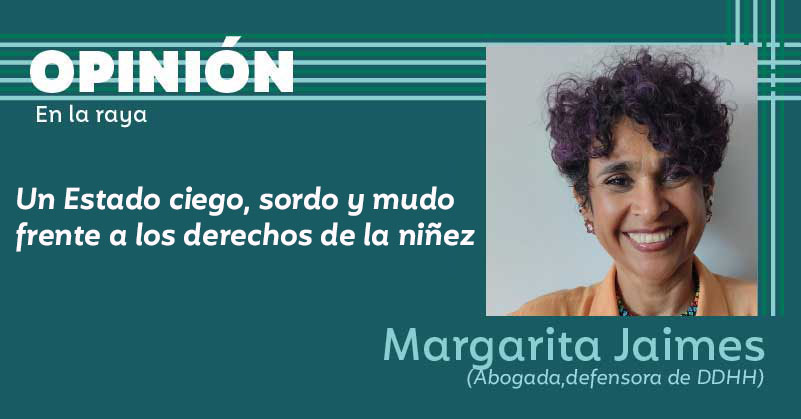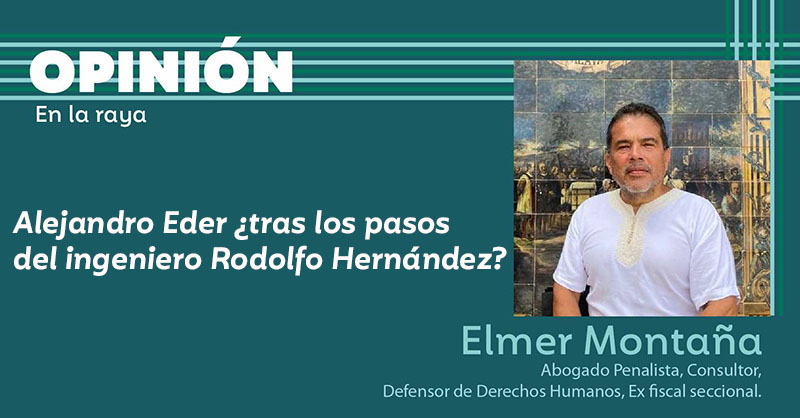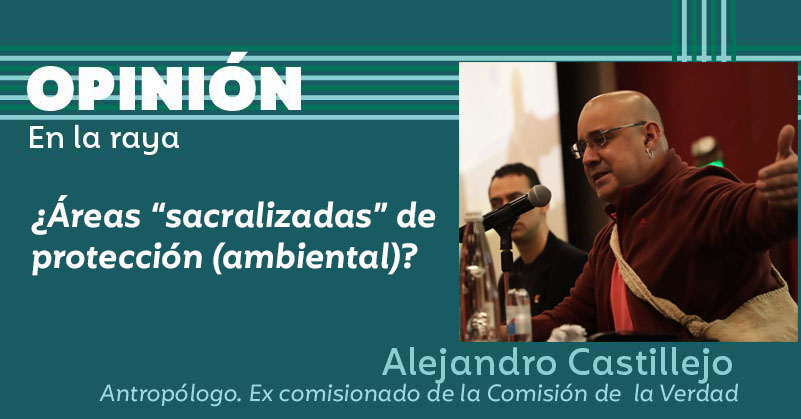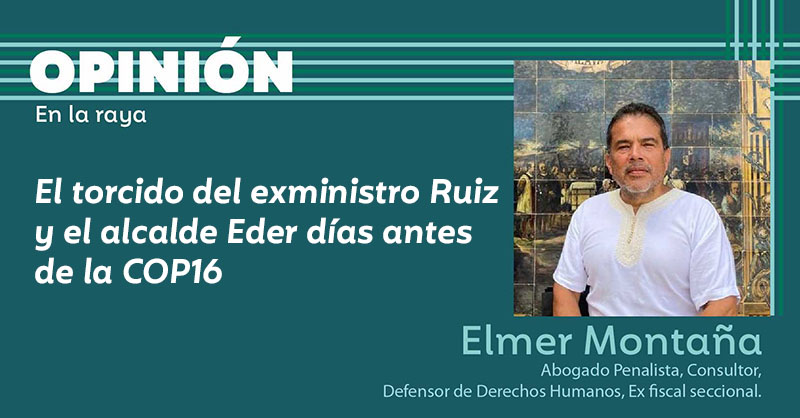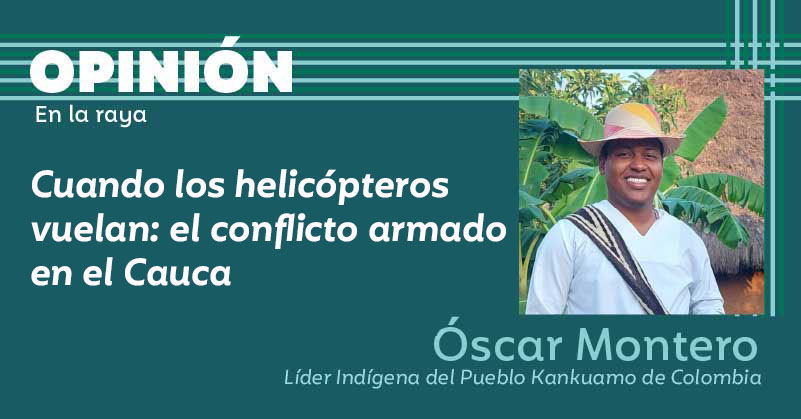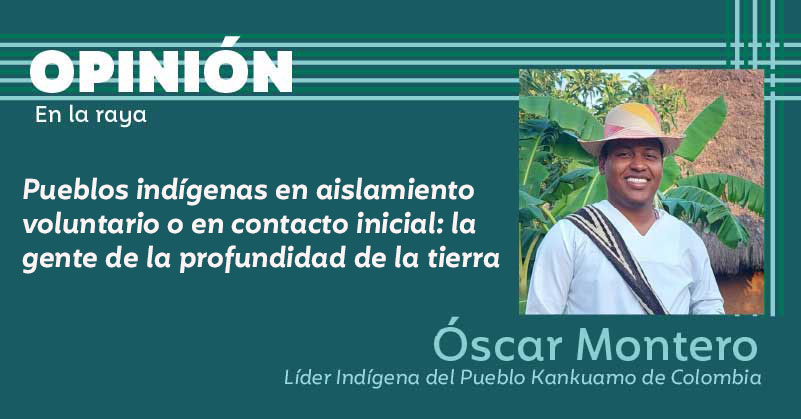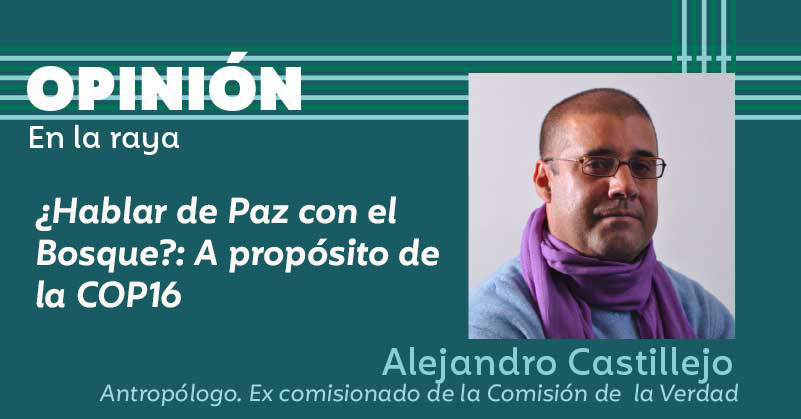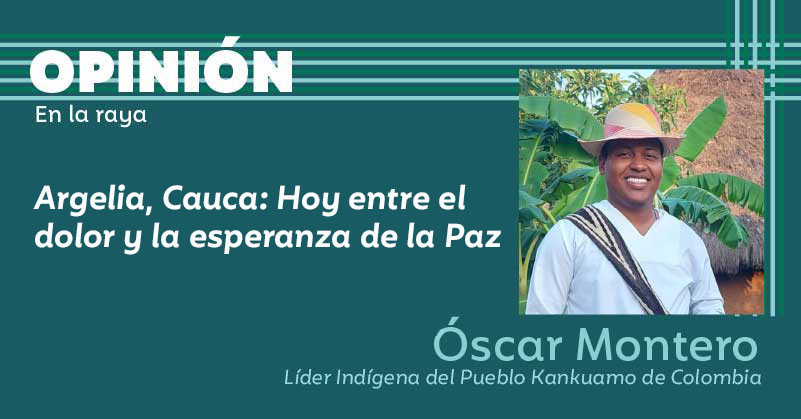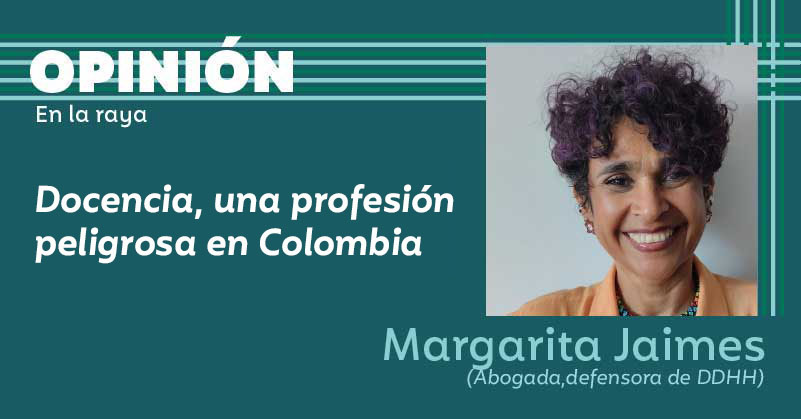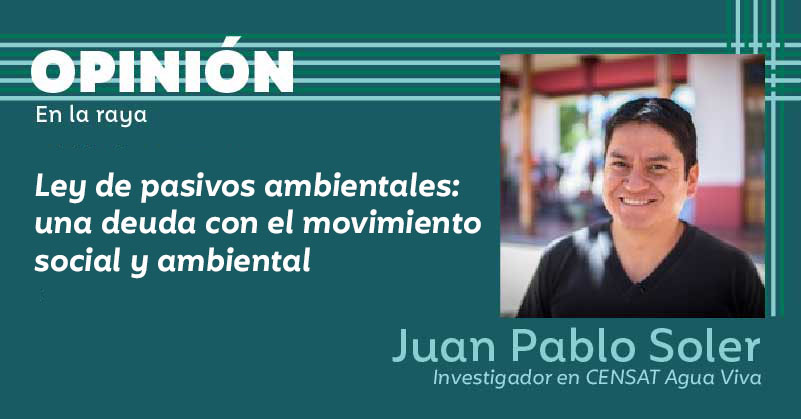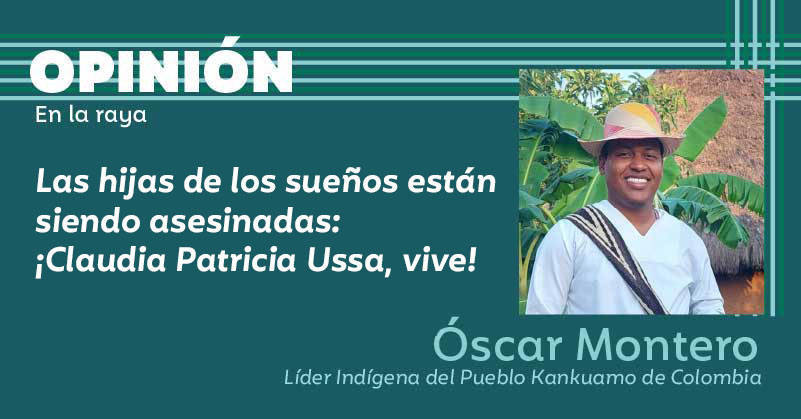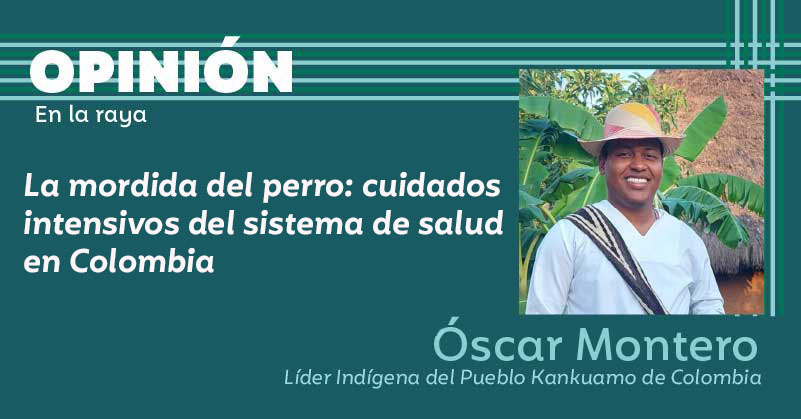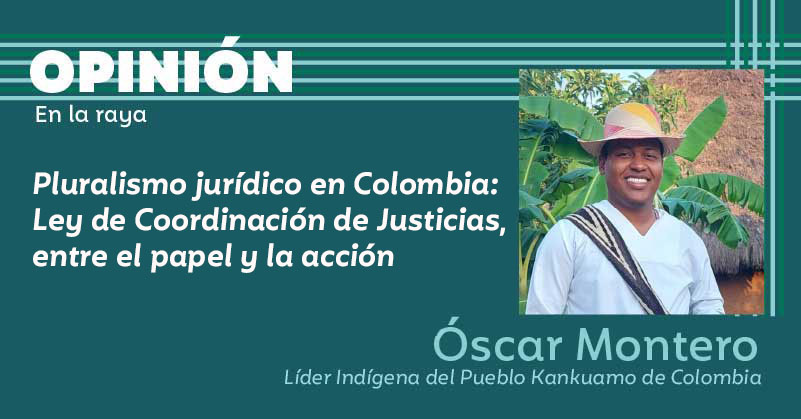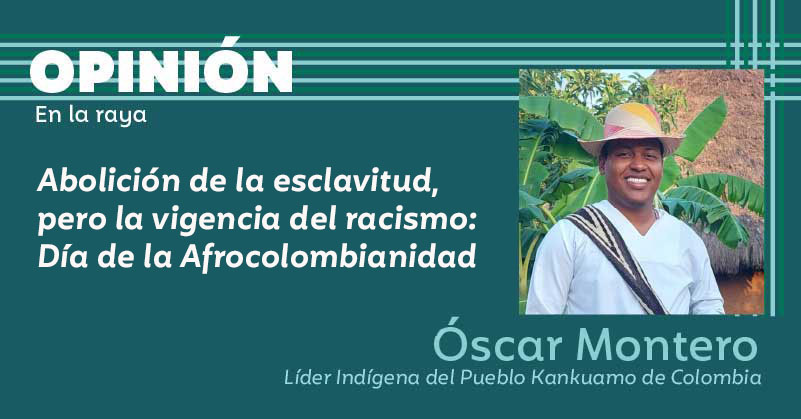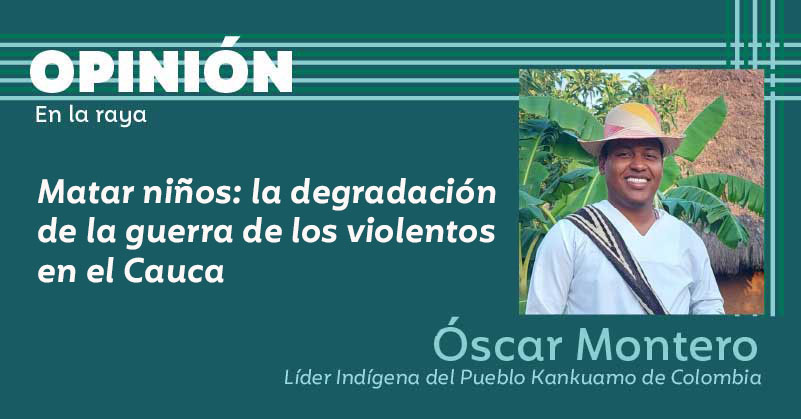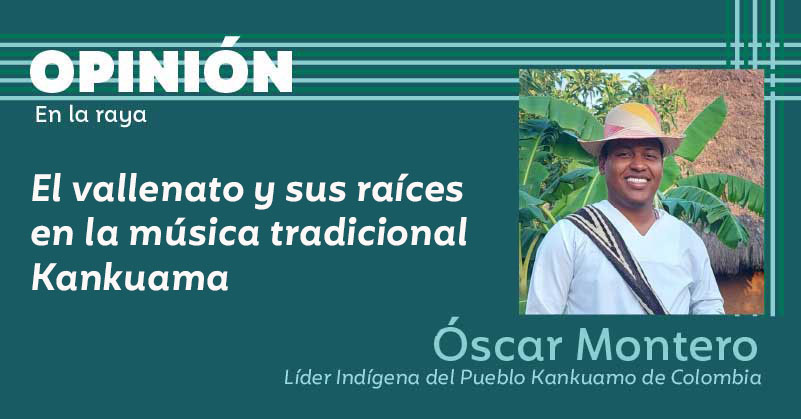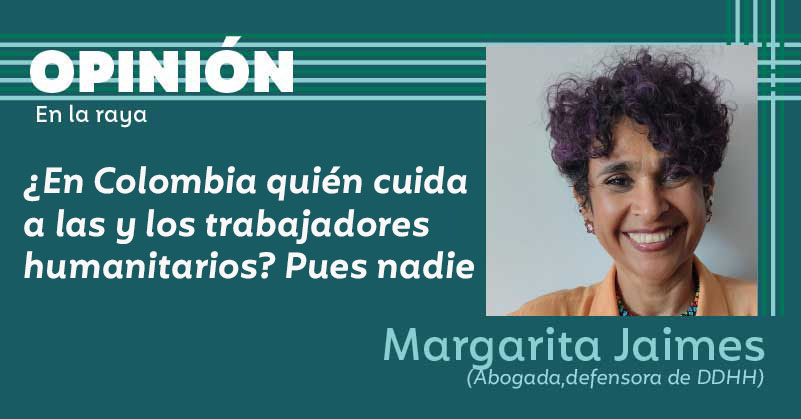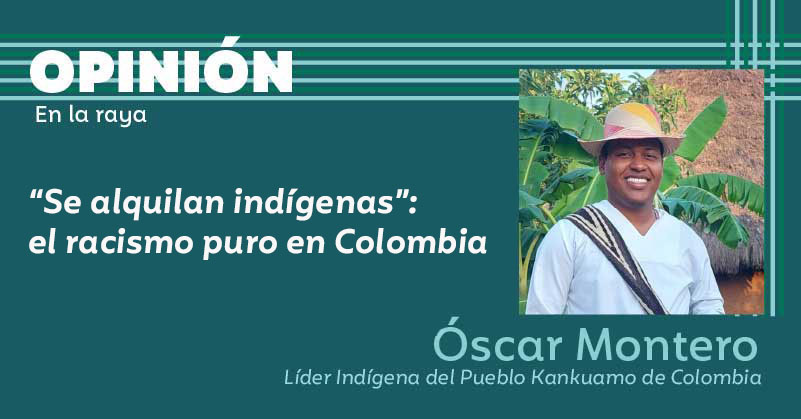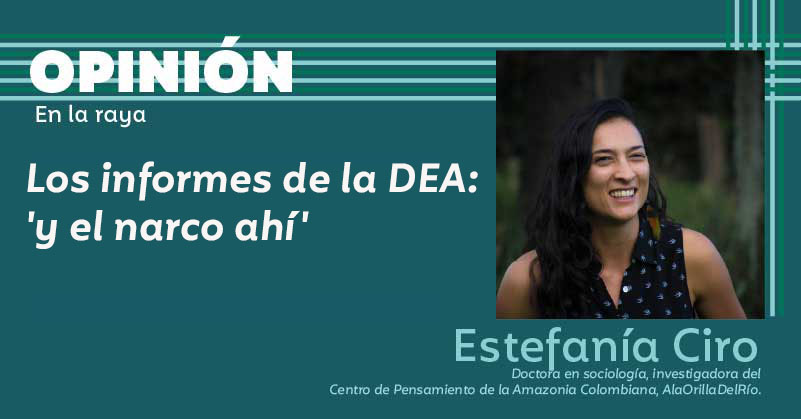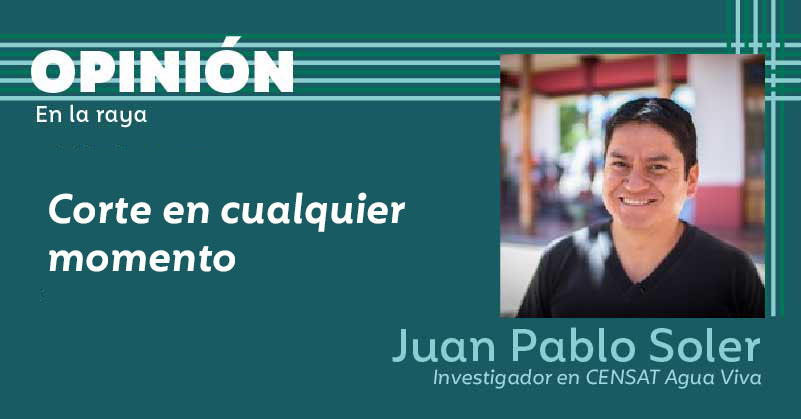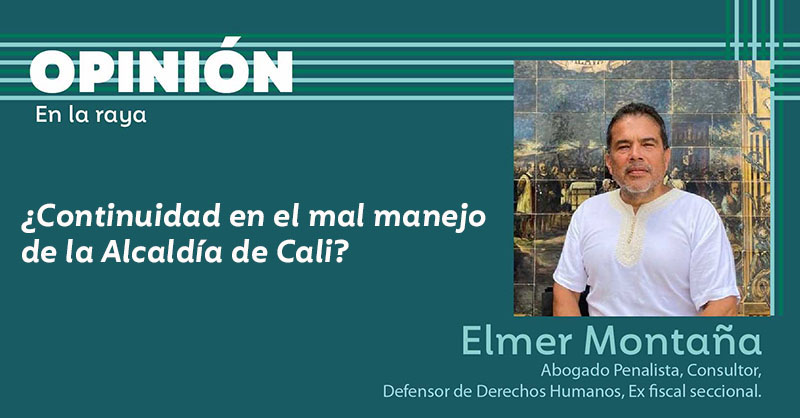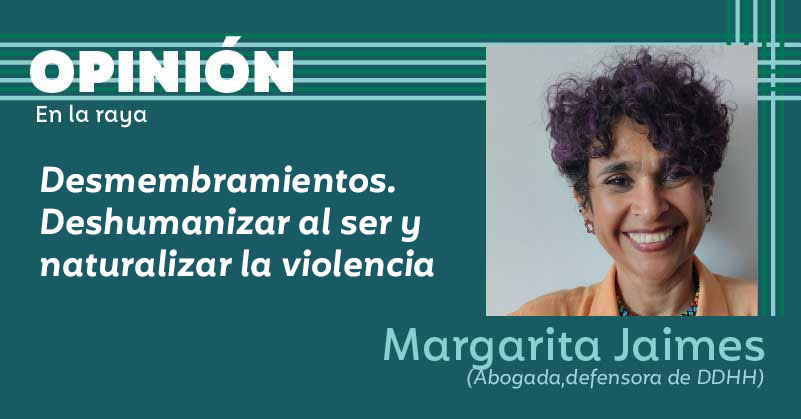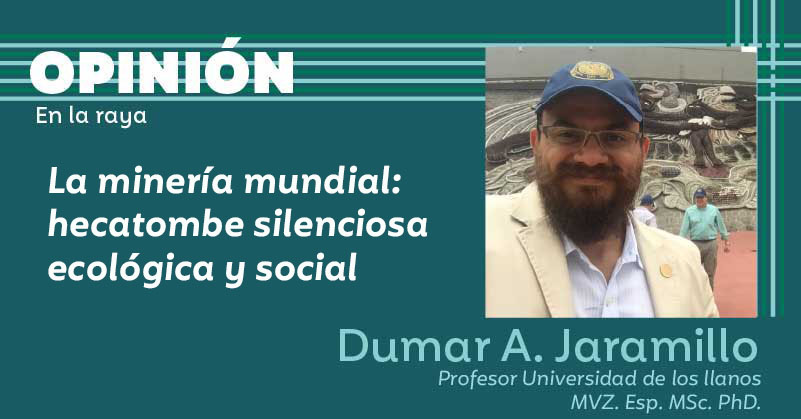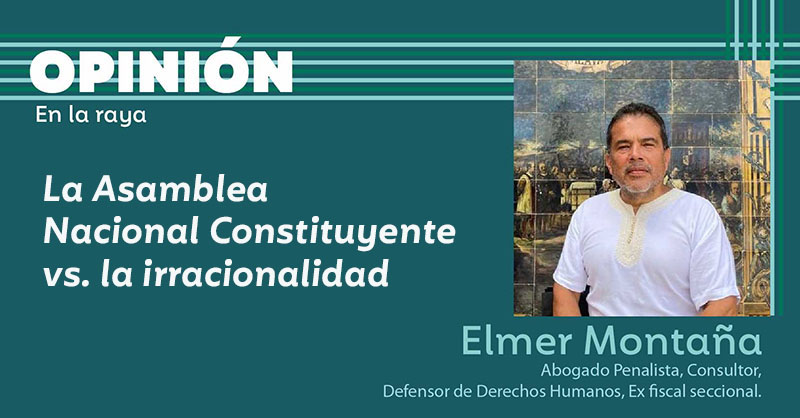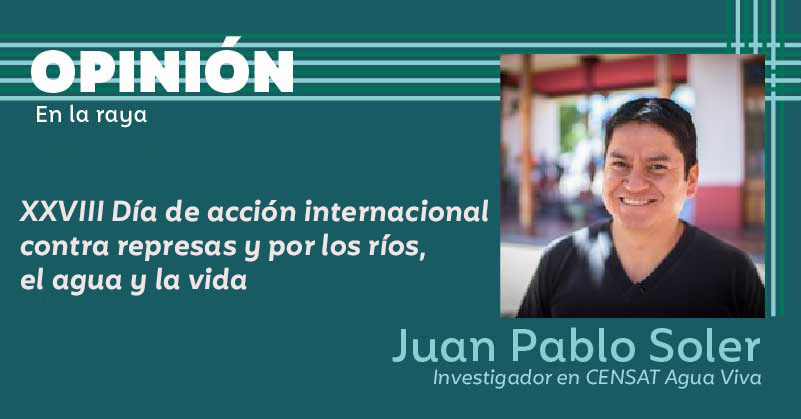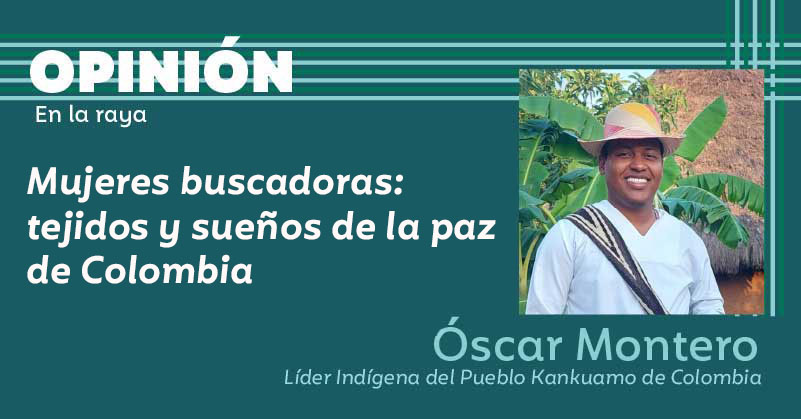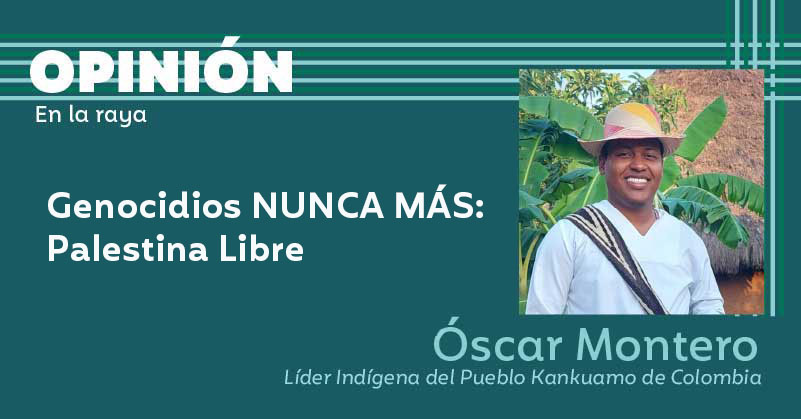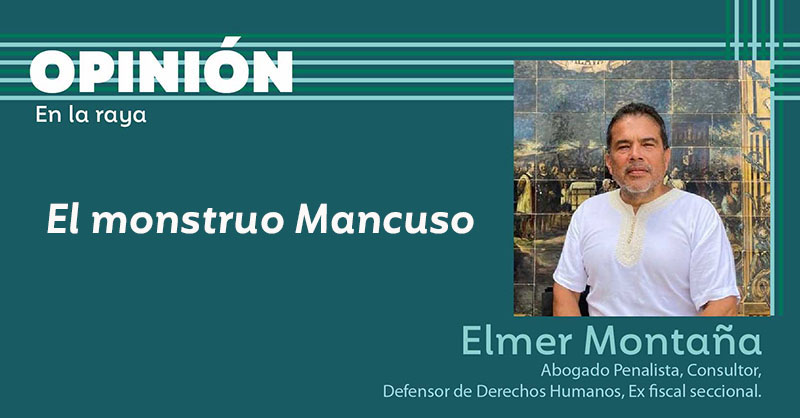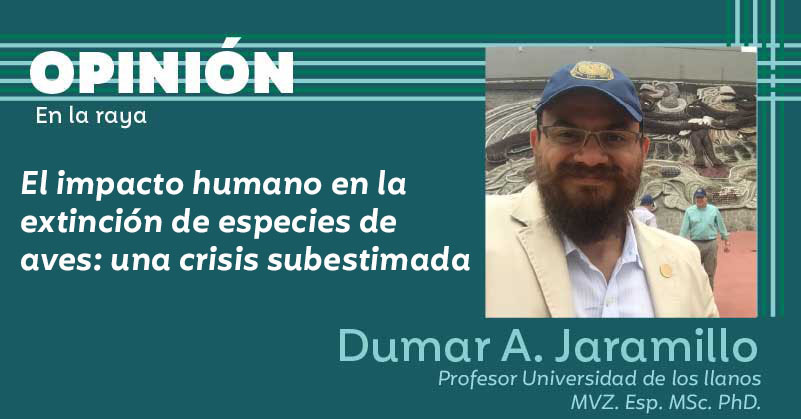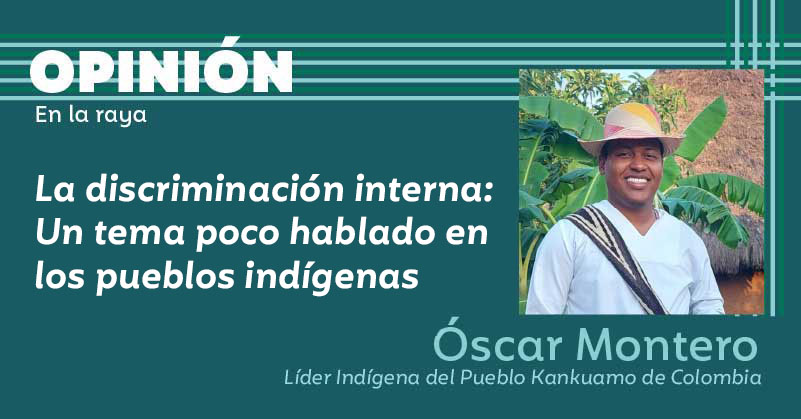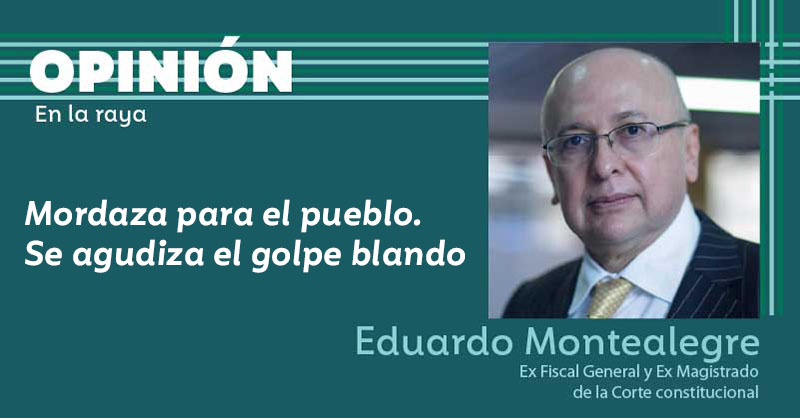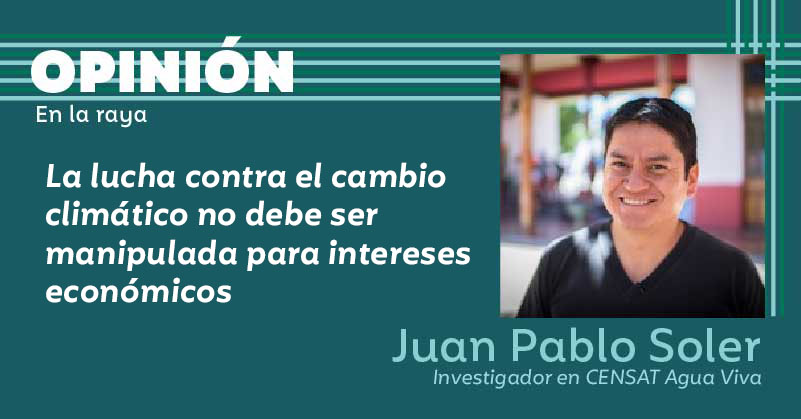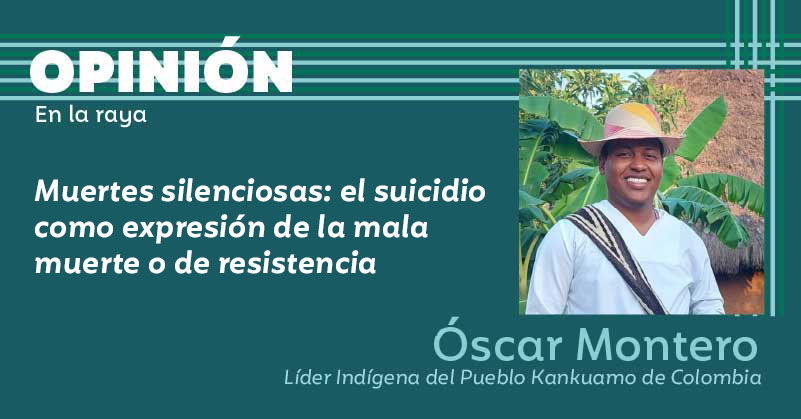Por: Jaime Gómez Alcaraz
A finales de 2025, el Mar Caribe se ha convertido en el escenario de la mayor demostración de fuerza militar estadounidense en décadas. Bajo la administración Trump, el portaaviones USS Gerald R. Ford y varios cruceros lanzamisiles fueron desplegados bajo el pretexto de una “operación antinarcóticos”. La coyuntura no es aislada: coincide con la disputa por el Esequibo —donde ExxonMobil tiene intereses clave 1 — y con la ofensiva económico-legal que incluyó al presidente colombiano Gustavo Petro en la Lista OFAC. No son medidas separadas, sino parte de un doble frente destinado a disciplinar a gobiernos progresistas y reinstalar una versión actualizada de la Doctrina Monroe.
Autodeterminación y soberanía bajo amenaza
Desde el Derecho Internacional, el agravio principal es la violación del principio de autodeterminación de los pueblos, consagrado en la Carta de la ONU (art. 1.2) y los Pactos de 1966 2. La amenaza de uso de la fuerza contra Venezuela, la presencia naval en sus costas y las sanciones coercitivas vulneran tanto la autodeterminación externa —no ser invadido— como la interna —resolver disputas mediante sus propias instituciones—. Convertir a Venezuela en objeto de una diplomacia de cañonero degrada su condición de sujeto soberano y normaliza la intervención contra cualquier gobierno que cuestione el mandato de Washington.
El discurso estadounidense se sostiene sobre una profunda contradicción: predica la defensa de la “democracia” y los “derechos humanos”, pero practica la coerción económica, la guerra encubierta y el asesinato político. Desde Guatemala (1954) y República Dominicana (1965) hasta Granada (1983) y Panamá (1989), pasando por el bloqueo a Cuba y el financiamiento de los “Contras” en Nicaragua, el patrón es invariable: la defensa de la “libertad” ha servido de coartada para imponer hegemonía.
El epicentro actual, la controversia por el Esequibo, revela el trasfondo económico. Los yacimientos petroleros y las concesiones a ExxonMobil precipitaron alineamientos diplomáticos y ejercicios militares. El “apoyo incondicional” de Estados Unidos a Guyana, expresado en maniobras conjuntas, traslada al terreno bélico una controversia jurídica. La militarización convierte una disputa territorial en riesgo de guerra regional y desnaturaliza los mecanismos pacíficos de solución previstos por el Derecho Internacional.
El legado de Tlatelolco y la militarización del Caribe
El impacto del despliegue estadounidense sobre el régimen de desarme regional es grave. El Tratado de Tlatelolco (1967), piedra angular del desarme mundial, estableció a América Latina y el Caribe como la primera zona densamente poblada libre de armas nucleares. Su propósito fue impedir que la región volviera a ser tablero de la confrontación entre grandes potencias.
Introducir en su corazón una flota con capacidad nuclear —como la que integra el USS Gerald R. Ford— contradice el espíritu y la letra del Tratado. Los protocolos adicionales obligan a las potencias nucleares a respetar la desnuclearización regional y a no usar ni amenazar con armas nucleares contra los Estados de la zona. Aunque Washington alegue fines “convencionales”, el mensaje es inequívoco: la sombra nuclear regresa al Caribe de la mano de quien exigió su retirada en 1962.
El despliegue no solo es una provocación estratégica; también vulnera el principio de paz perpetua que inspiró la diplomacia latinoamericana posterior a la Crisis de los Misiles. La militarización estadounidense revive la lógica dominante de quien se cree imperio y socava un legado de autonomía diplomática que costó décadas consolidar.
Hipocresía imperial y colonialidad interna
Estados Unidos se presenta como defensor global de la democracia y los derechos humanos, pero recurre sistemáticamente a la coerción económica, al lawfare y al uso selectivo de la fuerza. La inclusión del presidente Petro y de su entorno en la Lista OFAC muestra el uso político de sanciones financieras para castigar proyectos soberanos. El discurso del “orden basado en reglas” se vacía de sentido cuando las reglas son impuestas unilateralmente y violadas por quien las proclama.
A esta hipocresía se suma la colonialidad interna: la injerencia imperial necesita cómplices domésticos. En Colombia, sectores oligárquicos han celebrado sanciones contra su propio jefe de Estado, aun a costa de la soberanía nacional. En Venezuela, fracciones de la oposición —incluida una figura galardonada con el Nobel de la Paz— han pedido intervención extranjera, sacrificando el principio de soberanía en el altar de sus ambiciones. Este servilismo ideológico erosiona los fundamentos mismos de la democracia.
El fenómeno se agrava con el uso desproporcionado de la fuerza. Los ataques con misiles contra lanchas rápidas, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, son la traducción marítima de la pena de muerte extrajudicial. Han causado decenas de muertes, muchos de ellos pescadores civiles. Tales acciones violan los principios de necesidad y proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario. Normalizar la destrucción de embarcaciones civiles en aguas caribeñas trivializa el derecho a la vida y la prohibición del uso arbitrario de la fuerza.
La OEA y el silencio de la complicidad
En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) es particularmente decepcionante. La entidad, que se autoproclama defensora de la democracia y la solución pacífica de controversias, ha guardado silencio ante la militarización del Caribe y los ataques con misiles. No ha emitido condenas, ni promovido investigaciones, ni enviado misiones de observación. Ese mutismo confirma su captura por los intereses de Washington y su incapacidad para actuar como foro de iguales. La OEA se ha convertido en un engranaje de la colonialidad institucional, validando con su inacción la agresión contra la soberanía de los pueblos.
Su omisión contrasta con la rapidez con la que ha condenado gobiernos progresistas o respaldado sanciones unilaterales. Cuando la potencia dominante militariza la región, la OEA calla; cuando un Estado busca emanciparse, se alza como juez moral. Esta doble vara erosiona su legitimidad y refuerza la necesidad de mecanismos alternativos que expresen la voz autónoma del Sur.
Hacia una diplomacia latinoamericana de paz y soberanía
Frente a esta ofensiva, América Latina necesita una respuesta colectiva. Reivindicar el principio de autodeterminación y el legado de Tlatelolco no es un acto simbólico, sino una estrategia de supervivencia regional. Los países deben usar mecanismos como la CELAC, la UNASUR y el ALBA-TCP para coordinar posiciones ante Naciones Unidas, exigir el retiro de fuerzas extranjeras del Caribe y fortalecer los canales pacíficos para resolver el diferendo del Esequibo.
Una diplomacia de paz con soberanía debe incluir medidas concretas: coordinación marítima regional para proteger a pescadores y poblaciones costeras, verificación civil de incidentes armados y una política informativa que impida la manipulación mediática. La unidad latinoamericana no puede limitarse al discurso: debe expresarse en cooperación económica, energética y humanitaria que reduzca la dependencia de los centros hegemónicos.
Asimismo, los Estados deben blindar sus instituciones frente a la instrumentalización externa. Tipificar la solicitud de intervención militar extranjera en su propio país como acto de traición a la soberanía, fortalecer la independencia judicial y garantizar transparencia pública son pasos esenciales para frenar el lawfare y la desinformación.
Lo que ocurre hoy en el Caribe no es una “guerra contra las drogas”: es una guerra contra la soberanía y el derecho a decidir. La militarización estadounidense vulnera el Derecho Internacional, viola el espíritu del Tratado de Tlatelolco y resucita la diplomacia de cañonero. La defensa de Venezuela y Colombia ante esta ofensiva no es cuestión ideológica, sino de dignidad continental.
La historia demuestra que, cuando Abya Yala actúa unida, puede transformar la fuerza en derecho y la dominación en emancipación. La tarea actual consiste en reafirmar esa herencia: mantener al Caribe como zona de paz y sostener, frente al poder imperial, una verdad esencial del Derecho Internacional: ninguna potencia, por grande que sea, puede estar por encima de la soberanía de los pueblos.
1. La disputa por el Esequibo es un conflicto territorial entre Venezuela y Guyana por una región de unos 160.000 km² al oeste del río Esequibo. La disputa se reavivó tras el descubrimiento de grandes yacimientos petroleros frente a las costas del Esequibo, explotados por la empresa ExxonMobil, lo que ha incrementado la tensión geopolítica entre ambos países y atraído la intervención de Estados Unidos.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales