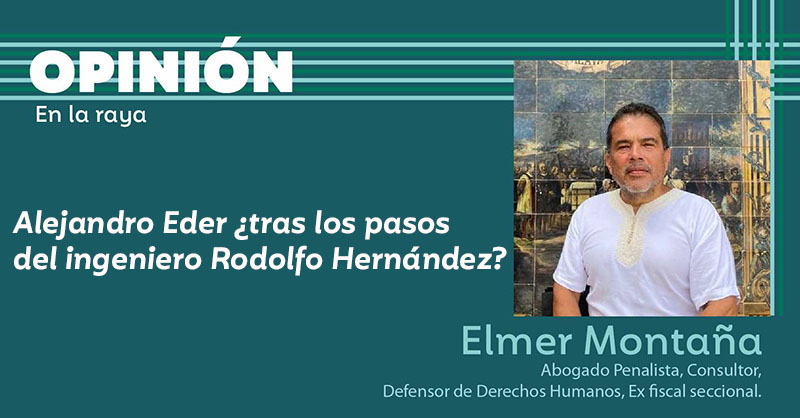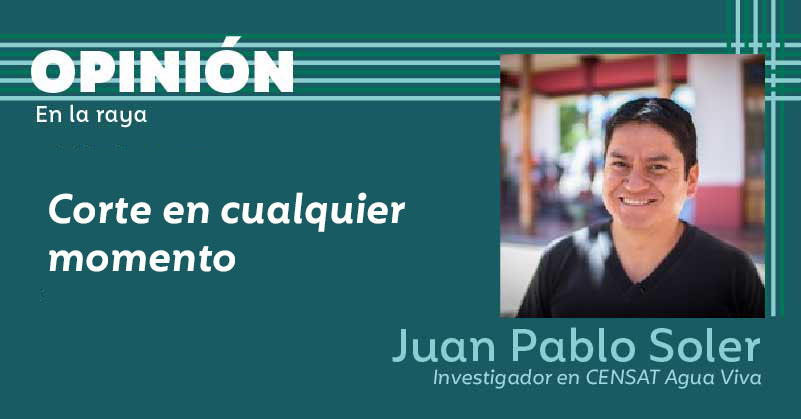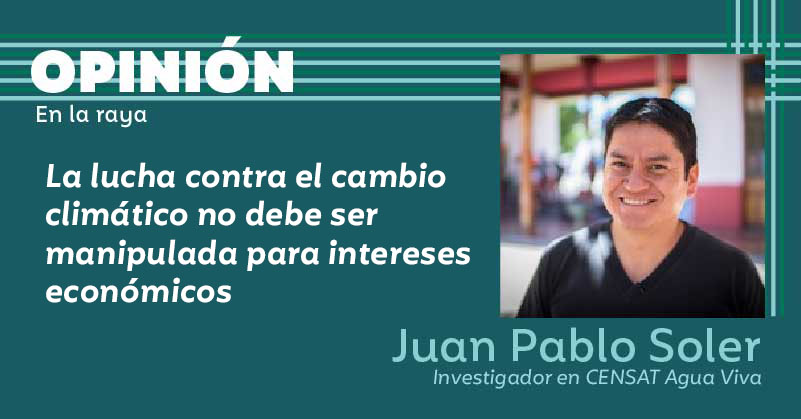Por: César Jerez
Llevo varios meses, desde que inició la guerra entre Rusia y Ucrania, buscando a Serguei, lo busco en las redes, en los videos de la barbarie y en los recuerdos. Me lo imagino vivo, huyendo de los combates o muerto, bajo una descarga de Katiushkas. Lo conocí en Moscú. Era un ucraniano de Lisichanks, en el Donbass, que se aproximó a la comunidad de estudiantes latinoamericanos que comercializaban jeans, abrigos de cuero, teodolitos y grabadoras de contrabando.
Nos juntó nuestro diferenciado interés por el caviar, del que se había vuelto un mercader ilegal al interior de la URSS y más allá de sus fronteras. Yo vivía en una ciudad donde comíamos los apreciados huevos de Esturión untados sobre el pan Lavash, con vino Chinar de sobremesa. Mi conocimiento de los bazares de Bakú y de los proveedores de caviar le vino como anillo al dedo. Pronto nos hicimos amigos. Conocí su tierra natal, su familia y sus amigos.
El Donbass es una región del carbón donde convivían rusos y ucranianos, hermanados, sin exclusiones. El carbón se veía amontonado en las bocas de las minas y en los ojos de los mineros, cuando aparecían como zombis desde las profundidades de los socavones, extenuados, hambrientos y con sed de cerveza.
Con la gente del Donbass aprendí su cultura y a pescar cangrejos de agua dulce en los gélidos lagos de Ucrania, a sumergirme desnudo hasta el fondo, después de tomar 50 gramos de vodka, para tantear los cangrejos y sacarlos hacia el festín que nos regocijaba en las tardes de verano.
Serguei, como miles de soviéticos, fue llamado a atender el accidente nuclear de Chernobyl, ocurrido el 26 de abril de 1986, ocho meses después de mi llegada a la URSS. Durante 5 minutos de esa primavera fatal fue sometido a la mortal radiación, limpiando las instalaciones de la planta nuclear con una espuma blanca.
Yo había llegado a la URSS en septiembre de 1985, con 18 años recién cumplidos. Después de recibir el pasaje aéreo en la sede del instituto colombo – soviético, en la calle 12C de La Candelaria, nos dirigimos a El Dorado con mi madre, la única acompañante y la más interesada en mi viaje. Empezaban los tiempos de la muerte y el miedo en Colombia para toda una generación de comunistas como ella, eran los comienzos de lo que se conoció luego como el genocidio de la UP. Una beca era la mejor salida ante un futuro violento, después de un agitado bachillerato en el Colegio Santander y de un primer semestre de ingeniería eléctrica en la UIS.
La mujer que me había adoctrinado en los pioneros y que se sentía orgullosa de mi militancia en la JUCO, ahora me despedía para que pasara el resto de mi juventud con vida, estudiando lejos, en una cultura diferente, atravesada por las ideas políticas que nos estremecían. Antes de entrar en el pasaje de migración abrazó mi cuerpo enflaquecido por seis años de continuo pedaleo. “Es mejor así, váyase”, dijo, mientras la luz de sus ojos aguados se estrellaba en los míos.
Un vuelo largo nos llevó a Panamá, luego a Milán, y de ahí a Moscú, en el avión más grande que había visto, marcado con un letrero azul en ruso, debajo de un logo muy bien logrado para ser una hoz y un martillo con alas: Aeroflot. Del aeropuerto Sheremétievo nos llevaron en autobuses al hotel, a una cuarentena inesperada con estudiantes de todos los colores y de todo el mundo. Ya hacía frío en una Moscú otoñal, que me pareció una mole enorme tapizada con hojas amarillas.
Después de varios días de encierro obligatorio, de exámenes médicos y de haberme fugado a la Plaza Roja con la traductora, fui trasladado a la estación de trenes Kurksky para abordar un tren, en el que haría una larga travesía de dos días hasta la ciudad de las granadas rojas, del mar Caspio de grandes peces con deliciosos huevos negros, al pie de unas montañas que se levantan tanto, hasta ser el pico más elevado de una Europa, que desde allí se veía muy lejana, era una ciudad en un semidesierto adornada con lenguas de fuego en verano y perturbada por ráfagas de viento congelado en invierno, era la misma Bakú mítica descubierta por Marco Polo, camino a Samarcanda, en su búsqueda de la ruta de la seda.
En Azerbaiján aprendí el sentido de la interculturalidad y la historia de una complicada relación entre pueblos que se configuró después de muchas guerras, sometimientos y revoluciones. Las prácticas de geología en las montañas del Cáucaso, se fueron convirtiendo en clases de etnografía para entender a esa diversidad humana juntada en un proyecto de cambio que fracasó con la desintegración de la URSS.
La frustración del fracaso se transformó en intereses alineados no siempre hacia oriente. Después de la derrota soviética en Afganistán, una Rusia en crisis enfrentaba el desafío de la guerra en Chechenia contra separatistas islámicos financiados de nuevo por USA. Las guerras en las fronteras rusas empezaron entonces a obedecer a un patrón de desestabilización que se consolida con el golpe de estado contra el gobierno prorruso en Ucrania. El incumplimiento de lo pactado con Gorbachov sobre la no extensión de la OTAN hacia las fronteras rusas y la posible anexión de Ucrania a la OTAN configuraron un escenario insoportable para la Rusia de Putin.
Después de estabilizar la situación en Siria, Putin siente que puede enfrentar una guerra indirecta contra el bloque occidental en territorio ucraniano, no solo para tomar el Donbass, sino toda la franja costera del mar negro hasta la región separatista prorrusa de Transnistria en Moldavia. Con referendos de autodeterminación Rusia irá anexando territorios mientras logra el objetivo, desestabilizar al gobierno ucraniano, ganar la guerra e instalar un gobierno favorable a sus intereses.
Buscando a Serguei siento emociones encontradas, en las noches de insomnio repaso las noticias de la guerra y recorro de memoria los caminos al borde de los trigales, que van al bosque de los lagos de Ucrania, rebuscando la paz de los otros, desde mi propio país en guerra.