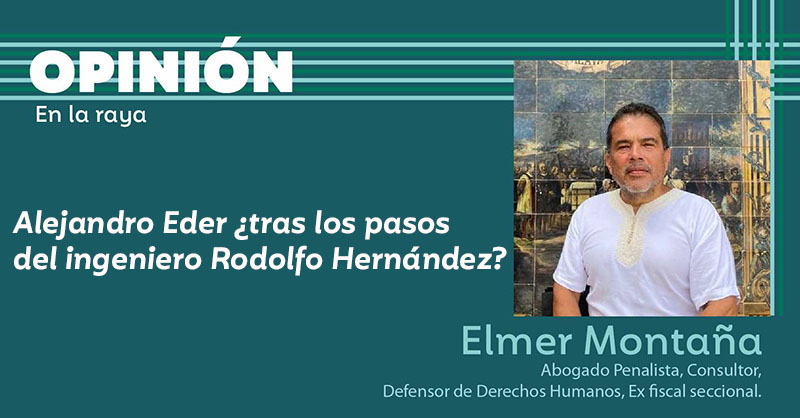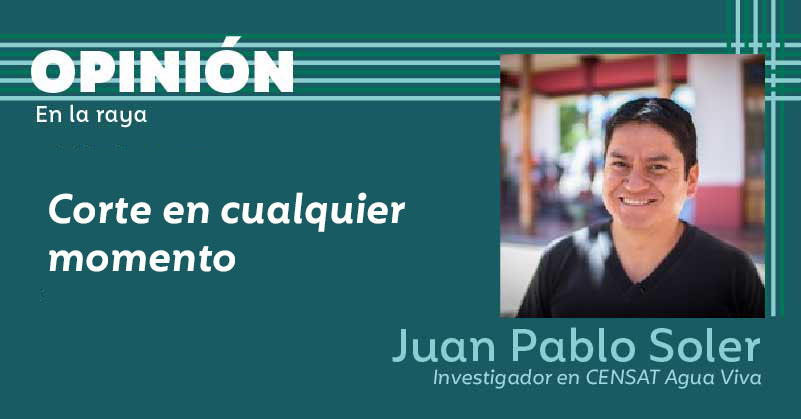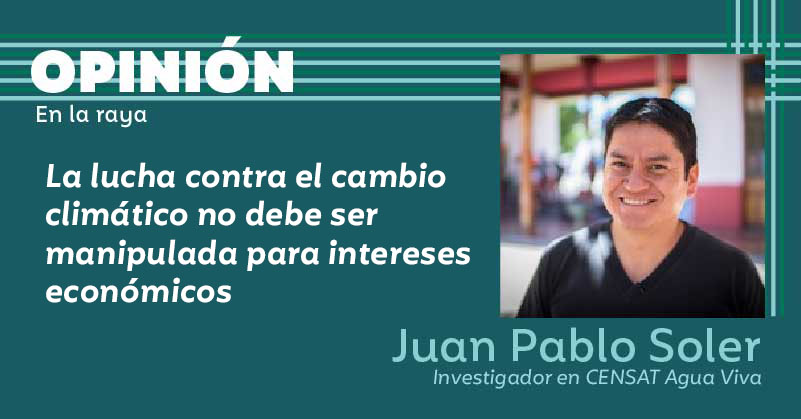Por: Alejandro Mantilla Q.
Noam Chomsky y Javier Milei defienden valores políticos antagónicos, pero a los dos se les define con el mismo apelativo: libertarios. Cuando el pasado 18 de junio circuló el falso rumor sobre el fallecimiento del lingüista y filósofo norteamericano, varios portales de noticias publicaron titulares que aludían al carácter libertario de Chomsky. Confieso que me sorprendió ver respuestas de personas cultivadas, informadas, que rechazaron los titulares con comentarios del tipo: “Chomsky, no es un libertario, por favor infórmense”. Me temo que tales respuestas no eran el testimonio de un desconocimiento de los usos de un concepto cuyo contenido está en disputa, sino la señal de una derrota semántica.
Hasta hace muy poco, el uso más corriente de ‘libertario’ en América Latina y Europa se derivaba de la tradición anarquista, la de Mijaíl Bakunin, Piotr Kropotkin, Errico Malatesta, Emma Goldman o Federica Montseny. Este programa libertario es abiertamente anticapitalista, propugna por la abolición de los gobiernos y los Estados, se enfrenta contra todas las expresiones de autoritarismo, considera que la libertad individual se funde con la solidaridad colectiva y el apoyo mutuo, defiende que la observación de la naturaleza puede aportar claves para el diseño de la sociedad, valora el conocimiento local por encima de los saberes oficiales e impulsa la educación como estrategia antiautoritaria. También plantea que los cambios sociales no deben forjarse “desde arriba”, ni deben depender de los liderazgos individuales o de los gobernantes, sino que se activan a partir de la vida cotidiana, en especial gracias a estrategias de autogestión, un aspecto que ha acercado a les anarquistas con algunas corrientes del punk, el feminismo y el antiespecismo.
En Estados Unidos, economistas como Murray Rothbard propusieron una fusión entre los planteamientos de la escuela austriaca de economía, el monetarismo de la escuela de Chicago y el ultraindividualismo del liberalismo clásico. Mientras algunos liberales consideran que el Estado es un mal necesario y que el mejor diseño institucional debe partir de un Estado pequeño que no amenace la libertad individual y la propiedad privada, estos libertarianos dieron un paso adicional, pues a la desconfianza liberal frente al gobierno, le añadieron una férrea defensa del libre mercado y la empresa privada. Así el término ‘libertario’ se convirtió en el indicador de toda oposición a las iniciativas de regulación del capital, de imponer normas a los empresarios, o de gravar con impuestos a las grandes fortunas.
A mi juicio, hay tres diferencias entre estos libertarianos y otras vertientes del neoliberalismo. En primer lugar, los libertarianos son más enfáticos en su crítica al quehacer del Estado, en especial frente a sus funciones redistributivas, pues las conciben como un tipo de autoritarismo. Asimismo, se caracterizan por cierta indiferencia moral frente al sufrimiento ajeno; para ellos, las obligaciones morales frente a otros individuos no solo son mínimas, además los esfuerzos para paliar el sufrimiento tienden a agravar los problemas que intentan atacar, no en vano ha sido central el concepto de “propiedad de uno mismo” acuñado por Robert Nozick. Por último, tienden a ser más virulentos en su oposición a los movimientos progresistas, ecologistas, feministas, antirracistas y de defensa de los derechos humanos; no es extraño que, en países como Argentina, Brasil o Colombia, los libertarianos sean negacionistas de los crímenes de la dictadura, que apoyen a los sectores más conservadores de los militares retirados, que se alineen con las corrientes ultramontanas de las iglesias católicas y pentecostales, o que sean escépticos frente a la crisis climática.
Podría decirse que los libertarios de izquierda y los libertarianos de derecha solo coinciden en un aspecto: en su oposición a los gobiernos y su desconfianza frente a la acción estatal. Sin embargo, sus razones morales son antagónicas. Mientras unos defienden la desaparición del Estado para consolidar comunidades autogestionadas con redistribución de la riqueza y solidaridad colectiva, los otros atacan las funciones redistributivas del Estado pues consideran que el egoísmo es un valor social y que las corporaciones más poderosas encarnan el mayor heroísmo de nuestro tiempo.
Aunque en esta columna y en otros escritos me haya propuesto establecer diferencias entre libertarios y libertarianos, creo que estamos perdiendo esa batalla semántica y que en los debates públicos la derecha logró el monopolio del término. Basta hacer una búsqueda rápida en la sección de noticias de Google para ver cómo se está imponiendo el uso promovido por los secuaces de Rothbard, situación más notoria desde la victoria de Milei en las elecciones argentinas.
En La política y el lenguaje inglés, uno de los mejores ensayos del Siglo XX, Orwell alertó sobre los conceptos con significados variables, que en la mayoría de los casos son usados con mayor o menor deshonestidad. Allí también planteó que se “ha de reconocer que el actual caos político está ligado a la decadencia del lenguaje y que quizá se puede aportar alguna mejora empezando por el aspecto verbal”. Vale la pena recordar que la tan mentada “batalla cultural” de la que hablan ciertos agitadores de la derecha es ante todo una batalla moral por el uso de ciertos conceptos y que el movimiento feminista ha dado lecciones cruciales sobre los usos del lenguaje.
Las derrotas sobre los significados son derrotas políticas. Wittgenstein nos enseñó que el lenguaje está entretejido en nuestras formas de vida y en la trama de nuestras actividades. Hoy la ultraderecha avanza porque ha logrado una repolitización de millones de individuos defraudados por los progresismos de baja intensidad y las derechas tradicionales. Repolitizar la vida cotidiana nos obliga a asumir la defensa de nuestros conceptos más valiosos. Uno de esos conceptos es el de ‘libertad’.