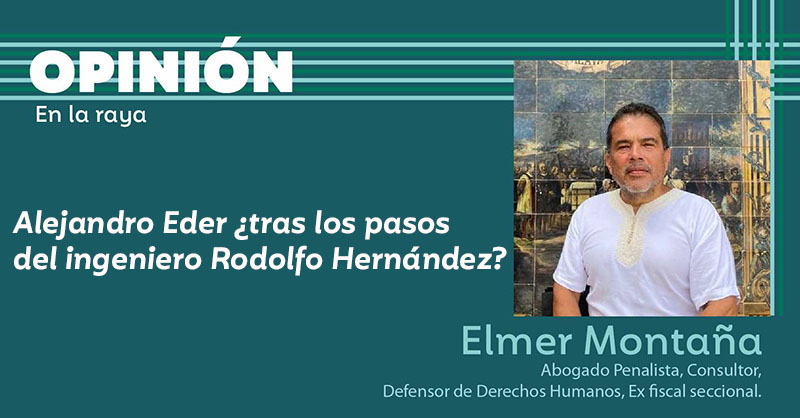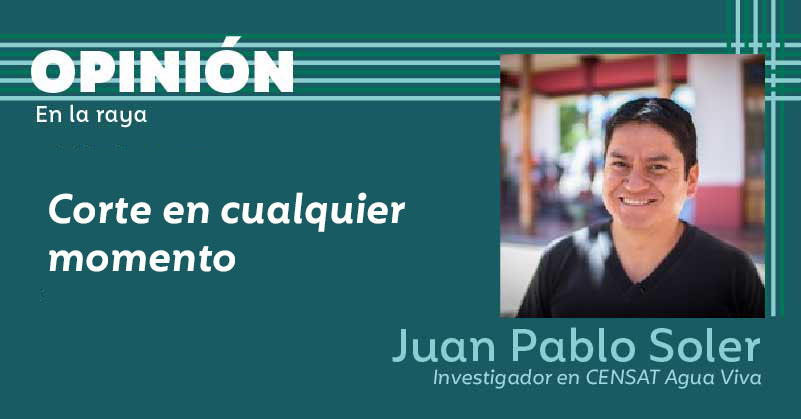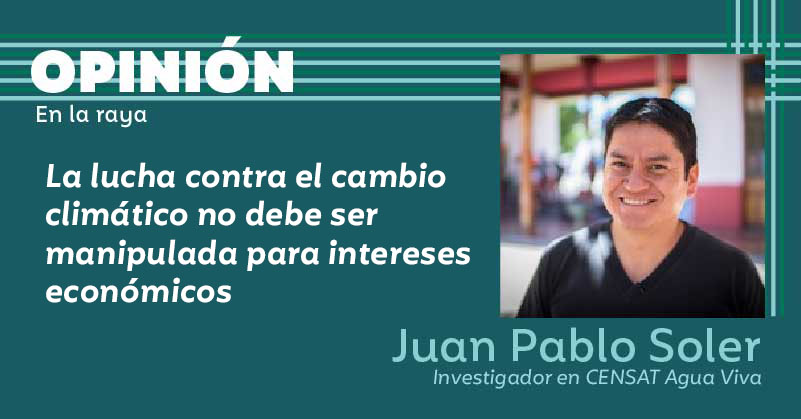Por: Jaime Gómez Alcaraz
Hay palabras que, por su uso reiterado en el lenguaje diplomático, parecen haber perdido peso moral. “Embargo” es una de ellas. Se pronuncia en comunicados oficiales con una asepsia técnica que oculta su verdadera naturaleza: una medida extrema de coerción económica cuyos efectos no recaen, como suele afirmarse, sobre élites gobernantes abstractas, sino sobre cuerpos concretos, vidas cotidianas y trayectorias sociales truncadas. Cuando un embargo se prolonga durante décadas, deja de ser un instrumento de presión política y se convierte en una forma persistente de violencia estructural.
El caso de Cuba no admite ambigüedades temporales ni interpretativas. No estamos ante una medida coyuntural ni ante una respuesta proporcional a una amenaza concreta e inmediata. Estamos frente al sistema de sanciones unilaterales más largo y complejo de la historia contemporánea, sostenido a través de distintas administraciones estadounidenses y reforzado mediante un entramado legal diseñado precisamente para dificultar su desmantelamiento. Seis décadas no son un error de cálculo; son una voluntad política persistente.
Desde una perspectiva de derechos humanos, resulta difícil encontrar justificación ética o jurídica para una política que restringe de manera sistemática el acceso a medicamentos, alimentos, tecnologías, financiamiento y comercio. El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos son claros en un punto fundamental: la población civil no debe ser objeto de castigos, represalias ni medidas que comprometan su supervivencia material. Un embargo prolongado afecta deliberadamente sectores sensibles como la salud, la energía o la alimentación. Cuando una política sabe que produce escasez estructural y, aun así, se mantiene, el problema deja de ser técnico y se vuelve ético.
La defensa habitual de estas sanciones se apoya en un argumento conocido: la necesidad de promover la democracia o castigar conductas consideradas inaceptables por parte de un gobierno. ¡¿De qué democracia están hablando?! Sin embargo, la evidencia empírica acumulada muestra que el embargo no ha logrado los objetivos que los perpetradores habían declarado. No ha producido una transición política según los parámetros exigidos por el poder colonial desde Washington, pero sí ha limitado severamente las capacidades de desarrollo de la sociedad cubana. Insistir en una política fracasada no es firmeza; es obstinación ideológica. ¡Persistir en el embargo a Cuba es un acto criminal!
Autodeterminación y desigualdad en el orden global
El embargo a Cuba no puede comprenderse aisladamente. Forma parte de una arquitectura más amplia de poder global en la que ciertos Estados, con Estados Unidos a la cabeza, se abrogan el derecho de definir qué modelos políticos son legítimos y cuáles deben ser castigados. Este patrón vulnera uno de los principios más antiguos y fundamentales del derecho internacional contemporáneo: la autodeterminación de los pueblos. Dicho principio no implica inmunidad frente a la crítica, pero sí excluye la imposición externa de sufrimiento económico como mecanismo disciplinario.
La desigualdad que atraviesa el sistema internacional se expresa aquí con particular crudeza. Un país con recursos limitados, sometido a restricciones financieras severas, debe enfrentar no solo sus propios desafíos internos, sino un cerco que condiciona casi todas sus relaciones económicas externas. En ese contexto, hablar de “libre elección” o de “responsabilidad exclusiva” del Estado cubano resulta, como mínimo, intelectualmente deshonesto para no hablar de una canalla mentira. La realidad es más compleja y exige una mirada que distinga entre causas internas y condicionamientos externos, sin absolver ni demonizar de manera automática.
Recuerdo una frase que escuché muchas veces en boca de mis abuelos: “no se le pide al que camina con piedras en los zapatos que llegue al mismo tiempo que el que va descalzo por un camino limpio”. La metáfora es sencilla, pero profundamente política. Cuba ha caminado durante décadas con piedras impuestas desde fuera, mientras se le exige competir, reformarse y prosperar bajo reglas que no controla. Reconocer esto no implica negar errores internos, ineficiencias o decisiones discutibles. Implica, simplemente, asumir que el punto de partida no es neutral.
La aplicación extraterritorial del embargo, especialmente a través de legislaciones que sancionan a terceros países o empresas por comerciar con Cuba, constituye además una violación directa del principio de soberanía estatal. Cuando Estados Unidos castiga a otros por mantener relaciones comerciales legítimas con un tercero, en este caso Cuba, erosiona las bases mismas del orden jurídico internacional que dice defender. El mensaje implícito es claro: el derecho internacional es vinculante solo cuando no contradice los intereses del poder hegemónico.
Un llamado ético frente a la normalización del daño
Lo que resulta más inquietante no es solo la existencia del embargo, sino su normalización. Generaciones enteras han crecido con la idea de que es algo dado, casi natural, un elemento fijo del paisaje político. Esa naturalización es peligrosa, porque anestesia la sensibilidad moral. Nos acostumbramos a que en Cuba falten insumos médicos, a que se paralicen proyectos científicos, a que la precariedad energética se convierta en rutina. Y en ese acostumbramiento, el daño se vuelve invisible o al menos pretende invisibilizarse.
Resulta especialmente problemático que esta política sea promovida por un Estado que ha intervenido militarmente en múltiples regiones del mundo, la mayoría de las veces al margen del derecho internacional y con consecuencias devastadoras para poblaciones civiles. La selectividad moral con la que se invocan principios como la seguridad nacional o la lucha contra el terrorismo (otro concepto problemático) revela una jerarquía implícita de vidas y sufrimientos. Algunas violaciones se sancionan con dureza; otras se justifican o se olvidan.
Calificar el embargo a Cuba como criminal no es una consigna retórica. Es una valoración normativa basada en el daño previsible, prolongado y masivo que produce sobre una población civil. Cuando una política sabe que genera sufrimiento indiscriminado y, aun así, se mantiene, cruza un umbral ético que no puede ignorarse. La responsabilidad no es solo del Estado que la impone, sino también de quienes la promueven o la toleran en silencio.
Por eso, el llamado no es únicamente a Estados o gobiernos, sino a la sociedad civil global, a las academias, a los movimientos sociales, a los partidos políticos democráticos y a las conciencias individuales. Movilizarse por Cuba no significa adherir a un modelo político específico, sino defender un principio universal: ningún pueblo debe ser castigado por decidir su propio camino. Oponerse al embargo es, en última instancia, oponerse a la idea de que el hambre, la enfermedad o el atraso forzado puedan ser instrumentos legítimos de política exterior.
El derecho internacional, al que el señor Trump pretende destruir, necesita ser defendido también desde la ética cotidiana. No desde una neutralidad cómoda, sino desde una crítica informada y humana. Cuba no necesita caridad ni tutelaje moral; necesita que se le retire el pie del cuello. Defender el fin del embargo no es un gesto ideológico, es un acto mínimo de decencia política. Y el silencio del mundo, frente a este castigo prolongado y premeditado, no es neutralidad: es complicidad. Si aún creemos en la dignidad humana como principio universal, entonces ha llegado el momento de decirlo sin rodeos: el embargo debe terminar, ahora, y sin condiciones.