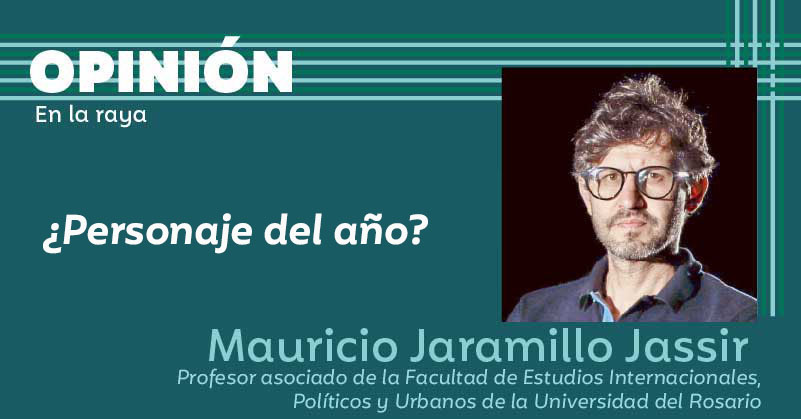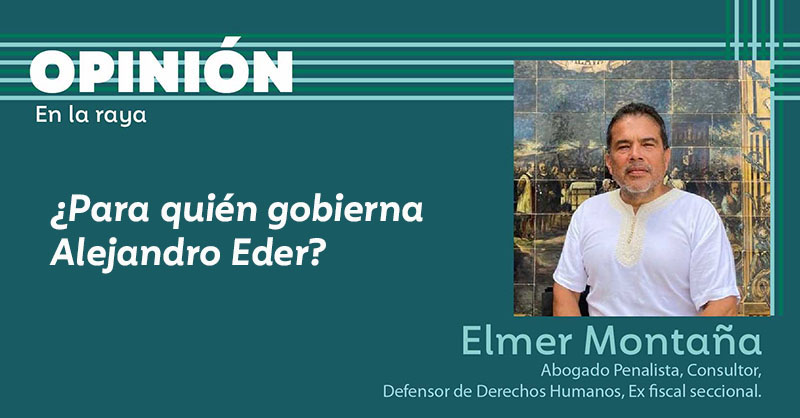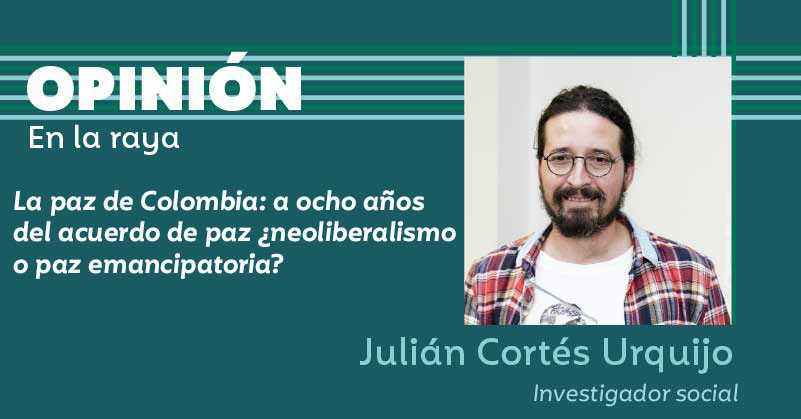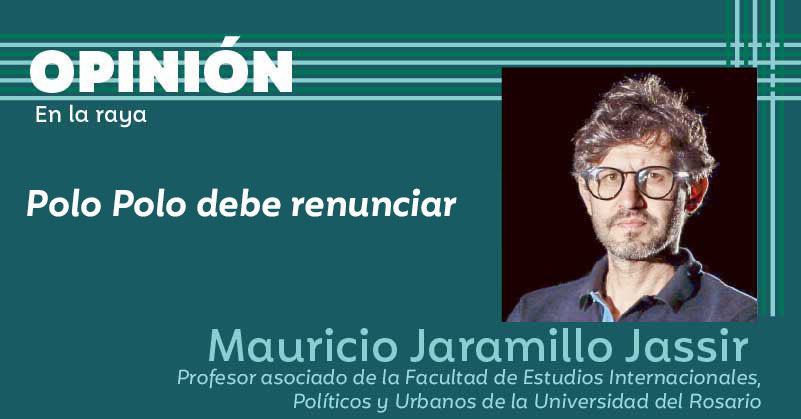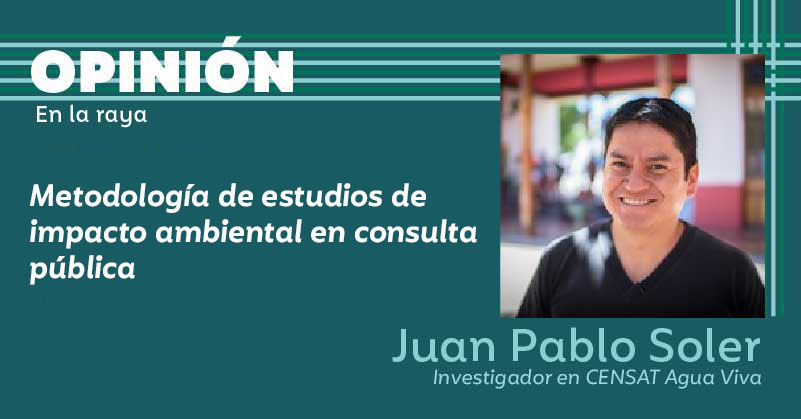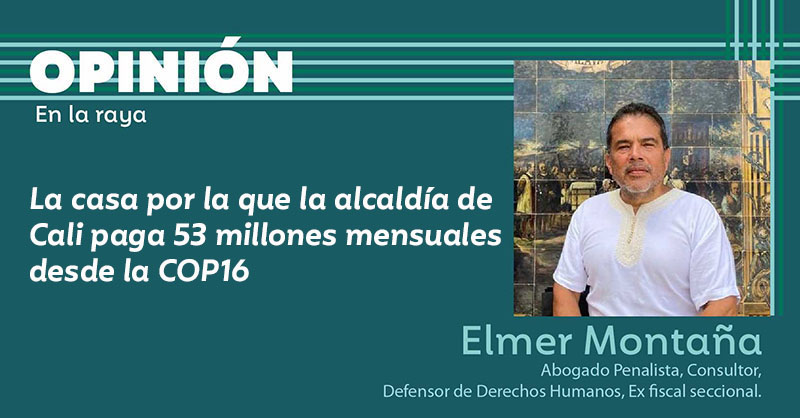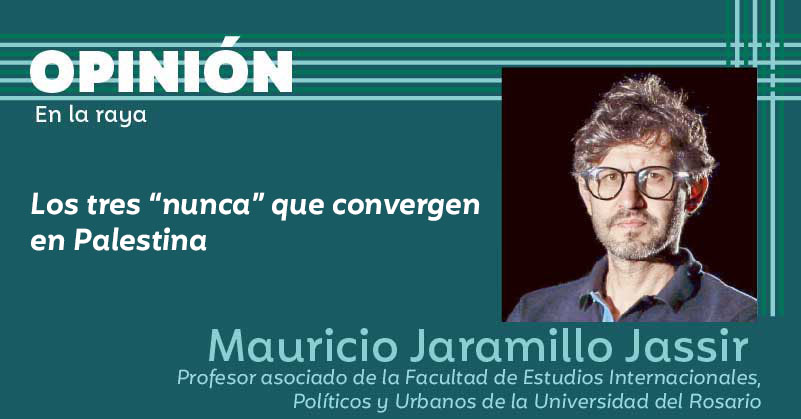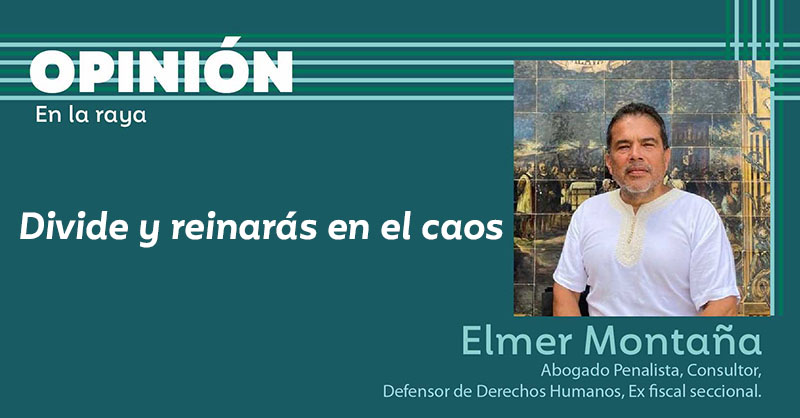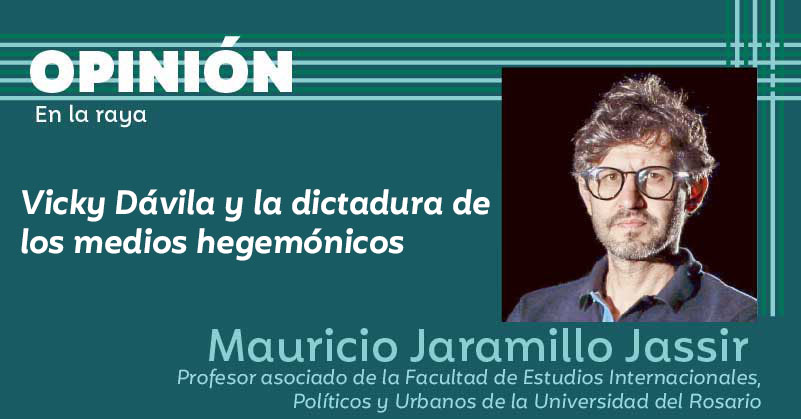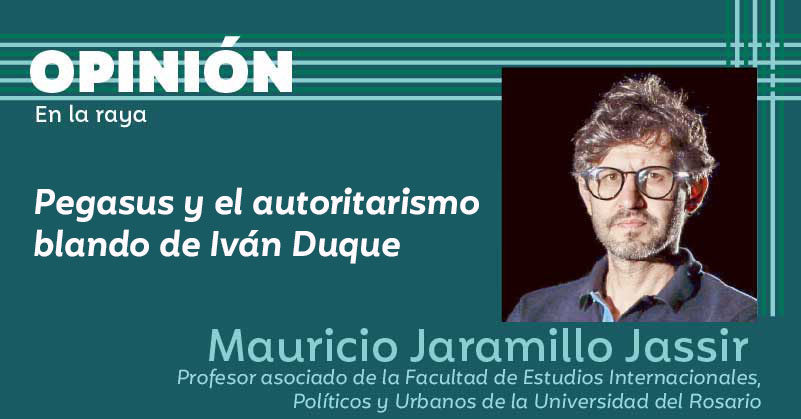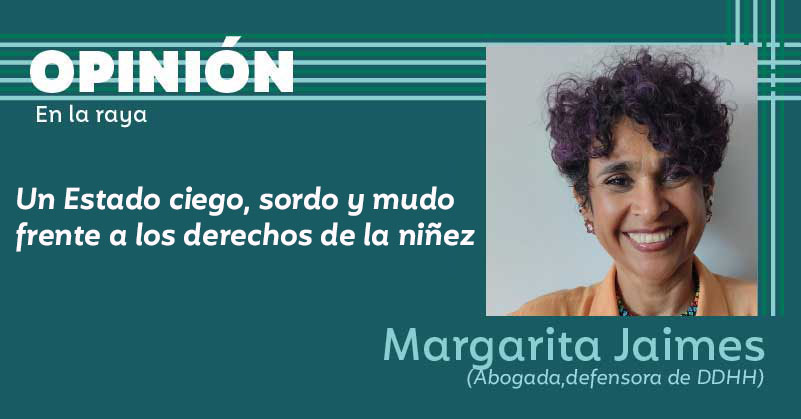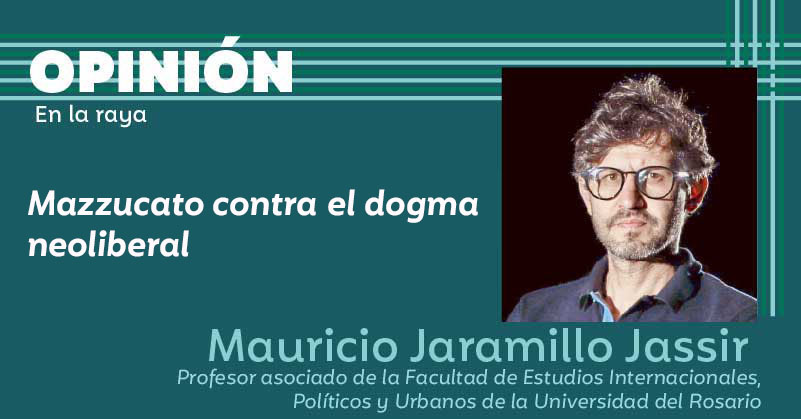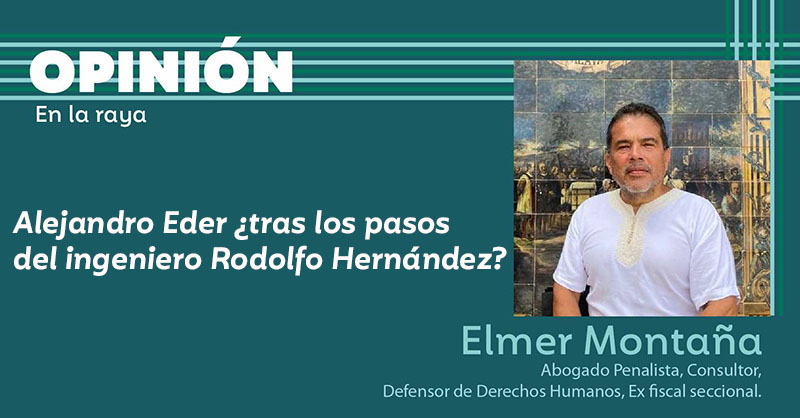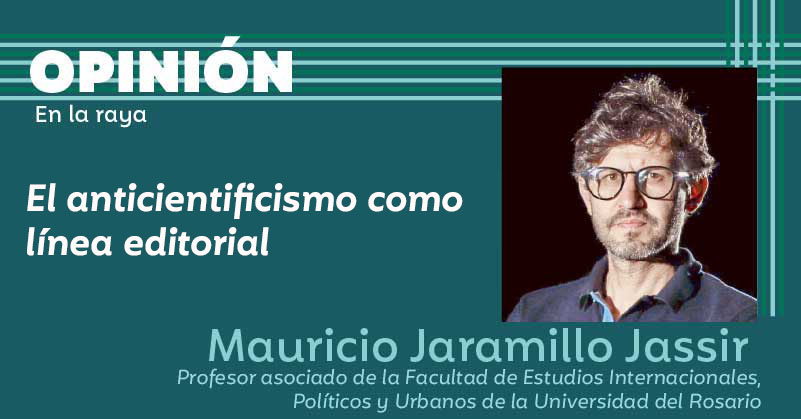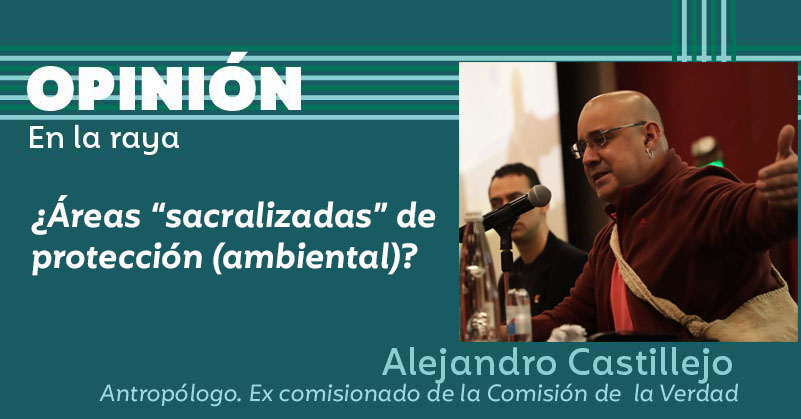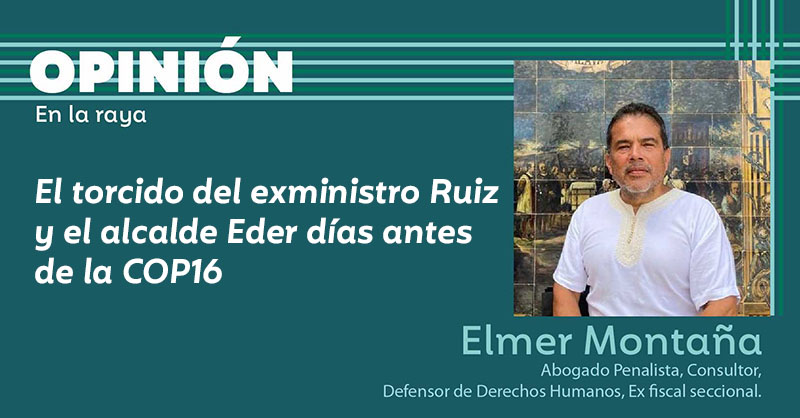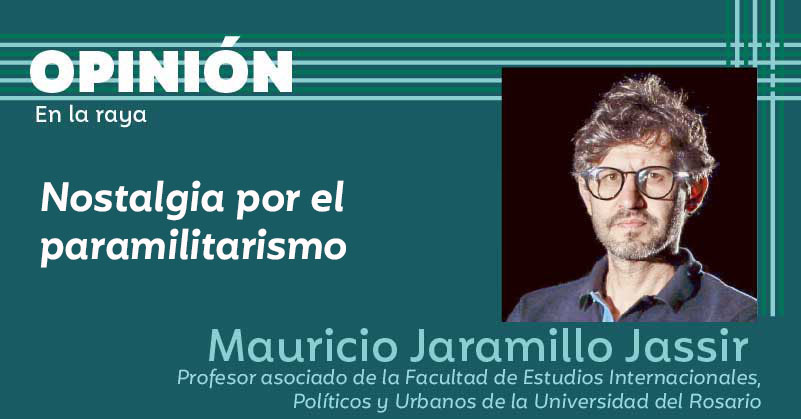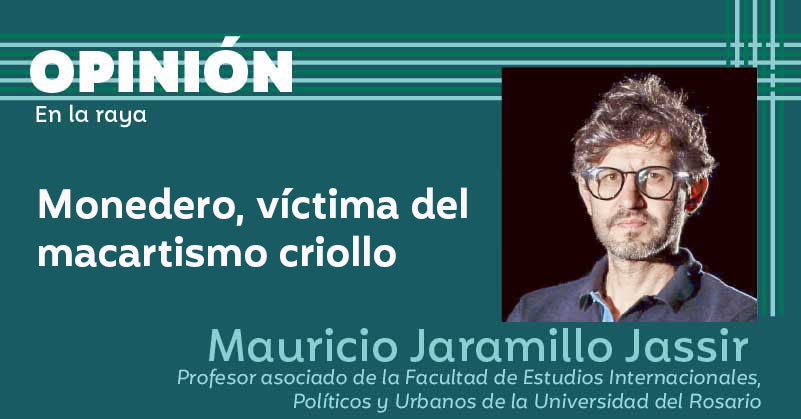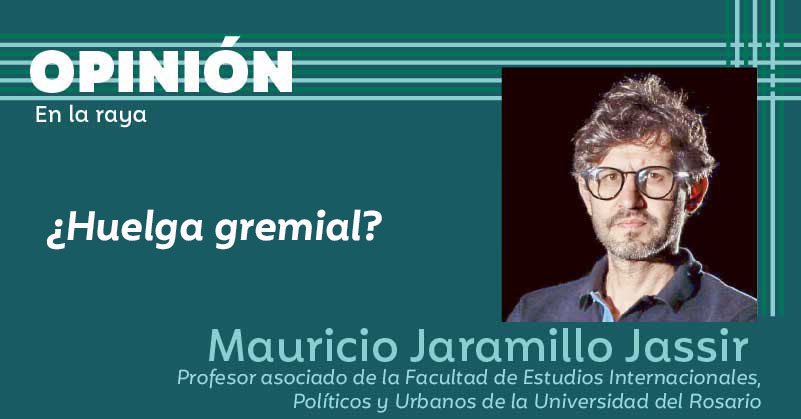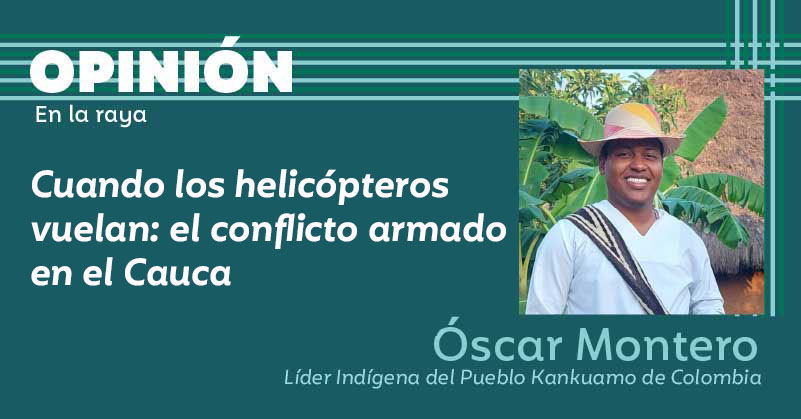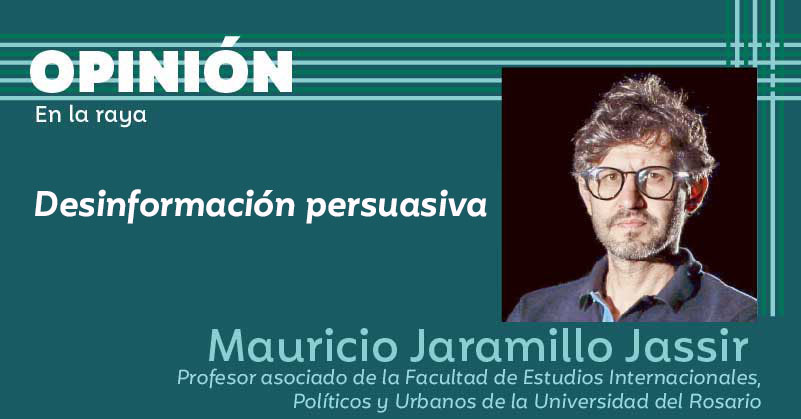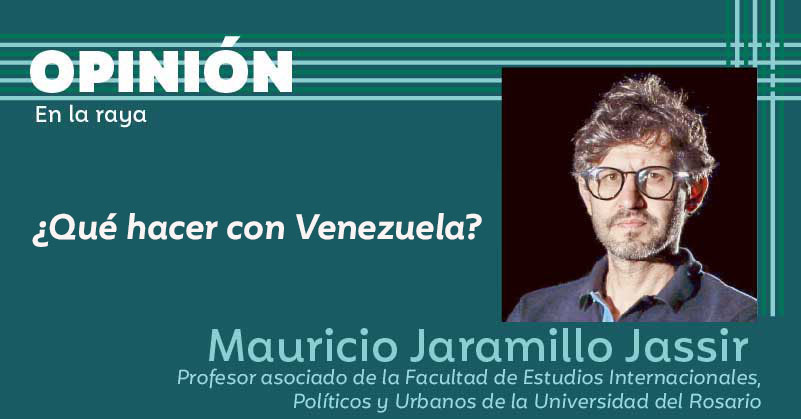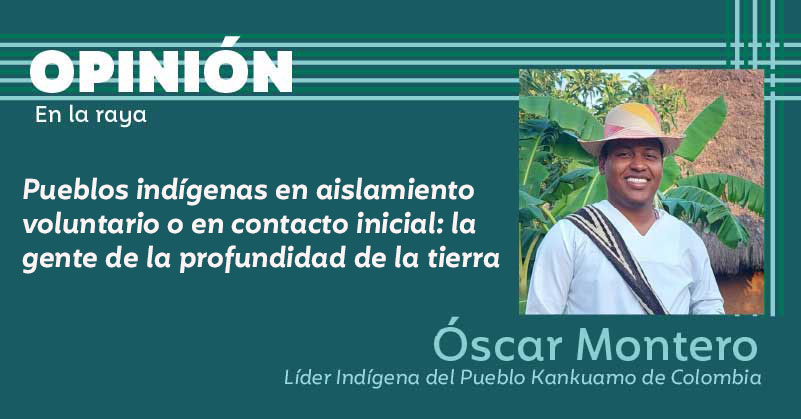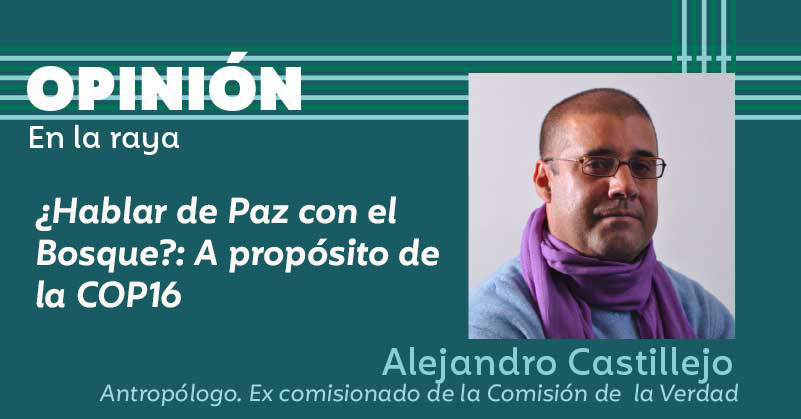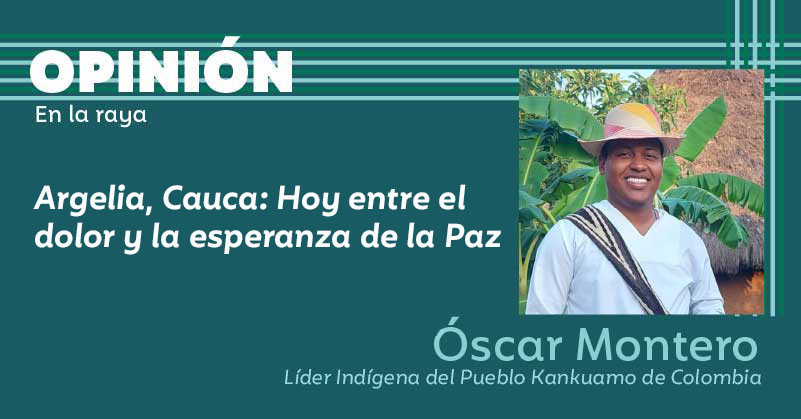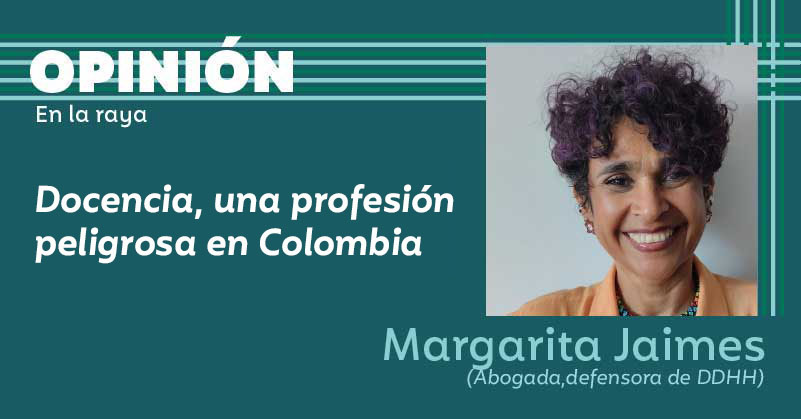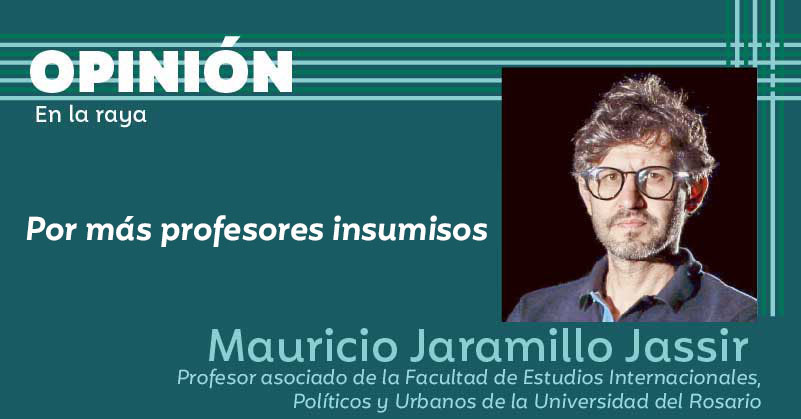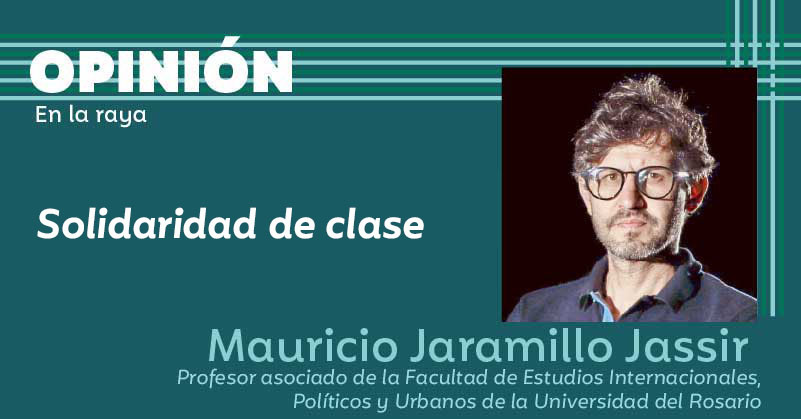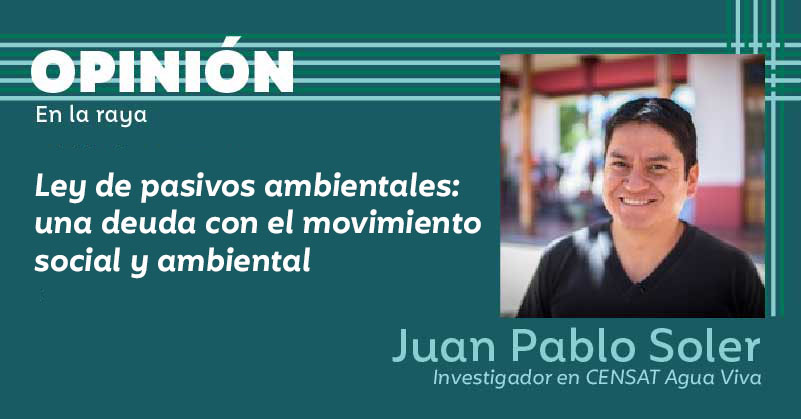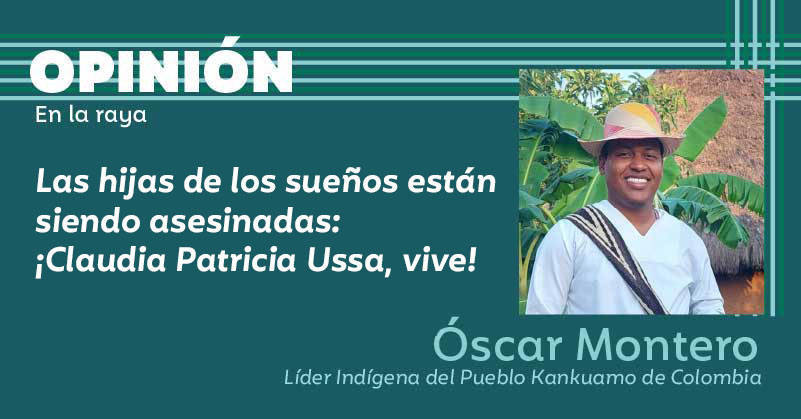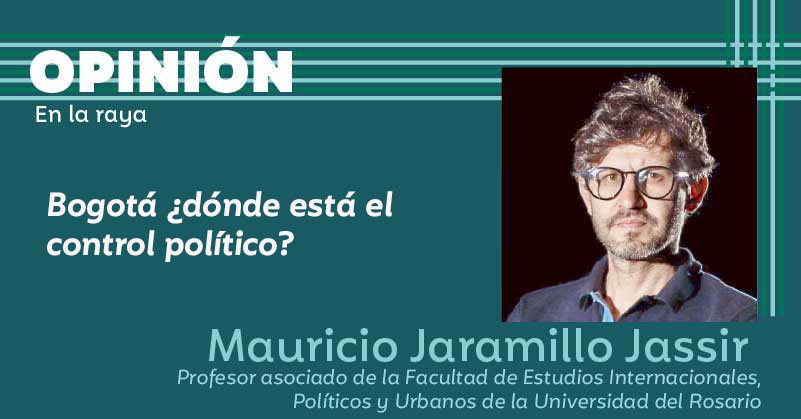Por: Juan Guillermo Romero Sequea
Montes de María ha sido tierra de resistencia, de luchas silenciosas y de esperanzas que se niegan a morir. Sin embargo, también ha sido territorio de dolor, marcado por el conflicto armado que arrebató vidas, sueños y dejó cicatrices profundas en su gente. Masacres como la de El Salado en el 2000, donde fueron asesinadas más de 60 personas, y Chengue en el 2001, con al menos 27 víctimas fatales, aún resuenan en la memoria de las comunidades (información obtenida del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH). La guerra dejó a su paso más de 200.000 desplazados en la región, según datos de la Unidad para las Víctimas.
Cuando se firmó el Acuerdo de Paz en 2016, muchos en Montes de María sintieron un alivio. Se pensó que la guerra por fin daría tregua y que la vida empezaría a florecer sin miedo. Pero la realidad es más compleja. El posconflicto ha traído retos inmensos: grupos armados que se reconfiguran, una implementación lenta de los acuerdos y una sensación de abandono que no desaparece. La paz no se decreta, se construye, y en esta región la construcción ha sido cuesta arriba.
En medio de este panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha abierto una puerta hacia la justicia transicional. Pero no es una justicia cualquiera, es una justicia que busca sanar, que intenta dignificar a quienes han sufrido, que quiere darle rostro y voz a quienes por años han sido invisibilizados. La JEP ha impulsado la búsqueda de la verdad y la reparación en Montes de María a través de proyectos restaurativos, diseñados en el marco de concilios sobre justicia reparadora, espacios donde las comunidades, actores de justicia transicional y las víctimas del conflicto han dialogado para construir propuestas que respondan a las necesidades del territorio.
El Espacio Regional de Construcción de Paz de los Montes de María (ERCPMM) ha sido clave en esta apuesta. Esta red, que nació hace ocho años, ha trabajado incansablemente para conectar comunidades, analizar el contexto y proponer soluciones desde la gente, desde la tierra, desde la memoria. No solo han impulsado proyectos restaurativos con contenido transformador, sino que han sido puente entre las comunidades y el Estado, entre las víctimas y quienes tienen el deber de responder por lo ocurrido.
Uno de los pasos más valientes que se han dado en la región ha sido el de los encuentros restaurativos, realizados en el marco del Festival de la Reconciliación de los Montes de María. En estos espacios, víctimas y excombatientes se han sentado frente a frente, con el dolor a flor de piel, pero también con la convicción de que es posible reconstruir. No se trata de olvidar, porque olvidar sería traicionar la historia. Se trata de transformar el dolor en fuerza, en dignidad, en posibilidades de un futuro distinto. Estos procesos no han sido fáciles, pero han demostrado que la verdad puede aliviar y que la reconciliación no es un cuento de hadas, sino una necesidad real para sanar.
Pero la paz no solo se construye con verdad y justicia. Se construye con oportunidades, con acceso a educación, con tierras para trabajar, con un Estado presente que no llegue solo cuando la violencia estalla. Montes de María necesita que la implementación de la paz no sea solo un discurso, sino una realidad palpable en cada comunidad, en cada vereda, en cada rostro que aún espera respuestas.
La justicia restaurativa en Montes de María ha demostrado que hay caminos posibles para cerrar heridas, pero el reto es enorme. La memoria sigue viva, y con ella, la esperanza de que algún día esta región sea recordada no por sus tragedias, sino por su capacidad de renacer. Porque si algo ha demostrado esta tierra, es que no importa cuántas veces la hayan querido silenciar, siempre habrá quienes sigan luchando por un futuro mejor.