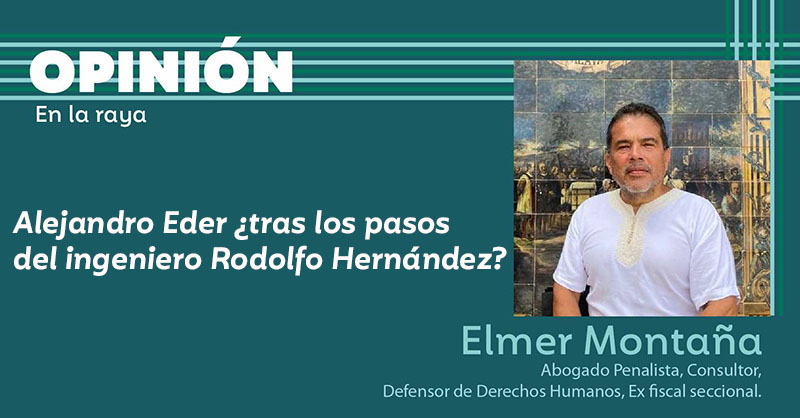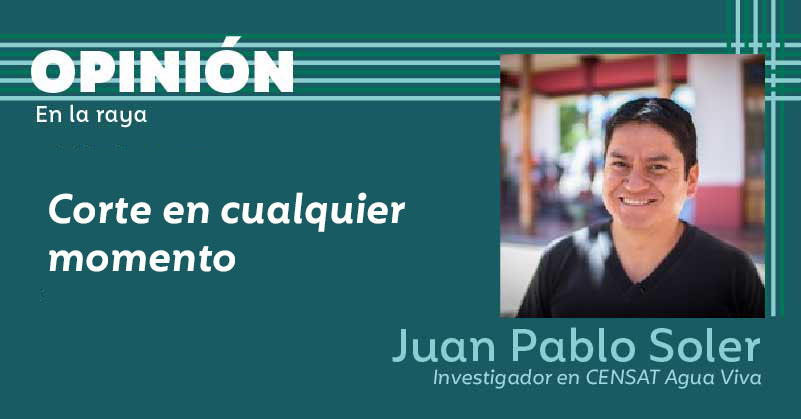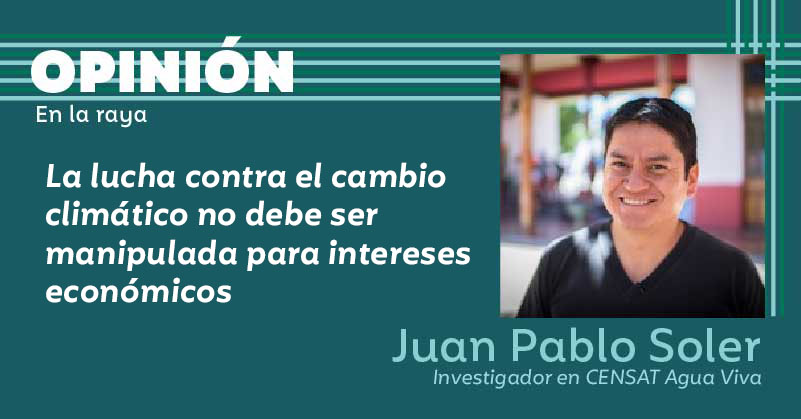Por: Mauricio Jaramillo Jassir
La crisis política venezolana despierta todo tipo de sensibilidades en Colombia. Con el dramático y suspensivo desenlace de los comicios del domingo pasado no son pocas las voces que le exigen a la comunidad internacional una reacción más enérgica. Se trata de rescatar en la medida de lo posible un proceso electoral plagado de contradicciones y donde el oficialismo parece dispuesto a sacrificar lo que había sido base del proceso histórico: la decisión del constituyente primario, y con ello, erosionar como nunca en cuarto siglo de chavismo la soberanía popular.
Las reacciones en Colombia incluyen la cacería de brujas a quienes de manera justificada y formada apuntaban a un sistema electoral que desde el punto de vista tecnológico ofrecía garantías. Ahora bien, decir que el sistema venezolano es el mejor del mundo es, desde todo punto de vista, desproporcionado. En esta búsqueda insaciable por responsabilizar al progresismo colombiano de la tragedia que aqueja a Venezuela, aparecen quienes exigen una confrontación directa con Nicolás Maduro y en los casos más extremos que el país se una al grupo de naciones que han reconocido precipitadamente a Edmundo González Urrutia (opositor) como presidente. Esto último -aunque sea impopular plantearlo en las actuales circunstancias- significa repetir el error de imponer un presidente desde afuera. Claro está a diferencia de Juan Guaidó que era solamente cabeza de la Asamblea Nacional (congreso en Colombia) y no había sido elegido por el pueblo para ser presidente, en el caso de González Urrutia al menos se presume que su poder provendría de una elección directa. Aun así, y sin pruebas fehacientes de su victoria acompañadas del reconocimiento de sectores del chavismo será difícil, por no decir imposible, que se concrete su mandato y se produzca la tan anhelada alternación que, en todo caso, no puede ser a la fuerza, ni decidida en el exterior.
Se entiende así la extrema cautela con la que los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia y México se han movido. Equiparar la prudencia con la que han actuado Petro y Murillo con simpatía ideológica con Maduro es una estrategia demagógica para sacar réditos electorales de la crisis venezolana, costumbre de vieja data de los sectores más reaccionarios del continente. La derecha colombiana es consciente que la ruptura total con Venezuela la conduciría a un nuevo aislamiento en el que la radicalización del chavismo haría menos posible la transición, cada vez más inaplazable. Ello sentaría las bases para el sueño de la derecha latinoamericana, una intervención militar foránea, escenario catastrófico.
Los mensajes de Murillo con la exigencia de la publicación de actas y el extenso trino de Petro, incluida una alusión a Chávez (necesaria para recordar cuanto se terminó alejando este último tramo del espíritu del proyecto inicial), son mensajes acertados que no sólo se inscriben en los códigos diplomáticos estrechos, sino que tienen un contenido político necesario. La diplomacia por Twitter de Petro tan justificadamente criticada puede surtir efectos positivos. De un lado, deja entrever la incomodidad de un sector significativo del progresismo respecto de la situación venezolana y de otro, descarta cualquier reconocimiento de un nuevo mandato de Maduro que no esté justificado en evidencia empírica trazable, un escenario que hoy parece imposible.
La crisis venezolana no es la de la izquierda, es el desgaste de un proceso político que se alejó de sus orígenes y propósitos iniciales legítimos, para abrazar la idea de una permanencia indefinida en el poder, incompatible con la alternación, requisito sine qua non de la democracia. Corresponde a todos los gobiernos al margen de su condición ideológica pasajera descartar las salidas unilaterales que conduzcan a un bloqueo político indefinido o peor aún a una violencia generalizada que favorecería la perpetuación del autoritarismo.