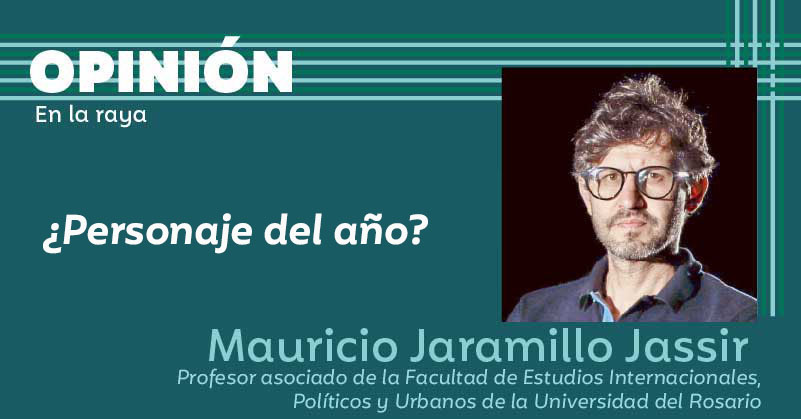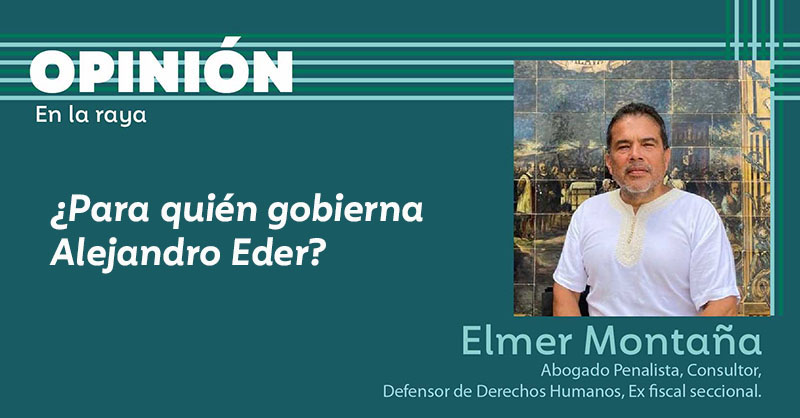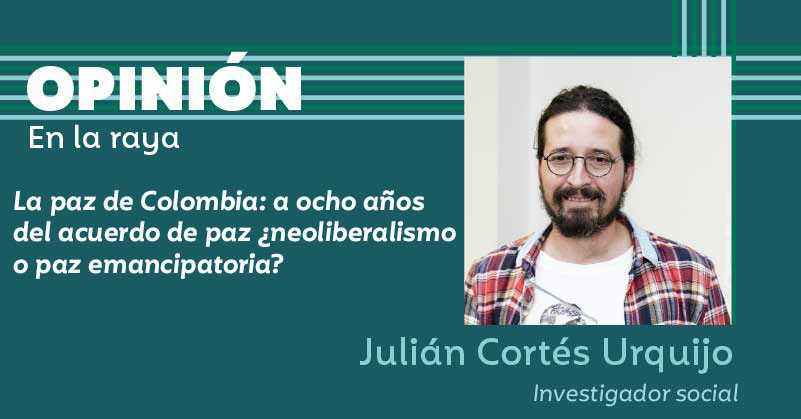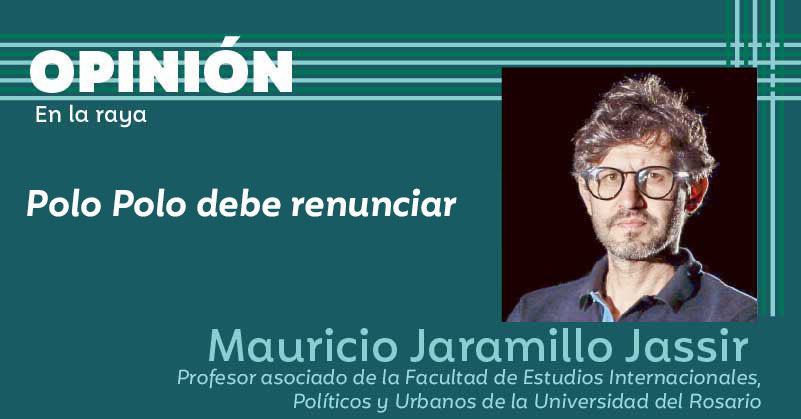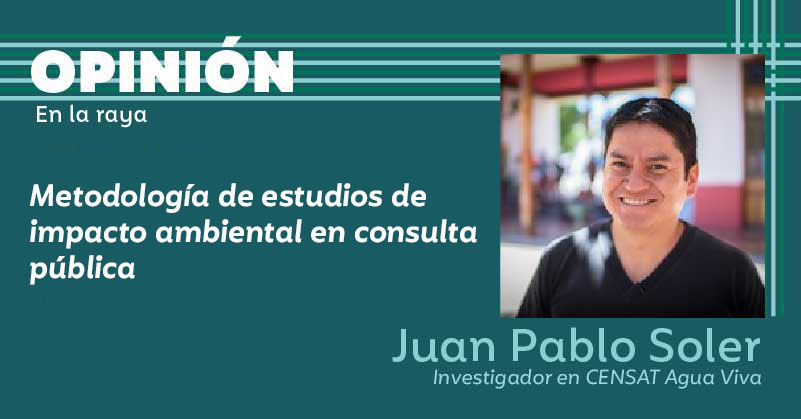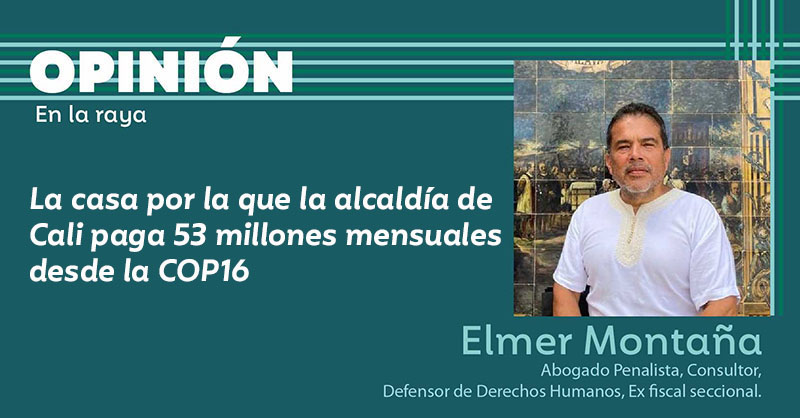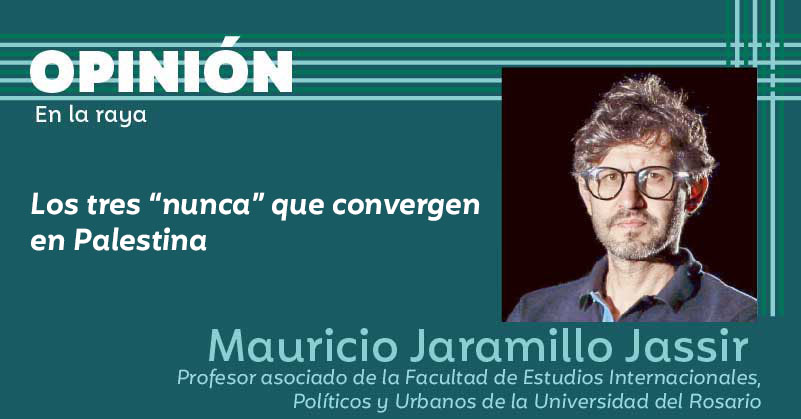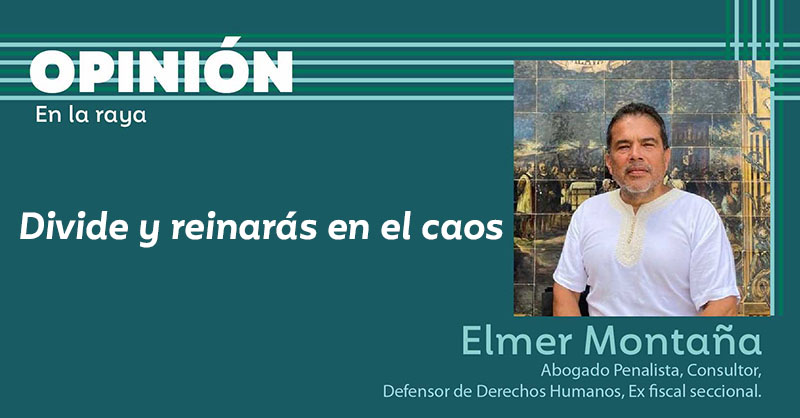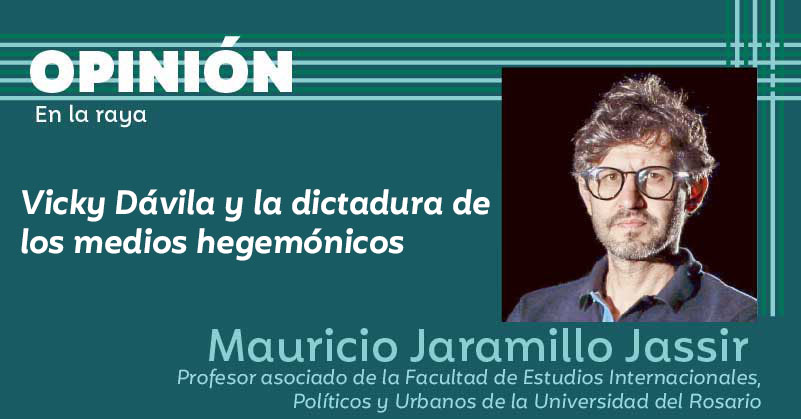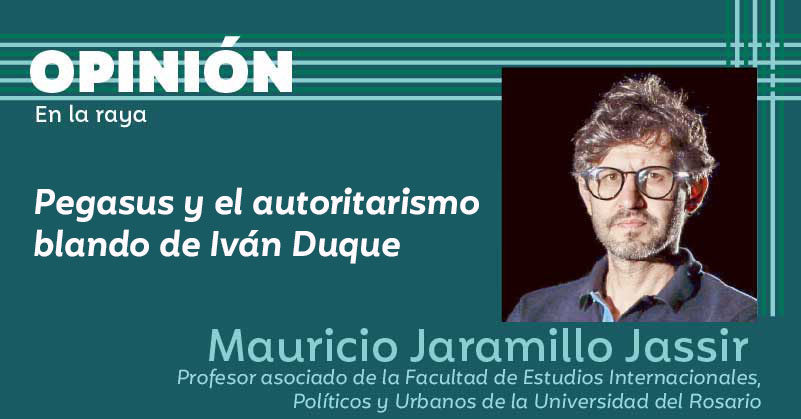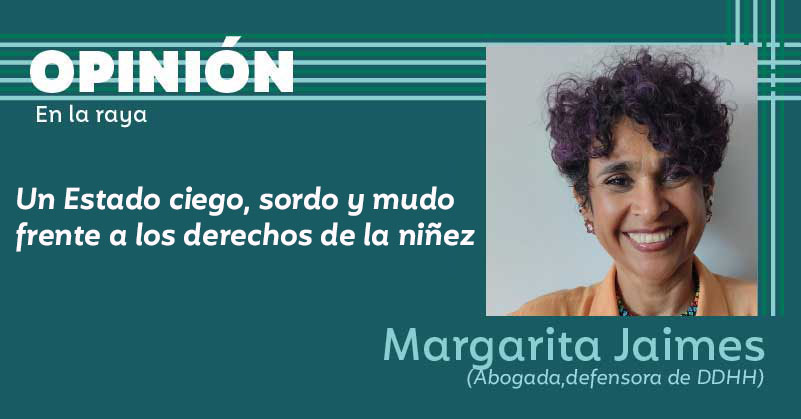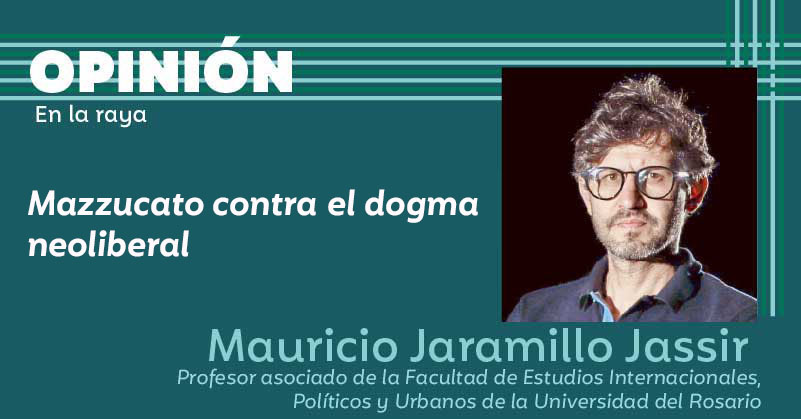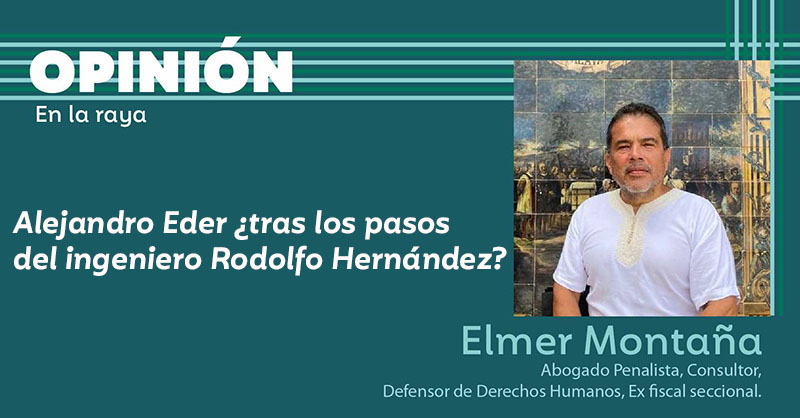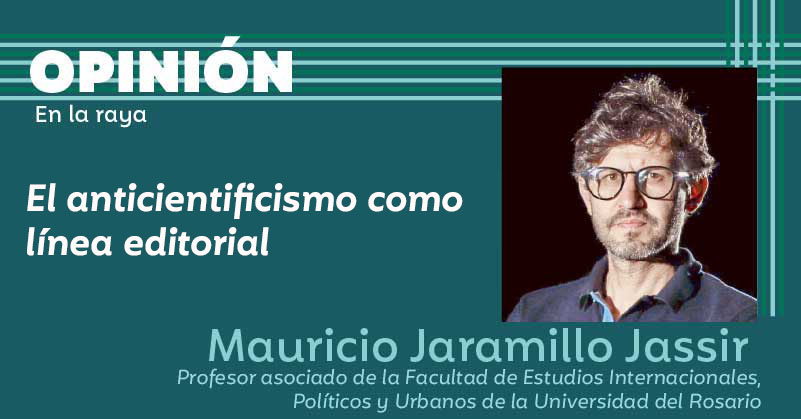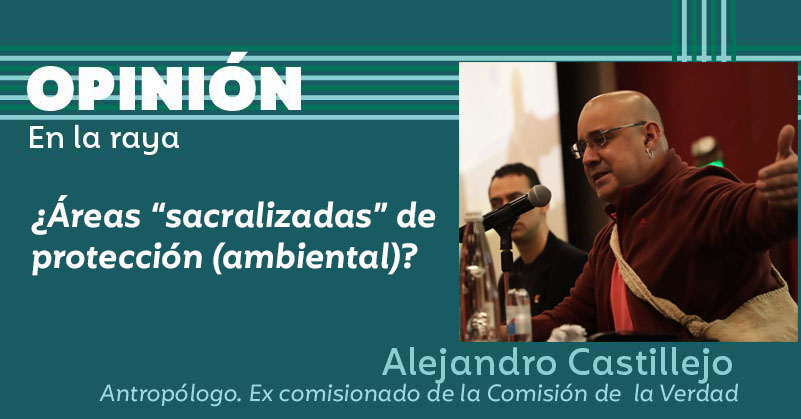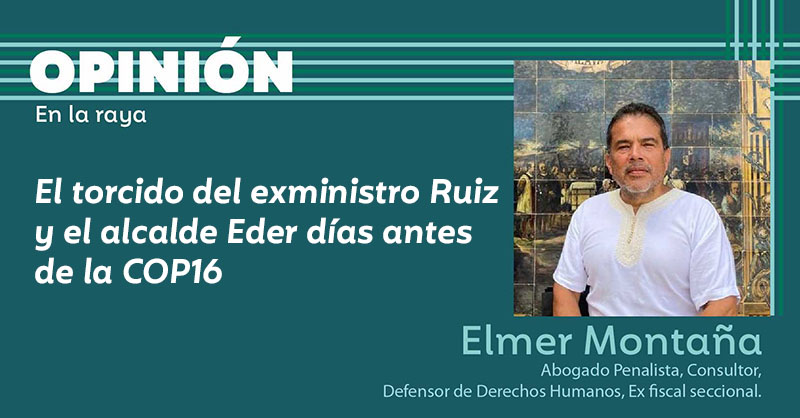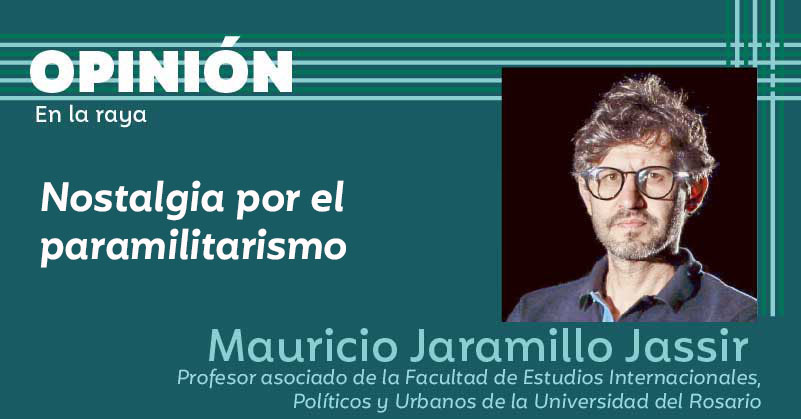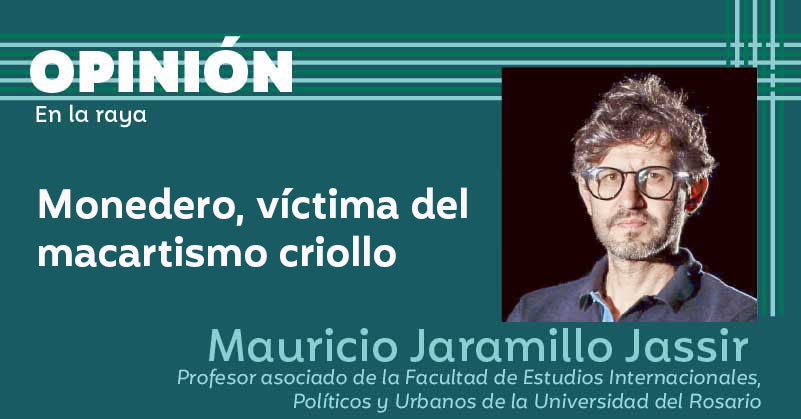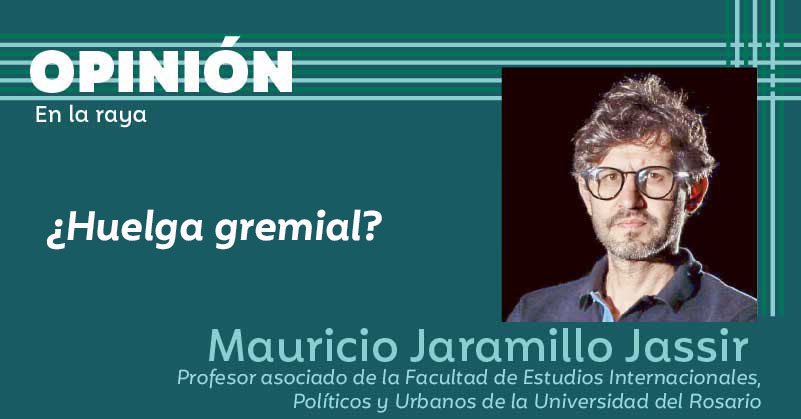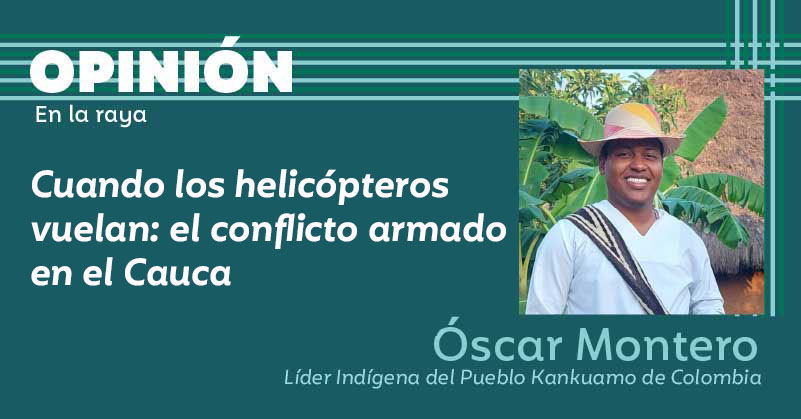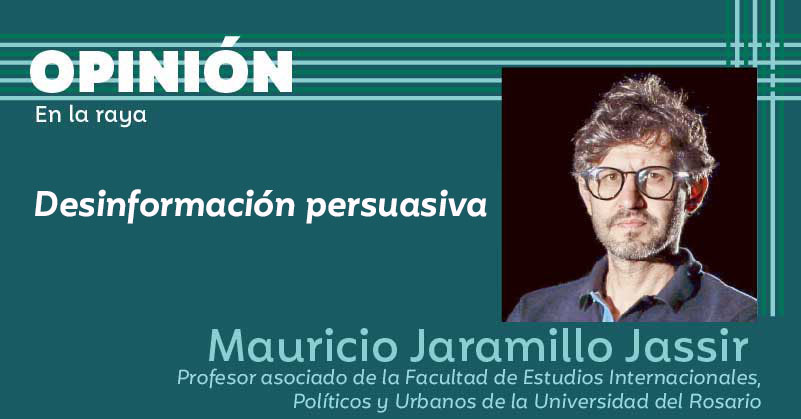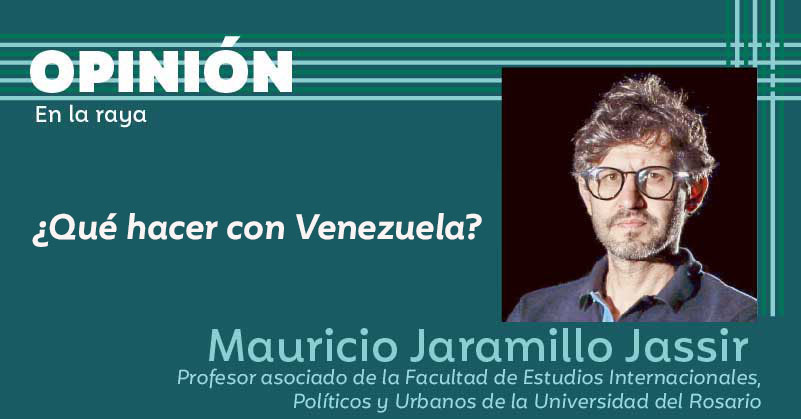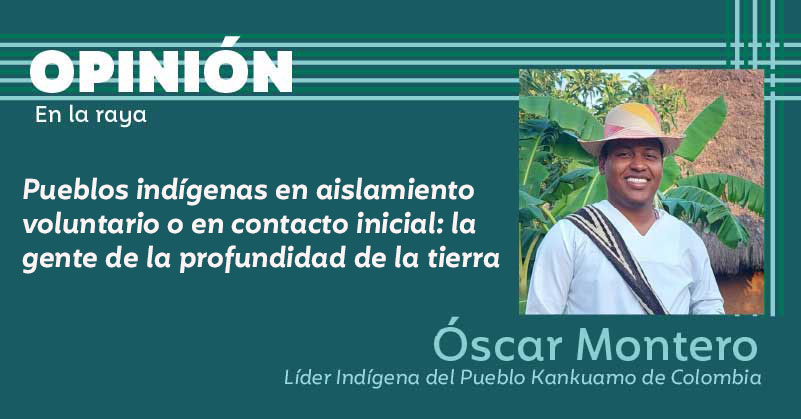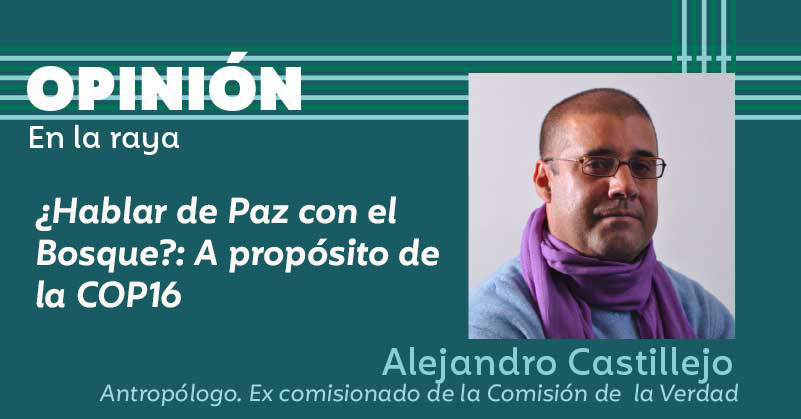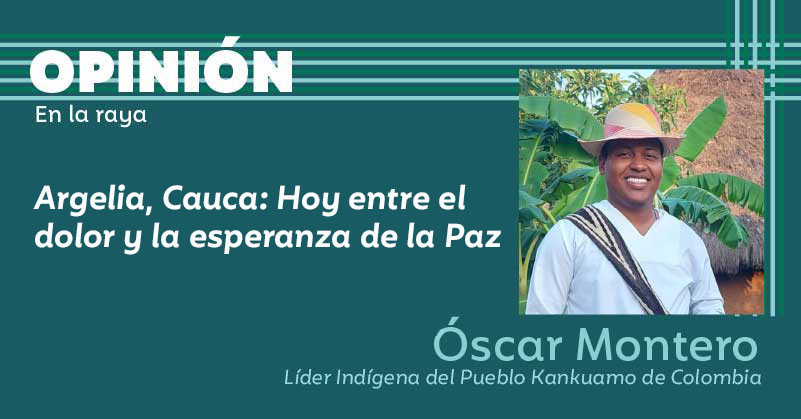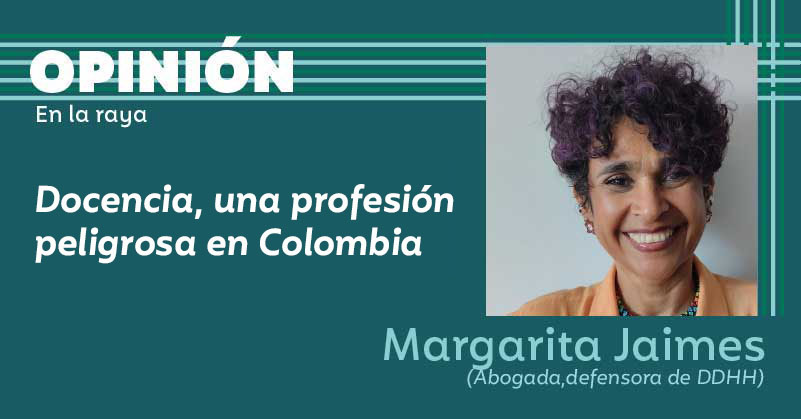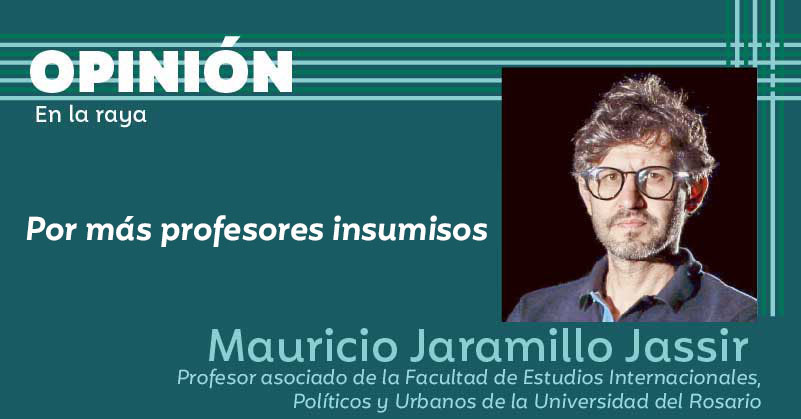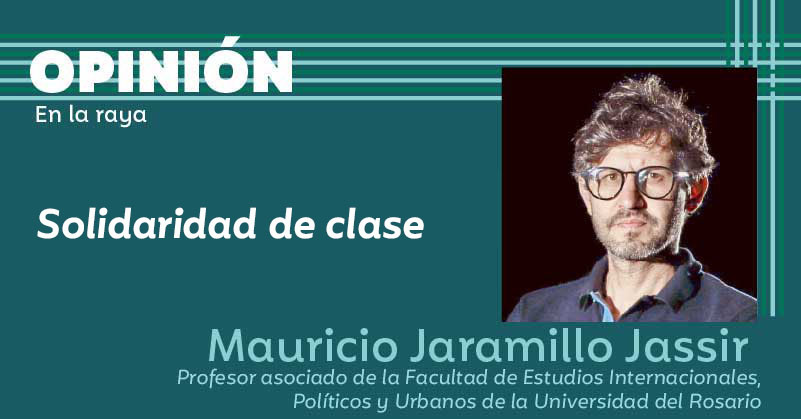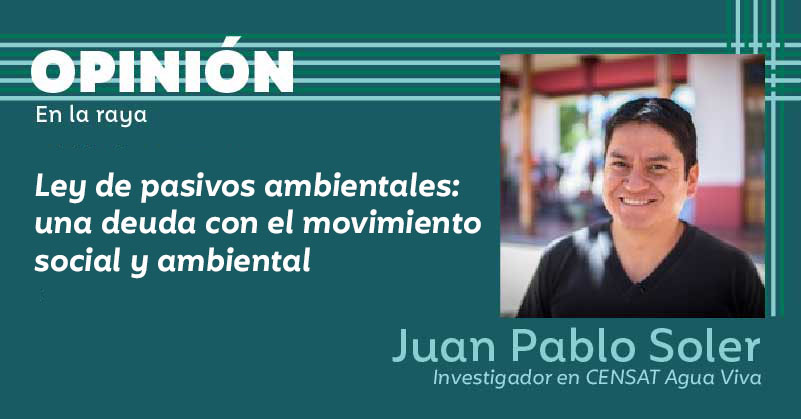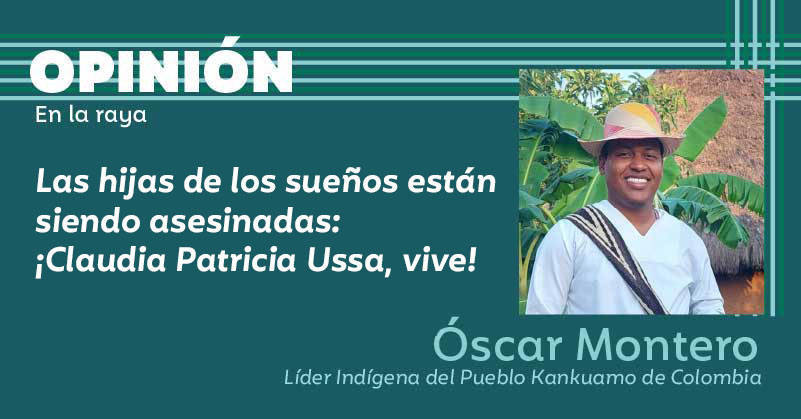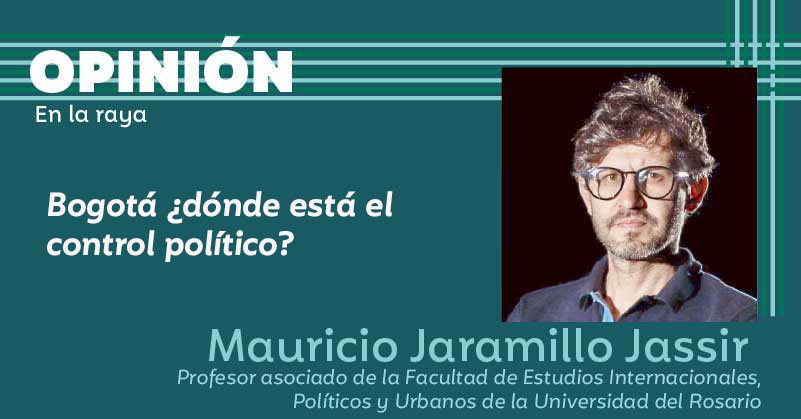Por: Mauricio Chamorro Rosero
En Colombia, la polarización política ha pasado de ser una discusión académica para convertirse en un tema de alarma mediática. Sin embargo, lo que para muchos representa una amenaza para la estabilidad del país, desde una perspectiva más crítica y democrática puede entenderse como la manifestación de una sociedad plural.
Según Giovanni Sartori, la polarización surge cuando hay distancias ideológicas reales en la opinión pública; es decir, cuando existe una ciudadanía que no piensa igual, cuando el consenso no es unánime y cuando las ideas en disputa realmente reflejan proyectos de país antagónicos. En otras palabras, la polarización es inevitable cuando se vive en una sociedad que aspira a ser pluralista.
No obstante, en el discurso dominante, reproducido por muchos medios de comunicación colombianos, la palabra "polarización" se está utilizando para sustentar una narrativa de estigmatización hacia quienes piensan diferente. Este uso reduccionista no solo criminaliza el disenso, sino que niega el valor democrático del conflicto de ideas. De esta forma, se nos ha hecho creer que para convivir pacíficamente debemos pensar igual. Pero no hay nada más peligroso para una democracia que aspirar a la homogeneidad política.
En realidad, la polarización, entendida como la coexistencia de visiones políticas diferentes, representa una de las condiciones para la deliberación democrática. Sin visiones distintas del país no hay debate público, y sin debate público no hay democracia. Pretender eliminar la polarización sería, en el fondo, un intento por silenciar a las voces disidentes, por clausurar el pluralismo y por imponer una verdad única, lo cual nos acercaría peligrosamente al autoritarismo.
Por eso, el desafío no es evitar la polarización, sino tramitarla. No se trata de promover “diálogos para no polarizar” –como están anunciando algunos canales de televisión–, sino de abrir espacios donde las ideas diferentes puedan ser expresadas, conocidas y debatidas. La democracia necesita confrontación de ideas, no cancelación del otro. Y en Colombia, luego de décadas de violencia que sofocaron el disenso, la posibilidad de esta confrontación apenas empieza a emerger.
Durante gran parte del siglo XX y comienzos del XXI, en Colombia no hablábamos de polarización política porque sencillamente no había condiciones para que emerjan proyectos de país alternativos. Las clases dominantes se encargaron de mantener un pacto de exclusión de lo diferente que les permitió mantener el statu quo. Quienes se atrevían a proponer otra visión de futuro, eran silenciados.
Así pues, para las clases dominantes, y los medios de comunicación que están a su servicio, la polarización que vivimos hoy es un problema porque sienten que las voces que se atreven a disentir (y que tienen –al menos en parte– las garantías para hacerlo) representan un peligro para sus privilegios. Estos sectores siempre se beneficiaron de una visión única de país; de ahí que la polarización ha abierto una grieta en el relato dominante y ha permitido que temas trascendentales lleguen al centro del debate público: ¿la salud es un negocio o un derecho? ¿el agua debe mercantilizarse o garantizarse como bien común? ¿el Estado debe estar al servicio del capital o de la dignidad humana?
El mayor legado de la polarización es haber desenmascarado una forma de vida que muchos creían natural e incuestionable. Gracias a la confrontación política, hoy sabemos que otras formas de vivir son posibles y que el debate sobre ellas es legítimo. Defender la polarización, entonces, no es defender el caos ni la violencia, sino apostar por una democracia viva que aporte a la construcción de un país con menos privilegios y más garantías de derechos.