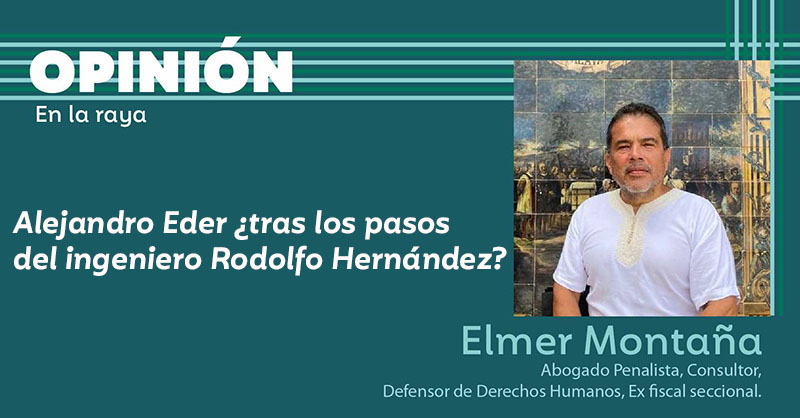Por: Estefania Ciro
“Esta es la edad patente de nuevas invenciones para matar los cuerpos, y para salvar almas, y todas propagadas con la mejor intención”, citaba Graham Greene a Lord Byron en su libro El Americano Impasible, una novela aguda sobre la guerra estadounidense en Vietnam, donde los Estados Unidos persiguieron comunistas y asperjaron más de 8 millones de hectáreas en su Operación Arcoíris con químicos “de todos los colores” para acabar los bosques que protegían a las guerrillas vietnamitas que finalmente los derrotaron.
Después de 21 años del fin de esa guerra, en Colombia la invención de otra buscó “salvar al mundo de las drogas” y curar las almas, pero terminó matando y enfermando campesinas. En una larga duración, renovó la apuesta que desde la masacre de las bananeras venían defendiendo las élites y el gobierno colombiano, que el campesinado era un peligro para sus intereses y tocaba convertirlo en “problema de seguridad nacional”; se justificaba toda violencia sobre este.
En 1996 durante las marchas campesinas cocaleras se abrió un espacio para que el campesino cocalero se convirtiera en protagonista y sujeto en disputa en el marco del conflicto armado y también de la paz. La Comisión de la Verdad en su caso “Campesinos cocaleros y su movilización en 1996: sujetos y territorios en disputa en el conflicto armado colombiano” llamó la atención sobre cómo la narrativa estigmatizadora e impuesta del “narco-cultivador” y la “narco-guerrilla” legitimó el uso de la aspersión aérea con el glifosato, lo que resultó en que funcionarios públicos en diferentes ministerios e instancias gubernamentales - para ver sus nombres puede revisar el caso- fueron cómplices de la tragedia humanitaria que significaba hacer llover en campos y cuerpos este químico. Los principales departamentos escenario de las mayores incautaciones de cocaína y de las aspersiones aéreas durante los gobiernos de Ernesto Samper y Andrés Pastrana fueron Putumayo y Guaviare.
La gente se movilizó y la reprimieron, exiliaron, asesinaron y desplazaron; sobre lo acordado y lo que se cumplió, el balance se debe realizar regionalmente. Luego se vino el Plan Colombia, los EE.UU. remodelaron las pistas como las de Larandia y Santana que, como dicen los cables de NSA, servirían a finales de los noventa como punta de lanza de las operaciones de erradicación aérea en Caquetá y Putumayo. Paralelamente, se extendió la presencia paramilitar en Putumayo a pesar de que en sus informes la DEA insistía en que no veía nada extraño.
A pesar de todos los intentos de destruir toda voz política del campesino cocalero, no faltaron las movilizaciones como la de Nariño en 2006, en pleno pico de guerra. Posteriormente, en los foros cocaleros que se dieron a partir del inicio de las negociaciones de paz en La Habana, entre 2012 y 2016, nuevos líderes levantarían masivamente la mano como voceros cocaleros. Desde entonces nuevas generaciones - y también antiguos marchantes- se unirían para la defensa de la oportunidad que abrieron los acuerdos de paz.
Este fin de semana se realizó la Convención Nacional Campesina en Bogotá y una mesa trató el tema de la transformación de la política de drogas. Nuevos líderes compartieron escenario con antiguas representaciones y discutieron con seriedad sus preocupaciones y propuestas. Muchos venían con insumos construidos porque se habían reunido juiciosamente en semanas anteriores a redactar sus ideas. En la tarima, un líder del Putumayo leyó las conclusiones.
El mercado de la cocaína y los liderazgos no son los mismos ahora que hace seis años. Tampoco el debate en el que está inserto el mundo sobre su relación con la cocaína, la marihuana y los opioides. Las conclusiones de estos y estas trabajadoras agrícolas fue claro: ser reconocidos como parte del proyecto de campesino sujeto político de derechos y como víctima- diría mejor sobrevivientes- del conflicto armado, cancelar todas las formas de erradicación forzada y decirle al país que son un grupo heterogéneo, compuesto por diferentes organizaciones que se suscriben a distintas alternativas para el tránsito a la economía legalizada, por ejemplo, aquellos que defienden el PNIS, los que quieren renegociar o quienes quieren planes nuevos basados en la palabra clave: gradualidad. Todas son propuestas legítimas que se deben respetar. Mientras se da este tránsito, los campesinos saben que hay debates importantes sobre cambios en la regulación de la marihuana y de la cocaína, y en estos quieren participar. Quieren acceder a licencias para la producción de cannabis y también hacer parte activa en todos los debates en el congreso y en las conferencias internacionales y nacionales sobre la nueva política de drogas. Por esto proponen una comisión para interlocutar directamente con el gobierno y los representantes en el congreso.
En el pasado, las marchas campesinas cocaleras de 1996 fueron un antes y después del conflicto armado; marcaron el rumbo de la avanzada paramilitar en diferentes territorios del país y del Plan Colombia. Durante 1998, en el Putumayo se hicieron acuerdos de sustitución que al año fueron saboteados por el Ejército y que dieron pie a la aspersión aérea con anuencia del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE). Actualmente, los campesinos cocaleros hoy piden lugar en la Paz Total para defender su vida, exigen una silla en los diferentes espacios de negociación de la política de drogas, como en el CNE, y demandan trazabilidad de sus conclusiones en el Plan Nacional de Desarrollo. No más “buenas intenciones”, el gobierno tiene que salvar los cuerpos y movilizar las almas hacia la transición económica democrática y la regulación justa de las drogas; la voz y la experiencia campesina cuentan. La historia no soporta más vueltas y se agotó la sangre para moverla.